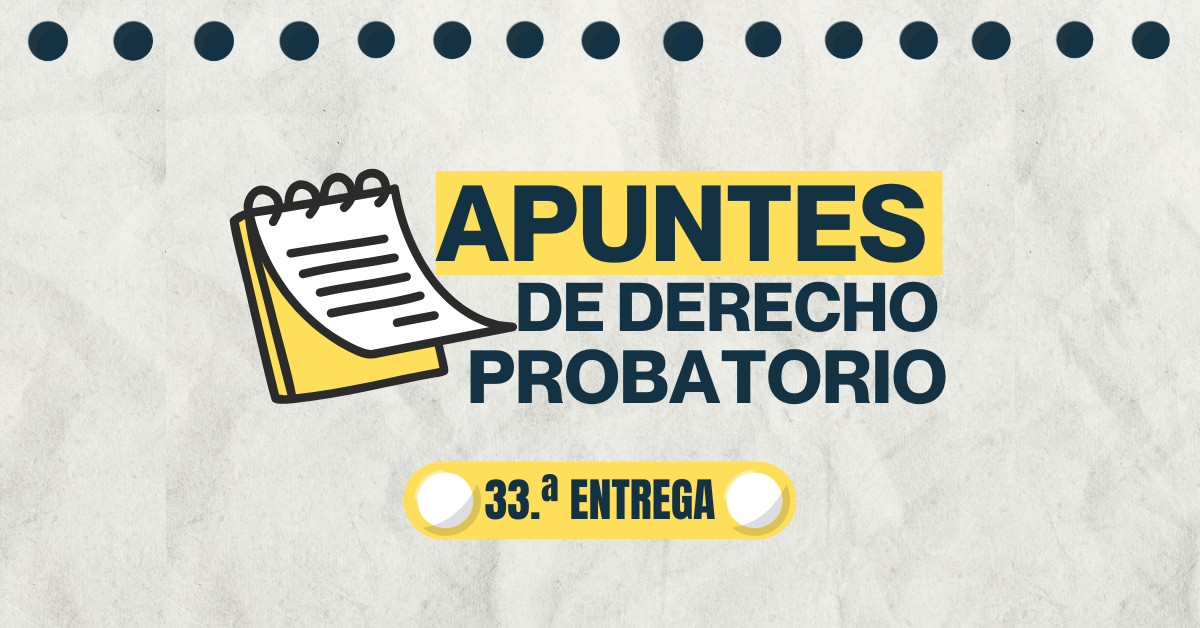
Razonamiento probatorio: entre premisas, conexiones y criterios de valoración
Algunos podrían pensar que los desarrollos recientes en materia de razonamiento probatorio no son más que un simple cambio de etiquetas, una transformación superficial del lenguaje. Sin embargo, considero que estamos frente a algo mucho más profundo. La teoría del razonamiento probatorio ha logrado, con notable éxito, generar una mayor coherencia conceptual en torno al modo como nos referimos y comprendemos el fenómeno probatorio. Ese esfuerzo por construir un lenguaje más preciso y armónico ha servido para entender con mayor claridad qué es lo que realmente hacemos los juristas cuando usamos las pruebas en la decisión judicial.
Esa búsqueda de coherencia no se ha limitado al ámbito estrictamente normativo. Ha incorporado, de manera decidida, herramientas provenientes de otras disciplinas, como la lógica y la epistemología. Esto ha permitido resignificar instituciones clásicas —como las máximas de la experiencia— o reformular conceptos como el de la sana crítica, entendida tradicionalmente como un sistema compuesto por tres criterios de valoración: la lógica, las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia.
Entre los cambios conceptuales propuestos, hay uno que me resulta especialmente esclarecedor: la distinción entre las premisas del razonamiento, las formas de conexión entre ellas y los criterios de valoración de la prueba. Esta propuesta se aprecia con nitidez en el pensamiento del profesor Daniel González Lagier, quien, desde una perspectiva centrada en la argumentación jurídica y en la lógica, sostiene que el razonamiento probatorio está compuesto esencialmente por tres elementos.
Premisas del razonamiento probatorio
Las premisas deben entenderse como enunciados o proposiciones lingüísticas que se formulan en el marco del razonamiento probatorio. En virtud del derecho a la motivación judicial, su exposición es un deber para los jueces, especialmente cuando se trata de justificar decisiones sobre la prueba de los hechos. ¿Qué tipo de premisas se utilizan en este contexto? Dejando a un lado el problema de la producción de la prueba —que constituye el punto de partida del razonamiento probatorio—, he llegado a la conclusión de que se utilizan al menos tres tipos.
En primer lugar, están las premisas relacionadas con la información que la prueba aporta al proceso. Son enunciados como: “el testigo Juan Pérez declaró lo siguiente” o “el informe pericial concluyó lo siguiente”. Aunque parezcan simples actos de reconocimiento, constituyen afirmaciones fundamentales dentro del razonamiento probatorio.
En segundo lugar, encontramos los llamados indicios o hechos indicadores, es decir, hechos que han quedado probados, pero que no son en sí mismos jurídicamente relevantes. Sin embargo, su importancia radica en que, de ser ciertos, hacen más o menos probable la ocurrencia del hecho que constituye el tema de prueba del caso.


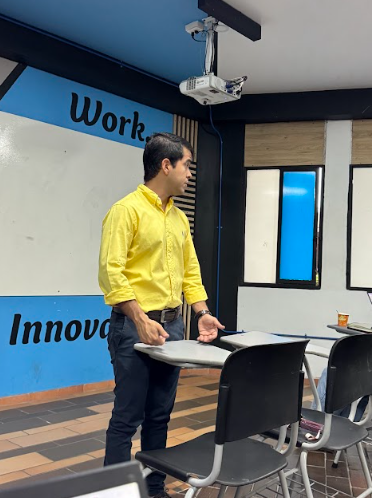
En tercer lugar, aparecen las reglas de generalización empírica, que incluyen tanto las reglas de la experiencia como las de la ciencia. Desde la lógica, estas se entienden como enunciados generalizadores producto de inducciones, que reflejan cómo suelen suceder las cosas en el mundo y que, por tanto, son susceptibles de verdad o falsedad. Su función principal es actuar como “puente” lógico entre las premisas particulares y las conclusiones.
De esta manera, puede afirmarse que las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia no son, en sentido estricto, criterios de valoración de la prueba, sino que son premisas dentro del razonamiento. Por supuesto, esta afirmación no pretende restarles importancia, pues cumplen un rol esencial como garantías que permiten inferir racionalmente una conclusión fáctica a partir de ciertos datos.
Esta distinción nos lleva, entonces, a la necesidad de proponer e identificar criterios de valoración específicos sobre la calidad epistemológica de las distintas premisas, en especial de las reglas de generalización empírica. No se debe confundir la premisa en sí con los criterios que usamos para valorar su calidad.
Conexión entre premisas o estructura lógica del razonamiento probatorio
En segundo lugar, están las formas de conexión entre las premisas. Aquí entra en juego la lógica, como estructura que une dichas premisas. Ya lo hemos explicado en apartados anteriores: esta lógica no es deductiva, ni una inducción generalizadora al estilo del método científico, ni una abducción pura. Es una lógica inductiva probabilística, en la que las inferencias no garantizan certeza absoluta, sino que otorgan validez material en la medida en que las conclusiones sean razonables y estén respaldadas por las pruebas.
La lógica cumple así una función evaluativa respecto a cómo están conectadas las premisas. Si se concluye que no hay conexión lógica entre los elementos, el razonamiento deberá ser descartado para sustentar una decisión judicial. Pero si se constata que sí hay una conexión válida desde el punto de vista de la lógica inductiva, eso no significa, por sí solo, que el argumento tenga valor probatorio suficiente. La lógica es apenas el punto de partida; un razonamiento puede ser lógico y, sin embargo, no ser suficiente desde el punto de vista epistémico.
Por eso resulta esclarecedor distinguir entre la lógica como estructura del razonamiento y los criterios específicos de valoración probatoria, los cuales analizaremos a continuación.
Criterios de racionalidad epistemológica
Finalmente, el tercer componente del razonamiento probatorio está constituido por los criterios de valoración, los cuales pueden referirse a tres aspectos distintos: a los datos de prueba (esto es, la información que aportan las pruebas al proceso), a las reglas de generalización empírica (como las máximas de la experiencia o las reglas científicas), y a la hipótesis fáctica que se busca probar (la conclusión del razonamiento).
El profesor Daniel González Lagier ha realizado una labor sistemática muy valiosa en este sentido, identificando al menos doce criterios de valoración. De ellos, los cuatro primeros se refieren a los datos de prueba, los dos siguientes a las reglas de generalización, y los seis restantes al razonamiento probatorio en su conjunto. En la siguiente entrega me detendré a analizar cada uno de estos criterios.
Pero antes de entrar en el estudio detallado de cada uno, quiero resaltar algunos temas que considero fundamentales para comprender el papel que desempeñan estos criterios en el proceso de valoración racional de la prueba. Estos temas no solo nos permiten entender cómo funcionan los criterios, sino también ser conscientes de sus limitaciones.

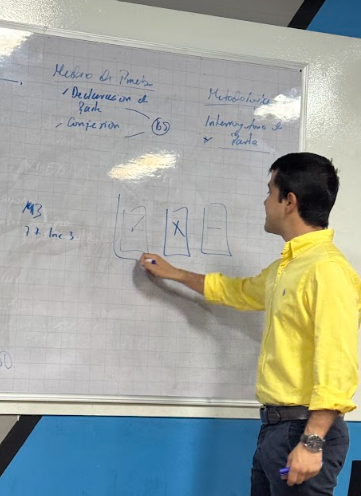
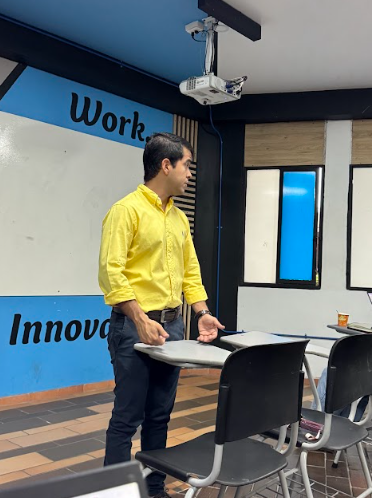
En primer lugar, hablemos de la solidez. Los criterios de valoración permiten determinar la fuerza con la que las premisas del razonamiento apoyan la conclusión, entendida esta como el enunciado probatorio afirmativo —es decir, el “dar por probado” un hecho determinado—. En ese sentido, los criterios nos ayudan a evaluar la solidez de una inferencia probatoria. Sin embargo, es importante precisar que esta solidez —a diferencia de la validez de los argumentos deductivos— no es una propiedad de “todo o nada”, sino que es gradual. Aquí conviene hacer una distinción conceptual importante: la solidez es una característica propia de los argumentos inductivos probabilísticos, en los cuales una conclusión puede estar más o menos sólidamente sustentada. En cambio, la validez —particularmente la validez formal— es una propiedad típica de los argumentos deductivos, donde la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Por eso, los criterios de valoración nos ayudan a evaluar la solidez, pero no permiten afirmar una validez formal absoluta, como la que se exige en los silogismos lógicos de naturaleza deductiva.
¿Y por qué ocurre esto? Porque estos criterios poseen al menos dos características que limitan su alcance. La primera de ellas es que son criterios de satisfacción gradual. Es decir, los doce criterios que vamos a examinar no se cumplen de manera absoluta o categórica, sino que pueden cumplirse en mayor o menor medida. Esta cualidad, por sí sola, ya impide que podamos hablar de validez en sentido lógico. Lo que permiten, más bien, es hablar de mayor o menor solidez de la inferencia.
La segunda característica es que no todos los criterios deben cumplirse para que una inferencia probatoria sea sólida. Incluso, como señala el propio profesor González Lagier, ni siquiera es indispensable que se cumpla la mayoría de ellos. En otras palabras, no solo hay gradualidad en la forma en que se satisface cada criterio individual, sino que también hay gradualidad en el conjunto de criterios que deben cumplirse. No existe una fórmula rígida ni un número mágico de criterios satisfechos para concluir que un enunciado probatorio es sólido. Y más aún: puede ocurrir que la falta de cumplimiento de un criterio sea compensada por el cumplimiento robusto de otro.
Pongamos un ejemplo abstracto: tal vez contamos con pocos elementos de juicio, pero estos están respaldados por reglas de generalización empírica altamente contrastadas y fiables. Eso podría bastar para sostener la conclusión. Como veremos más adelante, esto se comprenderá con mayor claridad al analizar cada criterio por separado.
A partir de esta doble gradualidad, podemos adelantar una conclusión importante: estos criterios no resuelven, por sí solos, el problema de la suficiencia probatoria. Es decir, no nos dicen cuánta probabilidad es suficiente para que, como sociedad, estemos dispuestos a dar por probado un hecho en una decisión judicial y aplicar sobre esa base las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento. Ese es otro problema —más normativo que epistémico— y requiere un tratamiento distinto. Se trata, nada más y nada menos, que del famoso y debatido tema de los estándares de prueba, al que nos referiremos más adelante.
Por ahora, centrémonos en los criterios de valoración, entendidos como reglas de racionalidad epistémica que permiten analizar si una hipótesis fáctica está o no suficientemente respaldada por las pruebas disponibles. Este será el tema de la siguiente entrega.




