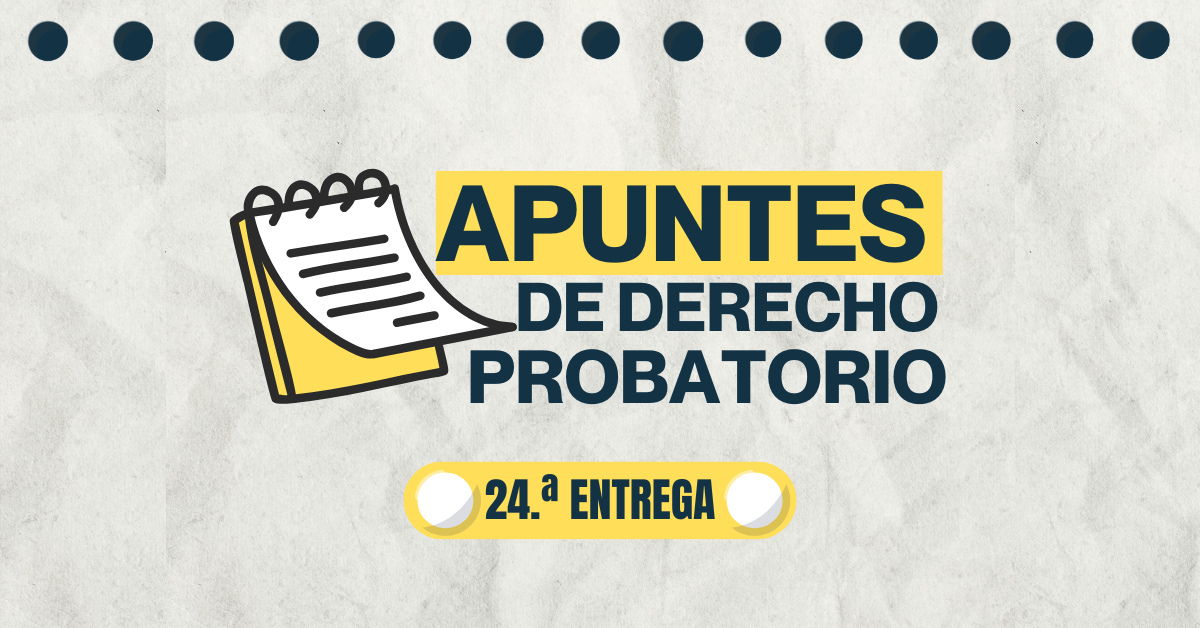
¿CÓMO SE VALORA LA PRUEBA? CONCEPCIONES SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Llegamos ahora a uno de los temas más trascendentales para comprender el derecho probatorio: la valoración de la prueba. Siguiendo la estructura que venimos desarrollando a partir de preguntas clave, nos ubicamos ahora en la sexta: ¿cómo se valora la prueba? Esta interrogante da pie al estudio de lo que denominaremos los sistemas de valoración probatoria o, en términos más generales, la valoración de la prueba.
Aunque su importancia ya debe ser evidente a estas alturas del curso, conviene subrayarla. De nada sirve todo el esfuerzo invertido en la actividad probatoria —en la recolección de elementos de conocimiento, en la producción y práctica de pruebas— si al final, en el momento de la decisión judicial, el juzgador puede actuar de manera arbitraria, sin control ni criterios claros. Si el enunciado probatorio, es decir, la conclusión de que un hecho ha quedado probado, dependiera simplemente de la intuición o del capricho del juez, entonces todo el edificio de garantías procesales se desplomaría como un castillo de naipes.
Los sistemas jurídicos contemporáneos, en cambio, exigen que esa decisión final esté sustentada en razones. Que sea una decisión racional, y con ello queremos decir: controlable, argumentada, susceptible de evaluación crítica. Por eso, la valoración probatoria es el eje central del derecho probatorio. No basta con obtener y producir prueba: hay que saber cómo se valora y, aún más importante, cómo se puede prever el valor que se le asignará. Un fiscal puede presentar cinco testigos, pero si no tiene claridad sobre cómo el juez los va a valorar, corre el riesgo de perder su caso. Un defensor puede construir una línea argumentativa para probar la licitud del patrimonio de su cliente, pero si no conoce los criterios que empleará el juez para valorar los documentos o el dictamen pericial, su esfuerzo puede resultar estéril.
Y para saber cómo se valora, hay que estudiar los criterios que rigen esa actividad. Sobre este tema se ha escrito muchísimo, especialmente en las últimas décadas. Lo que intentaré hacer aquí es ordenar ese océano de información para que podamos comprender cómo ha evolucionado la valoración de la prueba y, sobre todo, por qué valoramos como lo hacemos en el siglo XXI.
Para ello propongo un doble enfoque: por un lado, estudiaremos los paradigmas o concepciones de la valoración probatoria —que no solo influyen en la valoración, sino que atraviesan toda la actividad probatoria—; por otro lado, examinaremos los sistemas de valoración, entendidos como las expresiones prácticas o técnicas derivadas de esos paradigmas.
La distinción entre ambos niveles es importante. Cuando hablemos de paradigmas o concepciones, nos referiremos a ideas fundamentales de carácter teórico, ideológico o filosófico, aquellas que conforman una suerte de “arena común” sobre la cual se construyen los discursos y prácticas del derecho probatorio. Los paradigmas marcan la forma en que concebimos la prueba en el proceso judicial.
Los sistemas, en cambio, tienen un foco más práctico: aluden a la manera en que, en la práctica jurídica, se lleva a cabo la valoración de las pruebas. Son las formas concretas en que los jueces asignan valor a los medios de prueba y justifican sus decisiones.
Dicho esto, empezaremos nuestro recorrido con los paradigmas de la valoración probatoria, que podemos agrupar en cuatro grandes concepciones históricas: el paradigma irracional o místico, el psicológico o de la libre persuasión, el normativista y el racionalista. Una vez revisemos cada uno, pasaremos a explicar los sistemas concretos de valoración que cada paradigma ha inspirado o respaldado.
Concepciones sobre la valoración de la prueba
Paradigma irracional o místico
El primer paradigma histórico de la valoración probatoria que debemos conocer es el irracional o místico. En esta concepción, la interpretación de la realidad y de la prueba estaba profundamente determinada por la fe. Se asumía que Dios —o los dioses, dependiendo del contexto cultural— intervendrían directamente en el proceso judicial, particularmente en la valoración de la prueba, para evitar la comisión de una injusticia. Si alguien era inocente, se creía que la divinidad no permitiría su condena; si era culpable, los dioses harían manifiesta su responsabilidad.
Desde esta forma de ver el mundo surgieron prácticas como las ordalías, los juicios de Dios y los juramentos, mecanismos que hoy nos resultan arcaicos, pero que dominaron buena parte de la historia de la humanidad. Las ordalías —usadas por pueblos germánicos y otros llamados “bárbaros”— consistían en someter al acusado a una prueba física o dolorosa (caminar sobre hierro candente, por ejemplo), con la creencia de que la divinidad protegería al inocente. En el contexto cristiano, la versión equivalente era el juicio de Dios. A ello se sumaban los juicios por combate, presentes en la Edad Media y popularizados en el imaginario contemporáneo gracias al cine y las series. En ellos, el acusado podía exigir que su inocencia se probara en combate, y se creía que Dios ayudaría al combatiente justo.
Otra expresión de este paradigma fueron los juramentos. La idea subyacente era que nadie se atrevería a jurar en falso invocando el nombre de Dios, bajo el temor de una condena eterna o de una maldición divina. Así, cuando no existían suficientes elementos de prueba, bastaba con exigir al acusado que jurara su inocencia para cerrar el debate probatorio. Se asumía que, de mentir, sufriría un castigo divino.
Este paradigma desaparece, al menos formalmente, con el surgimiento del Estado moderno y el principio de laicidad. El divorcio entre Iglesia y Estado que acompañó las revoluciones liberales, especialmente en Francia y Estados Unidos, marcó un antes y un después. La justicia dejó de depender de fundamentos teológicos y pasó a construirse sobre bases racionales y normativas. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque el paradigma irracional o místico ya no tiene cabida en el derecho probatorio contemporáneo, aún persisten sus rezagos.
Por ejemplo, todavía hablamos de juramentos en la práctica judicial. Aunque ya no se invoca a Dios directamente, los testigos juran decir la verdad, y esta solemnidad remite inevitablemente a una tradición religiosa. Incluso en la vida cotidiana usamos expresiones con sentido místico. A veces pedimos a alguien que jure “por su madre” o “por sus hijos”, como garantía de veracidad. ¿Qué hay detrás de ello? La creencia de que un juramento en falso trae consigo una desgracia.
Otro rezago evidente es la figura de la confesión, que sigue presente en muchos ordenamientos jurídicos, incluso como medio de prueba autónomo. La confesión, como institución procesal, está íntimamente ligada a la tradición cristiana. Su persistencia revela cómo ciertas estructuras mentales y jurídicas tardan en desaparecer, aunque ya no tengan fundamento en un paradigma vigente.
Con esto quiero subrayar que, aunque hoy el derecho probatorio se fundamenta en criterios racionales y jurídicos, la influencia de siglos de historia bajo el paradigma místico no se borra de un día para otro. Los hábitos, los lenguajes y las formas de razonamiento no cambian simplemente porque lo ordene una revolución o una ley. Como ocurre en otros ámbitos de la vida humana, las transformaciones culturales profundas son siempre procesos graduales.
Por eso es tan útil hacer una lectura panorámica del derecho probatorio. Nos permite entender no solo cómo funcionamos hoy, sino por qué funcionamos así. Nos revela que detrás de muchas prácticas contemporáneas, hay una historia larga, a veces invisible, que nos sigue acompañando.
Paradigma psicologista o persuasivo
Las revoluciones contra la monarquía, especialmente en Francia y en Estados Unidos, marcan un punto de quiebre en la historia política y jurídica de Occidente. No es que antes de esas revoluciones no existieran bases teóricas o propuestas académicas relevantes —de hecho, el movimiento ilustrado ya ofrecía una crítica profunda al modelo anterior—, pero los actos revolucionarios representaron una ruptura concreta con el antiguo orden, permitiendo la construcción de nuevas bases para la organización social, política y jurídica.
En ese nuevo escenario, dos principios se erigieron como pilares del Estado moderno: el principio de legalidad y el principio de separación de poderes. A partir de ellos, emergen dos grandes concepciones del derecho probatorio que aún hoy siguen marcando el debate: de un lado, el paradigma psicologista o persuasivo, y del otro, la concepción normativista. Comencemos por la primera.
El paradigma psicologista o persuasivo parte de una premisa sencilla pero poderosa: la prueba de los hechos se basa en la creencia del juzgador. Dicho de otro modo, un hecho se considera probado cuando el juez —o el jurado, si lo hay— cree sinceramente que ese hecho ocurrió. Esta visión se apoya en la subjetividad del ser humano y reconoce que la creencia es, por naturaleza, un fenómeno interno, influido por múltiples factores: no solo por las pruebas disponibles, sino también por la psicología del juzgador, sus prejuicios, sus experiencias, sus sesgos, su intuición.
Como la creencia es una operación interna, difícil de regular o controlar, este paradigma considera que lo que el sistema jurídico puede hacer es crear condiciones para que esa creencia se forme de manera racional. ¿Cómo? A través de un debate argumentativo entre las partes, que le permita al juez formar su convicción exclusivamente a partir de lo que ocurre dentro del proceso. Así nace la figura del juez como un espectador imparcial del debate, cuya única función es decidir con base en lo que se le ha presentado y discutido públicamente.
Bajo esta lógica, cobra sentido la conocida figura de la “íntima convicción”. La expresión es reveladora: lo íntimo alude a lo personal, lo interno; la convicción, a una certeza subjetiva. Y lo más importante: no requiere justificación. En los sistemas guiados por este paradigma, el juzgador puede afirmar que un hecho está probado o no lo está, sin tener que exponer las razones de su convicción. Simplemente lo cree, y eso basta. El veredicto es un reflejo de esa creencia interior.
¿Cuál es el principal problema de esta concepción? La intensidad de su subjetividad. Aunque psicológicamente resulta comprensible —y hasta cierto punto inevitable— que el juzgador solo dé por probado lo que cree, este enfoque plantea serias dificultades para la seguridad jurídica. ¿Cómo garantizar decisiones coherentes y controlables si todo depende de la percepción individual del juez? ¿Cómo asegurar que el principio de legalidad no sea vulnerado, si el juzgador puede manipular la “premisa menor” (los hechos probados) según su íntima convicción?
Recordemos que el principio de legalidad exige que el juez sea “la boca de la ley”, es decir, un ejecutor fiel de lo que el legislador ha establecido. Si bien el legislador define la norma aplicable (la premisa mayor del silogismo judicial), es el juez quien determina si los hechos se ajustan a esa norma (la premisa menor). Si esta última se construye sobre una base meramente subjetiva, todo el edificio del derecho se tambalea. La ley deja de tener fuerza vinculante y se convierte en una referencia imprecisa.
Uno de los principales exponentes de esta visión fue Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés, considerado por muchos como el autor del primer tratado sistemático de derecho probatorio. En su obra, Bentham sostenía que el derecho probatorio debía basarse más en la psicología que en reglas jurídicas rígidas. Para él, lo esencial era el debate racional, la formación de convicciones mediante el ejercicio argumentativo. Su enfoque dio origen a lo que se conoce como la “escuela libre de la prueba”, que rechaza la idea de reglas fijas sobre el valor de los medios de prueba.
Esta concepción, sin embargo, no tardó en encontrar resistencia, especialmente por sus efectos negativos en la seguridad jurídica. La crítica central apuntaba a la falta de control: si todo depende de lo que el juez cree, entonces no hay garantías reales de justicia. De ahí que el pensamiento jurídico evolucionara hacia propuestas más normativas, que buscaran limitar la discrecionalidad del juzgador y exigirle razones explícitas para sustentar sus decisiones. Esa es una historia que veremos en el próximo apartado.
Paragidma normativista
La concepción normativista surge como una reacción directa al paradigma psicologista o persuasivo. Si este último abrazaba la subjetividad del juzgador y su creencia como el criterio definitivo para considerar un hecho probado, el normativismo se instala en la otra orilla del debate: busca controlar y restringir esa subjetividad a través de herramientas jurídicas, especialmente, la ley.
La premisa básica del paradigma normativista es que sí es posible regular la premisa menor de la decisión judicial —esto es, los hechos probados—, del mismo modo en que se regula la premisa mayor, es decir, las normas jurídicas aplicables. Y si el derecho puede controlar lo que el juez debe decidir desde el punto de vista normativo, también debería poder controlar cómo se acredita la existencia de los hechos que activan esa norma.
¿Y cuál es el instrumento por excelencia del normativismo para cumplir ese objetivo? La tarifa legal. Se parte del supuesto de que es posible —y deseable— crear reglas jurídicas que establezcan de forma abstracta y general el valor probatorio de ciertos medios de prueba. Se pretende, así, que el legislador fije de antemano cuándo una prueba tiene capacidad demostrativa suficiente para acreditar un hecho, sin que el juez tenga que hacer una valoración sustancial de su contenido. El rol del juez se limita entonces a verificar si la prueba exigida por la norma está presente en el proceso. Si está, el hecho se tiene por probado. Punto.
Este modelo no ignora la necesidad de motivación judicial, pero la reduce a una operación lógica sencilla: si la ley dice que tal medio de prueba acredita determinado hecho, y ese medio obra en el expediente, entonces debe considerarse el hecho como probado. Es un razonamiento de subsunción, el mismo que se estudia en los primeros cursos de Introducción al Derecho: premisa mayor normativa + premisa menor fáctica = conclusión jurídica.
Ahora bien, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de esta concepción?
En el lado positivo, el paradigma normativista introduce un elemento crucial: seguridad jurídica. Al imponer reglas fijas sobre el valor de las pruebas, permite predecir con anticipación los efectos probatorios de los medios incorporados al proceso. La decisión del juez deja de depender de su percepción subjetiva y se somete a un estándar general y conocido por todos. Es una respuesta coherente a la preocupación por el principio de legalidad y el control del poder jurisdiccional.
Sin embargo, esa misma rigidez se convierte en su mayor debilidad. Al tratarse de reglas absolutas, que se cumplen o no se cumplen, pueden conducir a resultados profundamente injustos. Pensemos en una tarifa legal que exige el testimonio de tres personas para acreditar un hecho. Si en un caso concreto se presentan dos testigos completamente creíbles y convergentes, la tarifa impide considerar probado el hecho por la ausencia de un tercer testigo, aunque no añada nada sustancial. O imaginemos el caso de una confesión que, por regla legal, debe tenerse como plena prueba. ¿Qué ocurre si hay prueba que desmiente esa confesión? Según el paradigma normativista, el juez estaría obligado a ignorar esa contradicción y dar por probado lo que, en realidad, no ocurrió.
Además, este modelo parte de una premisa idealizada: que el legislador puede prever y regular todos los supuestos posibles en los que se deba valorar una prueba. Pero eso es sencillamente imposible. La complejidad de los hechos de la vida y la diversidad de contextos en que se produce la prueba hacen inviable construir un sistema tarifado que sea a la vez completo, justo y eficiente.
En suma, mientras el paradigma psicologista exagera en su apelación a la subjetividad del juzgador, el paradigma normativista incurre en el error opuesto: pretende eliminarla por completo y reemplazarla por normas fijas, con resultados a menudo injustos o desproporcionados. El fracaso de ambos extremos en ofrecer una solución integral al problema de la valoración probatoria abrió paso a un nuevo paradigma, una tercera vía que busca equilibrar las exigencias de racionalidad y legalidad con la complejidad del juicio probatorio: el paradigma racionalista, al que dedicaremos el próximo apartado.
Paradigma racionalista
El paradigma racionalista surge como una respuesta a las limitaciones tanto del psicologismo como del normativismo. Frente a la subjetividad incontrolable del primero y al formalismo rígido del segundo, el racionalismo plantea una tercera vía que busca articular la experiencia probatoria con criterios intersubjetivos de racionalidad.
La tesis central de este paradigma es que la humanidad dispone de una herramienta compartida —la razón— que permite evaluar la realidad de forma intersubjetiva. Esta capacidad no depende exclusivamente de una norma jurídica externa ni de una intuición subjetiva, sino que se funda en criterios compartidos por la comunidad epistémica. Esta forma de razonamiento colectivo, desarrollada históricamente a través del pensamiento ilustrado, permite construir estándares públicos y argumentativamente controlables para valorar las pruebas en juicio.
Esta concepción racionalista tiene una manifestación práctica concreta en los sistemas jurídicos contemporáneos: el sistema de la sana crítica. Bajo este modelo, se exige que el juzgador valore la prueba tanto de manera individual como en conjunto, guiado por tres grandes criterios: la lógica, las reglas de experiencia y las reglas de la ciencia. A diferencia de los sistemas de tarifa legal, aquí no se asigna un valor probatorio prefijado a cada medio; tampoco se deja a la mera convicción personal del juez, como en el modelo psicologista. Se requiere, por el contrario, una argumentación razonada y estructurada que justifique por qué se tiene un hecho como probado.
No obstante, la sana crítica no está exenta de críticas. Algunos autores, a partir de disciplinas como la epistemología y la lógica, han señalado problemas conceptuales-teóricos como la confusión entre premisas del razonamiento y criterios de valoración, el que no ofrece solución racional para el problema de la suficiencia probatoria y que hace uso de criterios subjetivos. En respuesta a ello, ha surgido una corriente que podríamos llamar nueva ola racionalista, impulsada por autores como Luigi Ferrajoli, Michele Taruffo, Jordi Ferrer Beltrán, Marina Gascón Abellán y Jordi Nieva-Fenoll. Esta corriente propone una versión robustecida de la sana crítica —a la que denominaremos aquí valoración racional de la prueba— que pone énfasis en la estructura del razonamiento probatorio y en los deberes argumentativos del juzgador.
Esta evolución plantea que toda inferencia probatoria pueda ser evaluada como correcta o incorrecta no con base en intuiciones personales, sino en criterios racionales intersubjetivamente compartidos. Así, por ejemplo, se considera incorrecto —y por tanto inadmisible— otorgar credibilidad a un testimonio basándose exclusivamente en el lenguaje no verbal del declarante, dado que no existe respaldo empírico ni científico suficiente que avale dicha inferencia.
El paradigma racionalista, en consecuencia, busca dotar al razonamiento probatorio de herramientas argumentativas que permitan controlar racionalmente las decisiones judiciales, someterlo a estándares públicos de corrección. La meta es clara: que las decisiones sobre la prueba de los hechos en el proceso puedan ser discutidas, criticadas y defendidas con base en criterios verificables, y no simplemente por intuiciones, impresiones personales o actuaciones procesales automáticas.
En los próximos entregas profundizaremos en las diferencias fundamentales entre los sistemas clásicos de valoración probatoria —como la íntima convicción, la tarifa legal y la sana crítica—, para luego estudiar en detalle el funcionamiento interno de la valoración racional, así como sus propuestas más recientes en el contexto iberoamericano.




