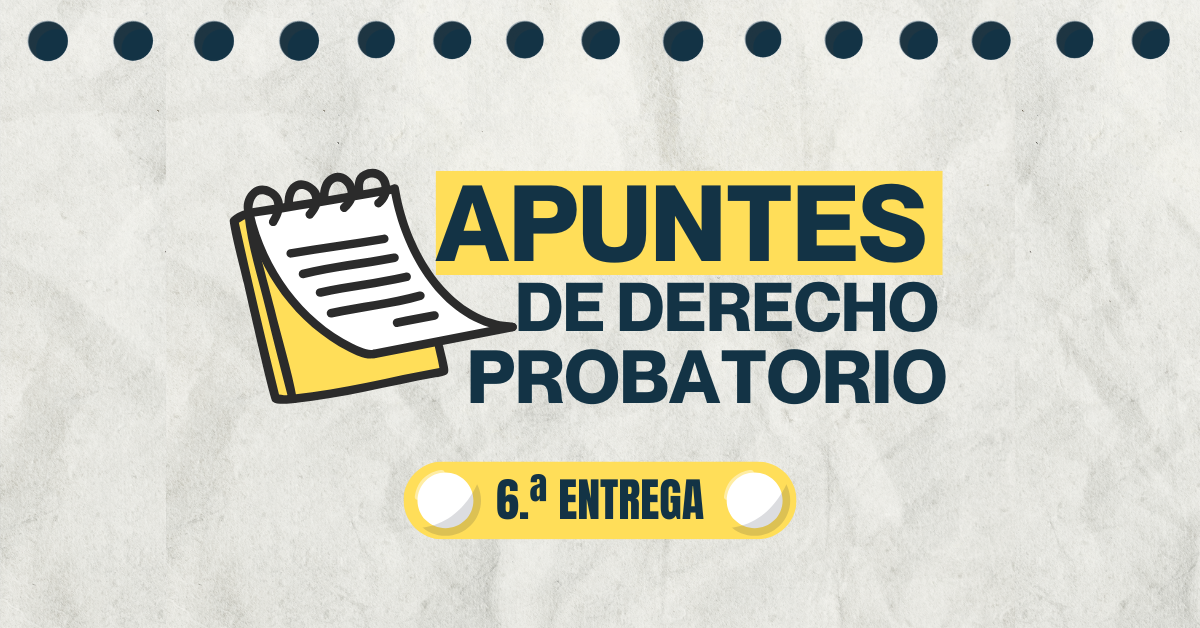
Relación entre hechos (enunciados fácticos), pruebas (enunciados probatorios) y derecho (enunciados normativos)
¡Concentrados todos! Como diría el doctor Carlos Colmenares, “olviden todo menos esto”.
El proceso está diseñado para analizar y emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones y excepciones alegadas por las partes. De todas las definiciones de pretensión que conozco, la más bella, profunda y precisa es la de Eduardo J. Couture, quien dijo algo como esto: La pretensión es un anhelo insatisfecho que, debido a la prohibición de hacer justicia por mano propia, solo puede satisfacerse mediante la decisión judicial.
Toda pretensión —y, en su contracara, la excepción de mérito— se fundamenta en tres pilares esenciales:
Hechos: una historia, un relato, un cuento.
Pruebas: la demostración de esa historia.
Normas: el fundamento jurídico que le da sustento.
Aunque estos tres elementos están estrechamente relacionados, es posible diferenciarlos y estudiarlos por separado. Eso es precisamente lo que haremos a continuación, con el propósito de identificar qué implica cada uno y cómo se entrelazan en la dinámica procesal. La idea es distinguir entre el problema de los hechos, el problema de la prueba y el problema de la norma.
Estoy convencido de que la evaluación del mérito de un caso, su probabilidad de éxito depende de estas tres variables. Por eso, no exagero cuando digo que quien maneja con maestría los elementos estructurales de la pretensión o excepción, y su interrelación, manejará con maestría la construcción y desarrollo de las estrategias de litigio.
Este cuadro representa lo que vamos a ver a continuación.
¿Cuáles son sus fundamentos?ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA PRETENSIÓN/EXCEPCIÓN | ||
| HECHOS | PRUEBAS | NORMAS |
Formulación de los HECHOS ENUNCIADOS FÁCTICOS | Prueba de los HECHOS ENUNCIADOS PROBATORIOS | Calificación normativa de los HECHOS ENUNCIADOS NORMATIVOS |
La formulación de los hechos: enunciados fácticos.
Como ya hemos visto, cuando los juristas utilizamos la palabra hecho, nos referimos a enunciados fácticos. Sin embargo, estos no surgen en el proceso por arte de magia ni de manera espontánea. En la mayoría de los casos, los enunciados que serán objeto de controversia y de decisión en el proceso deben ser narrados por los interesados, es decir, por las partes, al momento de postular sus pretensiones. Por esta razón, los enunciados fácticos son, en esencia, la formulación de una historia que busca ser probada y servir de fundamento para la aplicación de normas jurídicas.
En la etapa del proceso en donde se postula la pretensión o la excepción, los enunciados fácticos tienen una naturaleza meramente hipotética. Si me permiten una expresión más coloquial, en este punto, la historia planteada es solo un “cuento”. El juez todavía no sabe si ocurrió realmente ni ha evaluado si hay prueba suficiente para demostrarlo. La formulación de los hechos es el primer paso en la estrategia de litigio, pero la prueba y las normas aún están por venir.
La manera y el momento procesal en que se cuenta esta historia depende del régimen procesal en el que nos encontremos. Por ejemplo, en el proceso civil, la narración de los hechos debe realizarse por escrito, debidamente determinados, clasificados y numerados dentro de la demanda o en la contestación de la demanda. En materia penal, la Fiscalía los debe formular oralmente en la imputación, en la acusación o en el traslado del escrito de acusación, según corresponda, respetando los criterios de los hechos jurídicamente relevantes.
Ahora bien, narrar los hechos en el proceso judicial no es un ejercicio puramente mecánico; es una actividad estratégica. Contar una historia en el Derecho no es lo mismo que hacerlo en otros ámbitos. Un periodista, un sociólogo y un abogado pueden narrar los mismos hechos, pero cada uno lo hará de manera diametralmente diferente, porque su propósito es distinto.
El periodista buscará construir una crónica, dándole un enfoque que pueda captar la atención del público. Puede añadir dramatismo, emotividad y relaciones con otros eventos para hacer más atractiva su narración. El sociólogo, en cambio, estará más interesado en analizar las causas que originaron los hechos y, a partir de ello, proponer hipótesis sobre cómo evitar que vuelvan a repetirse.
Los abogados hacemos algo completamente distinto. Nuestra narración, en principio, no busca ser dramática ni especulativa; debe ser técnica y precisa. Lo que realmente nos interesa es alinear la historia de los hechos con lo que estamos pretendiendo o defendiendo en el proceso. No narramos los hechos de manera neutral; los estructuramos estratégicamente para que sean funcionales a la pretensión o excepción que estamos planteando.
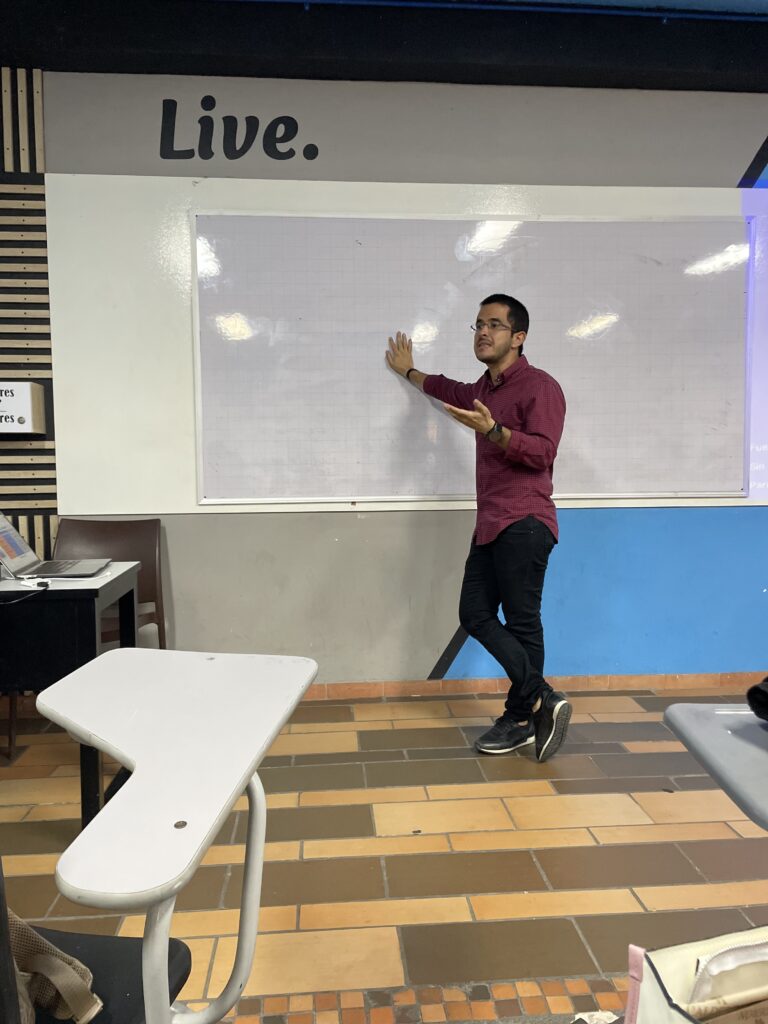
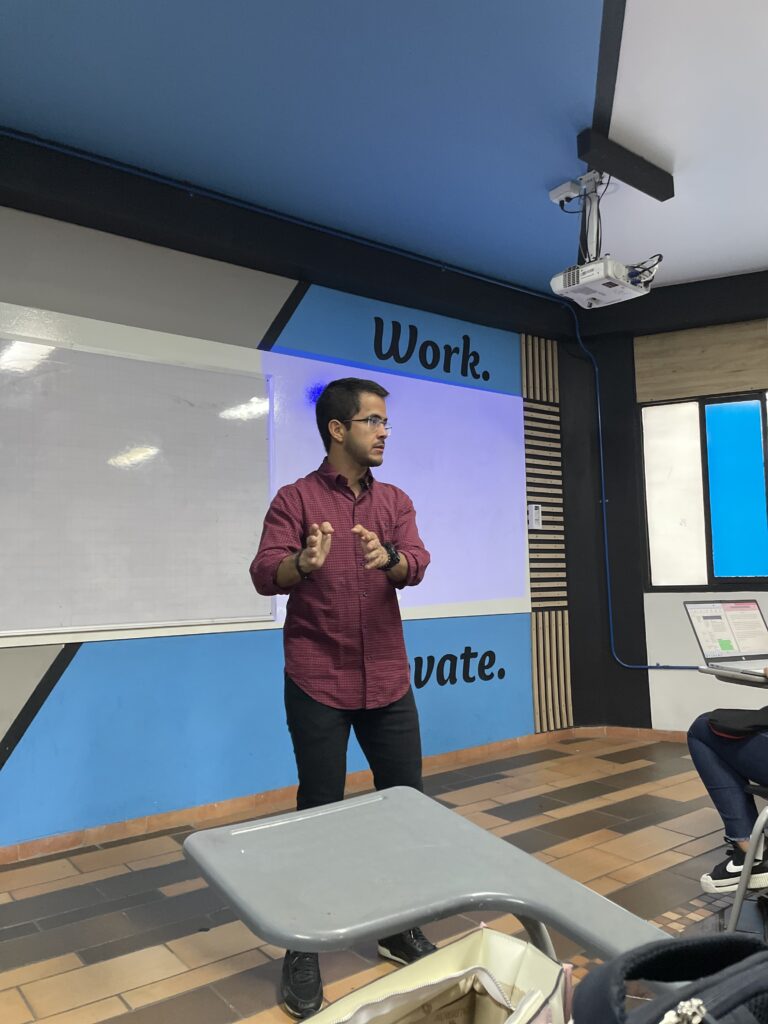
Dificultades para narrar los enunciados fácticos.
En la formulación de los hechos pueden surgir problemas en distintos momentos del proceso. Uno de ellos aparece en la fase de construcción, es decir, cuando el abogado –sea fiscal, defensor, demandante o demandado– necesita redactar el relato fáctico que sustenta su argumentación. En esta etapa, la dificultad más común es la falta de información suficiente para describir los hechos con precisión. Dado que los hechos individuales o concretos requieren detalles de modo, tiempo y lugar, la ausencia de alguno de estos elementos puede afectar la solidez del caso.
Cuando un abogado enfrenta esta situación, la solución es clara: debe realizar actos de investigación para obtener fuentes de prueba que le permitan precisar las circunstancias de los hechos. Sin una reconstrucción adecuada de la realidad, la formulación del relato puede quedar incompleta o vaga, debilitando la estrategia procesal.
Pero los problemas no solo surgen en la construcción inicial de los enunciados fácticos. También pueden presentarse una vez que estos han sido formulados. Un abogado puede haber presentado los hechos en la demanda, en la contestación, en la imputación o en la acusación, pero al momento de valorar el caso, surge un inconveniente: los hechos narrados no cuentan con el nivel de precisión necesario para evaluar si se adecúan correctamente a la norma jurídica que fundamenta la pretensión.
Este problema puede ocurrir, por ejemplo, cuando se confunden hechos genéricos con hechos individuales. Pensemos en el caso de un fiscal que formula una imputación por lesiones personales culposas en accidente de tránsito. En su escrito, señala que “Ronald Sanabria incurrió en infracción al deber objetivo de cuidado cuando iba manejando su vehículo”. A simple vista, la formulación parece clara, pero en realidad presenta un error fundamental: “infracción al deber objetivo de cuidado” es una abstracción, no un hecho concreto.
Lo que el fiscal debería haber hecho es describir hechos individuales o concretos que permitan al juez valorar si, efectivamente, hubo una infracción al deber de cuidado. Por ejemplo, debió indicar qué acción específica realizó el conductor que representó una conducta riesgosa: ¿iba a exceso de velocidad? ¿cruzó un semáforo en rojo? ¿no respetó la distancia de seguridad? Sin estos detalles, la imputación es vaga y genérica, lo que puede tener serias consecuencias procesales, como la inadmisión de la postulación de la pretensión, la nulidad del proceso o la pérdida del caso en la sentencia, dependiendo del régimen normativo aplicable.
Entonces, la narración de los hechos en el proceso es un ejercicio técnico, estratégico y estructurado. No se trata de contar cualquier historia, sino de formular enunciados fácticos con precisión y claridad, de forma coherente y persuasiva, alineados con los objetivos del litigio. De ello dependerá, en gran medida, el éxito de la argumentación jurídica y de la solidez de la prueba que se presentará más adelante.
La prueba de los hechos: enunciados probatorios.
Pensemos en esto: un abogado puede estructurar de manera brillante los hechos de su caso, contar una historia sólida y coherente, pero si no tiene cómo probarla, su pretensión fracasará. De poco sirve formular bien un hecho si no se logra demostrar en el proceso. La prueba es el puente que conecta la historia con la decisión judicial.
El enunciado probatorio hace referencia a la decisión del juzgador sobre la prueba de los hechos. Esta decisión consiste en evaluar si el conjunto de pruebas obrantes en el expediente es suficiente para tener como demostrado, en la decisión judicial, los enunciados fácticos objeto de controversia. Como se observa, es una conclusión epistemológica, y por eso se relaciona con el concepto de prueba como resultado.
Ahora bien, soy consciente de que esta primera aproximación a los enunciados probatorios puede generar varios interrogantes: ¿cómo se produce eso de “el conjunto de pruebas obrantes en el expediente”? ¿En qué consiste eso de “suficiente”? ¿Con base en qué se evalúa el conjunto de pruebas? Eso lo iremos viendo poco a poco. Por ahora, basta con destacar que el punto de partida para la toma de esta decisión es un conjunto de pruebas, que la meta a alcanzar es un pronunciamiento sobre la demostración de los enunciados fácticos, y que en la mitad está lo que los juristas solemos llamar valoración probatoria.
Existen dos tipos de decisiones que pueden tomarse cuando se emiten los enunciados probatorios. No cabe una tercera opción, los grises o el tinto tibio. El juez puede concluir que el enunciado fáctico está probado, en cuyo caso estamos ante un enunciado probatorio positivo, expresado usualmente con fórmulas como “está probado que p”. O bien, el juez puede concluir que el enunciado fáctico no está probado, en cuyo caso estamos ante un enunciado probatorio negativo, expresado como “no está probado que p”. ¿Y si está medio probado? Pues si está a medias, significa que no lo está, que no es suficiente para tenerlo por demostrado en la decisión.
No sobra recordar las importantes implicaciones de la decisión relativa a la prueba de los hechos, es decir, a tener o no como demostrado un enunciado fáctico en la sentencia o en cualquier otra decisión. Si se considera demostrado, dicho enunciado servirá como base para la aplicación de las normas jurídicas y, con ello, para la solución de una controversia humana que quedará bajo el tránsito a cosa juzgada. Si, por el contrario, se concluye que no está demostrado, no será válido aplicar normas jurídicas, por lo que, aunque no haya prueba, la parte que ostente la carga probatoria perderá el caso.
Por eso, no exagero cuando digo que con los enunciados probatorios está en juego la justicia de la decisión.

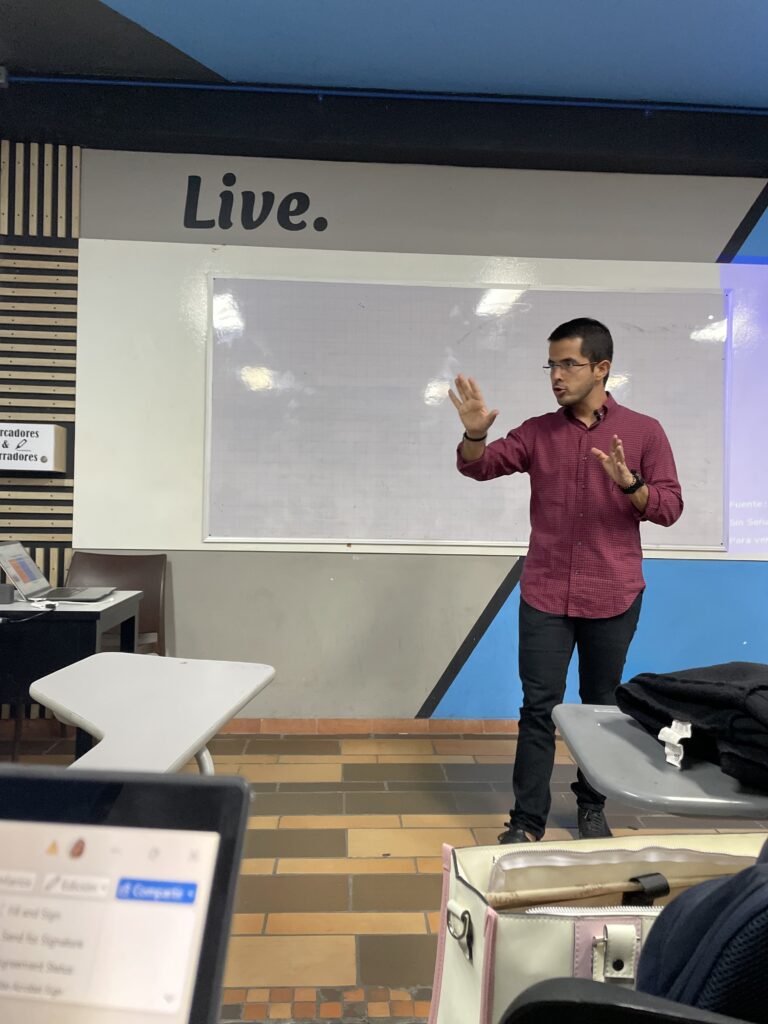

En definitiva, el éxito en el proceso judicial no solo depende de contar una historia convincente, sino de tener la capacidad de probarla. De ahí la importancia de comprender los enunciados probatorios, diferenciarlos de los enunciados fácticos y trabajar con rigor en la construcción de la estrategia probatoria. Porque, al final, sin prueba, no hay caso.
La calificación normativa de los hechos: enunciados normativos.
Hemos hablado de la formulación de los hechos y de su prueba, pero falta un tercer elemento fundamental en el proceso judicial: la calificación normativa de los hechos. Este es el pilar normativo de la pretensión, el momento en el que los hechos, ya formulados y probados, son valorados jurídicamente.
La calificación normativa no es otra cosa que el análisis del hecho a la luz de las normas jurídicas aplicables. Aquí se introduce una valoración, un juicio sobre el hecho, pero no desde la subjetividad, sino con base en el ordenamiento jurídico.
El Derecho nos ofrece un marco normativo para evaluar y clasificar los hechos. En esta fase, el abogado se pone los lentes jurídicos y se hace la gran pregunta: ¿este hecho, sea hipotético o probado, tiene relevancia normativa?
Este análisis da lugar a los enunciados normativos, que expresan cómo un hecho encaja dentro de una categoría jurídica. Por ejemplo, si hemos probado que una persona golpeó a otra, la calificación jurídica del hecho nos llevará a determinar si estamos ante una lesión personal, una tentativa de homicidio o un caso de legítima defensa.
Por eso, los abogados no solo narramos hechos y buscamos pruebas; también realizamos un ejercicio de interpretación y argumentación jurídica, dando a los hechos una significación normativa que determine su impacto en el proceso.
En conclusión, la calificación normativa es el puente entre el hecho y la consecuencia jurídica. Es el momento en que el Derecho entra en acción para evaluar, categorizar y dar sentido normativo a lo ocurrido. Puede suceder que un hecho se considere probado, pero que esto no sea suficiente para conceder la pretensión o la excepción alegada por la parte, pues carece de relevancia normativa. En otras palabras: no basta con demostrar que un hecho ocurrió; para que nos den la razón, es necesario acreditar que la calificación normativa que propusimos es la correcta.
Algunos casos para fortalecer lo aprendido.
Ahora que hemos explorado los tres pilares fundamentales de la pretensión/excepción –la formulación de los hechos, la prueba de los hechos y la calificación normativa– es momento de poner a prueba nuestra comprensión. Para reforzar lo aprendido, analicemos algunos casos en los que cada una de estas dimensiones se pone a prueba. El objetivo no es encontrar respuestas definitivas, sino identificar el tipo de problema que enfrenta cada caso y cómo debe abordarse desde la perspectiva del litigio.
Caso 1: sexting, relaciones virtuales y el divorcio. Pensemos en la siguiente situación. Durante la pandemia, un hombre con tiempo libre empieza a interactuar en una plataforma de chat en línea. En ese espacio conoce a una persona que se identifica como mujer, europea e italiana. Después de varias conversaciones, intercambian números y continúan hablando por WhatsApp. Con el tiempo, los mensajes se tornan más íntimos y empiezan a intercambiar fotografías y videos de contenido sexual. La interacción sigue este curso hasta que un día su pareja descubre los chats. Al enterarse, decide terminar la relación sentimental, lo que, dependiendo de las circunstancias, podría implicar la disolución de una sociedad conyugal o patrimonial.
Este caso ilustra cómo los problemas jurídicos pueden presentarse en distintos niveles. En términos de formulación de los hechos, la historia es clara y sencilla de narrar. Se conocen los nombres de las personas involucradas, la forma en que se desarrollaron los hechos y los medios a través de los cuales se comunicaban. Tampoco parece existir un gran reto en la prueba de los hechos, ya que las conversaciones pueden recuperarse y autenticarse legalmente. Incluso el hombre podría admitir su participación en el intercambio de mensajes.
Sin embargo, el verdadero problema del caso no radica en la formulación ni en la prueba de los hechos, sino en su calificación normativa. Si la mujer pretende obtener el divorcio con base en una causal específica, surge una pregunta clave: ¿el sexting puede considerarse una relación extramatrimonial? Aquí nos encontramos ante un problema de calificación jurídica. La dificultad no radica en narrar los hechos ni en probarlos, sino en determinar si encajan en la causal que el Código Civil.
Cuando un abogado se enfrenta a un problema de calificación normativa, su tarea consiste en acudir a las fuentes del Derecho para construir una argumentación sólida. Lo primero es revisar la norma jurídica aplicable, en este caso el Código Civil, para identificar la causal de divorcio invocada. Luego, si la norma no ofrece una respuesta clara, el siguiente paso es analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para determinar si ha existido un pronunciamiento sobre casos similares. Si la jurisprudencia tampoco proporciona una solución definitiva, la doctrina puede ser un recurso valioso para examinar cómo la academia ha abordado este tipo de situaciones. Finalmente, el estudio del Derecho comparado puede aportar criterios adicionales sobre cómo otros ordenamientos jurídicos han resuelto problemas semejantes.
Así, dependiendo de la posición que asuma en el litigio, el abogado deberá argumentar si el sexting constituye una relación extramatrimonial para efectos de la causal de divorcio o, por el contrario, si se trata de una interacción sin relevancia jurídica.

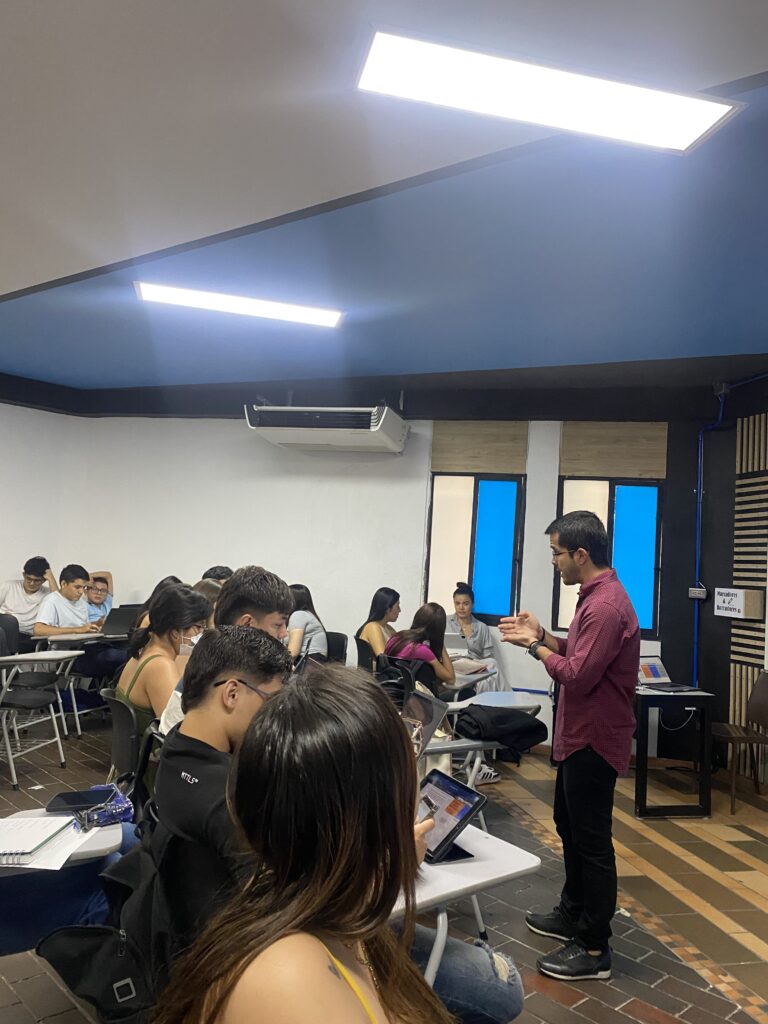
Caso 2: acusación de abuso sexual en consulta médica. El segundo caso plantea una problemática distinta. Una mujer empieza a experimentar fuertes dolores de espalda y espasmos musculares. Como parte de su tratamiento, le recomiendan realizar sesiones de acupuntura. Tras acudir a un especialista, este le indica que con cuatro terapias será suficiente. Durante las primeras tres sesiones todo transcurre con normalidad, pero en la cuarta y última sesión, la mujer sale del consultorio llorando y se dirige de inmediato a la Fiscalía para presentar una denuncia.
Según su relato, en esa última consulta el médico le pidió que bajara un poco más su pantalón para aplicar las agujas en la parte baja de su espalda. La mujer accedió, confiando en el carácter profesional del procedimiento. Sin embargo, en algún momento sintió que el médico introducía sus manos entre sus glúteos y la tocaba en su zona íntima con la intención de realizar actos de penetración forzada. De inmediato, ella se levantó, gritó, lo empujó, se vistió rápidamente y salió del consultorio.
Si un abogado asumiera este caso, ya sea como fiscal o como defensor, la primera pregunta que debería plantearse es qué tipo de problema se está enfrentando. En términos de formulación de los hechos, no parece haber mayores dificultades. La historia puede narrarse con claridad y hay elementos concretos que permiten contextualizar los eventos. Desde el punto de vista de la calificación normativa, el caso exige determinar si la conducta descrita corresponde a un acceso carnal violento o a un acto sexual violento. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que el tocamiento de los labios vaginales se considera una forma de penetración, lo que llevaría a tipificar el hecho como acceso carnal violento. Sin embargo, esta interpretación no siempre ha sido uniforme, lo que obligaría a un análisis detallado del precedente judicial aplicable.
El mayor desafío en este caso radica en la prueba de los hechos. Mientras que la denunciante sostiene una versión de los hechos en la que se configura un delito, el médico podría argumentar que el procedimiento se realizó dentro del marco de su práctica profesional. La dificultad del caso está en demostrar cuál de estas versiones es la correcta.
Un elemento clave en este caso es que, al revisar las cámaras de seguridad, se observa que la mujer sale del consultorio con aparente normalidad. No se le ve alterada ni llorando, y al cerrar la puerta lo hace con tranquilidad. Este detalle no implica que su versión sea falsa, pero sí introduce un reto importante para la Fiscalía, que deberá construir una estrategia probatoria sólida para demostrar la veracidad de los enunciados fácticos.
Estos ejemplos muestran cómo los problemas en un caso pueden dividirse en tres niveles: aquellos que afectan la formulación de los hechos, aquellos que presentan dificultades en su prueba y aquellos en los que la complejidad radica en su calificación normativa. Un abogado debe ser capaz de identificar cuál de estos problemas enfrenta en cada caso, pues de ello dependerá la estrategia que adopte y las herramientas que utilice para sustentar su posición.
En los siguientes capítulos exploraremos con mayor profundidad cómo abordar estos desafíos estratégicamente dentro del litigio.




