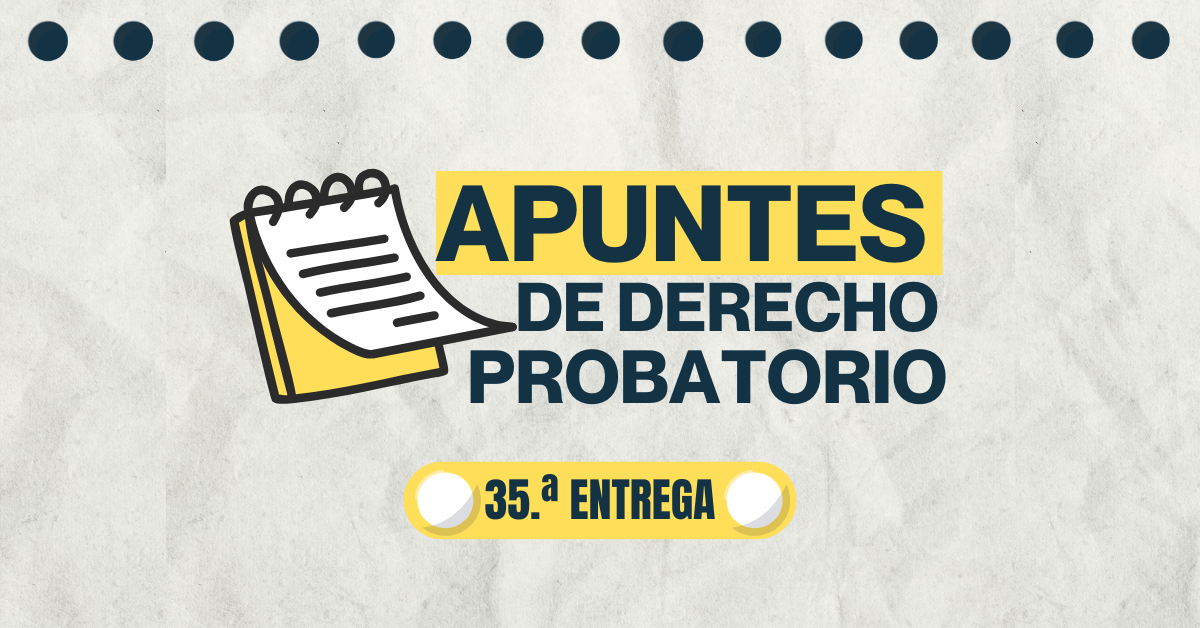
El problema de la suficiencia probatoria
Si aceptamos que el conocimiento que arroja la prueba es siempre de naturaleza probabilística, surge de inmediato un problema crucial: ¿cuánta prueba se requiere para dar por probado un hecho y proceder, en consecuencia, a aplicar el derecho? En otros términos, ¿cuál es el estándar de conocimiento que debemos exigir para considerar acreditado un hecho en la decisión judicial?
Este interrogante —el de la suficiencia probatoria— ha sido históricamente descuidado por la cultura procesal clásica. En algunos contextos, incluso, ha pasado inadvertido. En mi entender, una de las novedades más importantes de la concepción racionalista de la prueba ha sido situar en primer plano este problema, advirtiendo que no se trata de una cuestión secundaria o técnica, sino de un problema institucional que debe resolverse con urgencia, pues de lo contrario se deja al arbitrio del juzgador.
Una primera estrategia para abordarlo ha sido afirmar que se requiere “certeza”. Esta ha sido, de hecho, la solución predominante en los siglos XIX y XX, y aún hoy lo es en muchos sistemas, especialmente en los asuntos no penales. Sin embargo, el término certeza es profundamente problemático, tanto por su ambigüedad como por sus implicaciones epistemológicas. Si adoptamos una noción objetiva de certeza, esta se convierte en sinónimo de verdad: solo habría certeza cuando se tiene un conocimiento indiscutible, claro y absoluto sobre lo ocurrido. Pero ya sabemos que las pruebas —por su propia naturaleza— no son capaces de producir ese tipo de conocimiento. No pueden arrojar certezas racionales objetivas. Pretenderlo es ingenuo, incluso peligroso, porque impone a la prueba una carga que no puede cumplir.
Una segunda alternativa es entender la certeza en sentido subjetivo, como una forma de creencia: alguien tiene certeza cuando está convencido de algo. Esta postura, aunque más realista, plantea otro problema mayor: la discrecionalidad. Si la decisión depende exclusivamente del grado de creencia del juzgador, entonces la decisión tiene un importante componente subjetivo. Un juez podría decir: “Estoy convencido, me parece que sí ocurrió”, mientras otro, ante las mismas pruebas, podría afirmar: “No estoy convencido, me parece insuficiente”. Ambos actuarían conforme a la sana crítica y ninguno estaría, en principio, equivocado. La consecuencia es preocupante: no existiría un criterio racional y verificable para definir cuándo un hecho debe considerarse probado. La justicia dependería de la sensibilidad epistémica de cada operador jurídico. Y esto es grave para la seguridad jurídica.
Pensemos, por ejemplo, en el caso clásico que hemos mencionado: dos personas ingresan a un motel durante dos horas y gastan 250.000 pesos. El juez A concluye que probablemente sostuvieron relaciones sexuales, aplicando una generalización razonable. El juez B, en cambio, afirma que no hay prueba suficiente, pues podrían haber ocurrido otras cosas. Ambos juicios podrían considerarse válidos bajo la lógica de la sana crítica, y eso revela la necesidad de construir nuevos criterio para resolver la cuestión de la suficiencia.
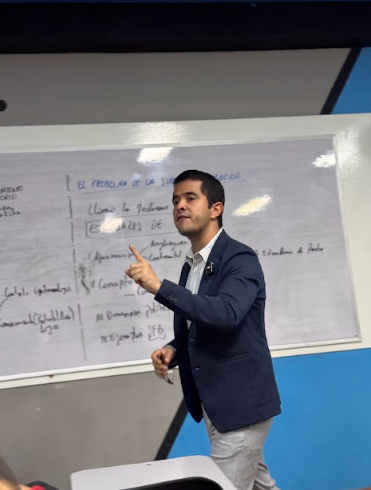


Alguien podría sugerir que este problema se resuelve exigiendo la debida justificación de las decisiones judiciales —como un deber del juez y un derecho de las partes— y estableciendo mecanismos de control como la apelación, la casación o la tutela. Y, en efecto, estos mecanismos son fundamentales en una democracia deliberativa. Pero incluso así, en última instancia, la decisión dependerá de quien tenga la última palabra: una sala de casación o una corte constitucional. Y cuando esa decisión se basa en la certeza como creencia, volvemos al problema inicial: se transforma en una falacia de autoridad, aunque esta sea jurídicamente legítima.
Entonces, ¿qué hacer? Tenemos dos opciones. La primera es resignarnos y aceptar que no hay solución posible, aprendiendo a convivir con un margen inevitable de discrecionalidad. La segunda, mucho más ambiciosa e interesante, es explorar nuevas propuestas. Propuestas que —aunque no estén exentas de dificultades— permitan reflexionar sobre cómo construir decisiones probatorias más justificadas, más racionales y, en definitiva, más justas.
Aproximación a los estándares de prueba: la solución de los racionalistas al problema de suficiencia probatoria
Vamos ahora a revisar una solución que proponen muchos —no todos, aclaro, porque es un tema que también se debate internamente— desde la perspectiva del razonamiento probatorio. Me refiero a los estándares de prueba. En este ámbito, hay dos autores imprescindibles para su estudio en el mundo iberoamericano y en el derecho continental europeo: Michele Taruffo, quien introdujo las bases del problema, y, de lejos, el profesor que más ha desarrollado esta teoría, Jordi Ferrer Beltrán.
Estándares de prueba en la cultura anglosajona
Antes de entrar en materia, me parece fundamental hacer una aclaración, porque este es uno de los puntos donde más confusión existe en Colombia y donde surgen debates alimentados por interpretaciones incorrectas. Cuando hablamos de estándares de prueba, debemos tener presente que hay dos formas de aproximarse al concepto: una desde la cultura jurídica anglosajona, y otra desde la tradición continental europea. Y según el enfoque que adoptemos, las respuestas serán completamente distintas.
En el sistema anglosajón, los estándares de prueba surgieron y funcionan como instrucciones dirigidas a los jurados. No olvidemos que en los Estados Unidos y en Inglaterra, el derecho probatorio está fuertemente influenciado por la institución del jurado. En esos sistemas, al conformarse un jurado, el juez, antes de iniciar el juicio oral, reúne a sus integrantes y les da una serie de instrucciones. Dentro de esas orientaciones, les explica cómo va a desarrollarse el juicio, qué se espera de ellos y, entre otras cosas, les dice algo como: “para que ustedes puedan condenar a alguien, deben tener prueba más allá de toda duda razonable”. Así nació esa etiqueta: como una fórmula dirigida a los jurados, como una orientación sobre el nivel de prueba requerido para condenar.
A partir de ahí, surgieron otras expresiones para etapas procesales previas (como la acusación, la imputación, etc.), pero siempre en la lógica de que eran instrucciones para los jurados. Y aquí surge un problema importante.
Primero, en Estados Unidos, los jurados no motivan sus decisiones. No las justifican. Y cuando la decisión la toma un juez profesional, la motivación suele ser muy general, lejos de las exigencias que imponen los sistemas jurídicos como el colombiano o, en general, los del derecho continental europeo. En otras palabras: si no hay justificación, no sabremos cuáles fueron las razones que llevaron al jurado a considerar que se cumplía o no el estándar de prueba. No conocemos las propiedades ni el contenido del estándar aplicado.
Pero hay algo aún más grave. En la historia judicial estadounidense, ha habido jurados que, al recibir la instrucción de que debían condenar “más allá de toda duda razonable”, han levantado la mano para decir: “Señor juez, no entiendo bien qué significa eso, ¿me lo puede explicar?”. Un gesto absolutamente razonable. Y sin embargo, en los casos donde el juez se ha atrevido a explicar el sentido del estándar, la defensa ha solicitado la nulidad del juicio por indebida intromisión judicial en la función del jurado. El asunto ha llegado incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿Y qué ha dicho la Corte Suprema? Que el concepto de “más allá de toda duda razonable” es un concepto autoevidente. Es decir, que el juez no puede explicarlo. En la práctica, el estándar termina siendo lo que los jurados —en su deliberación interna, secreta, no grabada y no supervisada— consideren que es. Es un ejercicio subjetivo. Y si como sociedad estamos dispuestos a confiar en el debate interno de once personas, adelante. Pero, desde mi punto de vista, eso no es suficiente.
Si alguien quiere profundizar en esta historia y en los distintos significados del estándar de “más allá de toda duda razonable”, le recomiendo los trabajos de Larry Laudan. No es un jurista, sino un filósofo, un epistemólogo. Tiene un libro excelente titulado Verdad, error y proceso penal. El primer capítulo, especialmente, es imperdible para entender la evolución del pensamiento de la Corte Suprema estadounidense sobre este tema.
Entonces, si estos son los estándares de prueba… pues no nos sirven. Porque no tenemos jurados. Porque aquí exigimos motivación. Porque aquí el juez debe justificar sus decisiones de manera razonada. Por tanto, no tiene sentido importar de forma acrítica esas fórmulas del derecho anglosajón al sistema jurídico colombiano.
Estándares de prueba en la cultura continental europea de corte racionalista
A partir de la década de 1980, con el auge del razonamiento probatorio como campo de estudio, diversos autores del derecho continental europeo comenzaron a reconocer un problema hasta entonces descuidado: el problema de la suficiencia probatoria. Un problema serio, legítimo e importante que había que resolver.
La respuesta que estos autores formularon fue la construcción de estándares de prueba, pero no al estilo anglosajón, sino adaptados a los valores y exigencias de nuestra cultura jurídica continental. Aquí destacan dos elementos esenciales: por un lado, la vigencia del principio de legalidad, que impone que las decisiones judiciales se adopten sobre la base de normas previamente establecidas; y por otro, la obligación de justificación, entendida tanto como un deber del juez como un derecho del ciudadano.
En este contexto surge la propuesta de Jordi Ferrer Beltrán, quien ha desarrollado con gran profundidad un modelo de estándares probatorios diseñados para los sistemas jurídicos que se inscriben en esta tradición europea. Sistemas guiados, en términos generales, por dos grandes principios: (1) la racionalidad legislativa —esto es, la existencia de normas abstractas que orienten cómo deben resolverse los casos— y (2) la exigencia de motivación de las decisiones judiciales como pilar de legitimidad.
Entonces, ¿qué es un estándar de prueba para estos profesores? Es una regla normativa. Una regla que establece, mediante criterios cualitativos y lógicos, el nivel de conocimiento —entendido como probabilidad— que se debe alcanzar para poder dar por probado un hecho y, con base en ello, aplicar el derecho. La idea de Ferrer es que tales reglas sean dictadas por el legislador y hagan parte de los códigos procesales. En ese sentido, por ejemplo, en lugar de que el Código diga simplemente “para condenar se requiere prueba más allá de toda duda razonable” —una expresión ambigua, sin condiciones claras ni objetivas—, lo que propone es que el código establezca un estándar con contenido normativo preciso.
Hasta la fecha, Ferrer ha propuesto siete estándares posibles que cumplen con esta definición normativa. Enseguida vamos a examinar dos de ellos: el más exigente y el menos exigente, con el fin de ilustrar cómo funciona la propuesta:
Para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes condiciones:
a) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como pruebas al proceso.
b) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado/demandado o más beneficiosas para él, excluidas las meras hipótesis ad hoc.
En la propuesta de Jordi Ferrer este es el estándar más alto, el que exige mayor probabilidad para dar por probado un hecho. Como puede advertirse, está compuesto por criterios cualitativos para evaluar la solidez del conocimiento alcanzado a partir de un conjunto de pruebas. Funciona como una verdadera regla jurídica: si se cumplen las condiciones, el juez debe dar por probado el hecho. Si no se cumplen, no puede hacerlo. Así de tajante.
Veamos ahora el otro extremo: el estándar menos exigente propuesto por Ferrer, el número 7:
Una hipótesis sobre los hechos se considerará probada en un proceso cuando: La hipótesis sea más probablemente verdadera que la hipótesis.
Como se observa, los estándares de prueba establecen reglas normativas que buscan racionalizar la declaración de prueba de los hechos, desplazando el foco de la mera convicción subjetiva del juez hacia un sistema de criterios objetivos y evaluables. Ahora bien, para aplicar correctamente estos estándares, es necesario estudiar con cuidado el significado de sus componentes. Por ejemplo, debemos analizar qué significa exactamente “predicción de la hipótesis” o qué debe entenderse por “hipótesis alternativa”.
Estos conceptos no nacen del derecho, sino que provienen de la epistemología, es decir, de la teoría del conocimiento, y se utilizan para valorar la calidad del conocimiento alcanzado mediante el método científico. Autores como Ferrer o Taruffo han tomado estos criterios epistemológicos y los han trasladado al plano jurídico, para construir con ellos reglas jurídicas capaces de guiar la decisión sobre la prueba de los hechos en la decisión judicial.
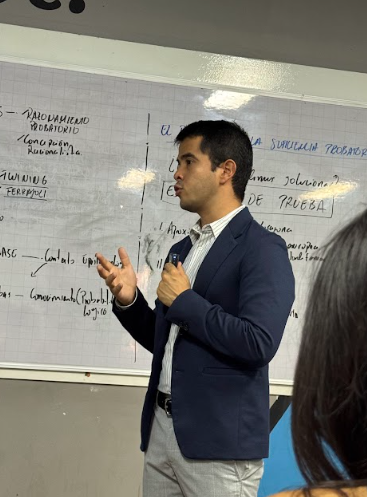
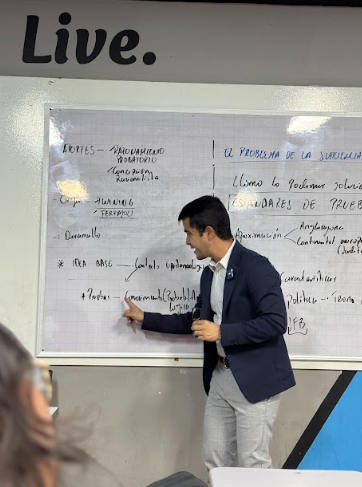
Planteemos ahora un ejercicio práctico. Supongamos que en Colombia se adopta como regla procesal el estándar número siete para dar por probado un hecho en un proceso civil o de familia. Y que el juez, frente a una hipótesis relevante del caso, se formula dos preguntas: (1) ¿Estoy convencido subjetivamente de que el hecho ocurrió? y (2) ¿Se cumplen las condiciones normativas del estándar para tenerlo por probado?
Para ilustrar mejor esta situación, pensemos en el caso que hemos discutido en clase: se prueba que dos personas de distinto sexo ingresan juntas a un motel, permanecen allí por aproximadamente dos horas y media, y que uno de ellos —el hombre— paga una suma cercana a 300.000 pesos colombianos con su tarjeta de crédito, lo cual equivale a unos 70 u 80 dólares. A partir de estos datos, el hecho jurídicamente relevante sería la ocurrencia de una relación sexual entre esas dos personas.
Ante esta situación, el juez podría no estar convencido del hecho, en términos subjetivos, porque siente que los indicios no bastan para formar una certeza íntima. Sin embargo, al aplicar el estándar número siete, podría concluir que —a la luz de las pruebas obrantes en el expediente— la hipótesis de que hubo una relación sexual es más probablemente verdadera que cualquier otra alternativa, conforme a máximas de experiencia como aquella que indica que quienes entran juntos a un motel probablemente lo hacen para mantener relaciones sexuales. Entonces, aun sin estar convencido íntimamente, el juez tendría la obligación jurídica de dar por probado el hecho.
Y puede pasar también lo contrario. Pensemos ahora que el sistema exige la aplicación del estándar número uno. El juez puede estar convencido de que el acto sexual ocurrió, pero al verificar si se cumplen los requisitos del estándar más exigente —por ejemplo, si se han descartado todas las hipótesis alternativas plausibles— podría concluir que no se han cumplido todas las condiciones necesarias. En ese caso, a pesar de su convicción, estaría jurídicamente impedido para dar por probado el hecho.
Este es el gran valor de la propuesta: desplaza el centro de gravedad de la valoración probatoria desde la convicción hacia un sistema normativo de reglas objetivas, que permiten evaluar racionalmente cuándo un hecho puede tenerse por probado. No se trata de eliminar la convicción, pero sí de reconocer que esta no es necesaria para justificar la decisión, y que puede ser sustituida por un juicio racional fundado en criterios epistémicos verificables.
Por supuesto, esta teoría no resuelve todos los problemas. Más adelante discutiremos sus principales críticas. Pero es fundamental entender el cambio de enfoque que propone: mientras la tradición de la sana crítica ha puesto el énfasis en la convicción del juez, la teoría de los estándares de prueba propone centrar la atención en el cumplimiento de condiciones cualitativas de conocimiento, formuladas como reglas jurídicas. Así, la prueba de los hechos no depende exclusivamente de estar convencido, sino de haber cumplido estándares racionales previamente definidos.
Si desean profundizar en esta teoría, les recomiendo especialmente el libro Prueba sin convicción, de Jordi Ferrer Beltrán, una lectura indispensable para quienes quieran comprender a fondo este nuevo paradigma.
Características de los estándares de prueba de Jordi Ferrer Beltrán
Con lo desarrollado hasta este punto, hemos logrado una aproximación sustantiva a la teoría de los estándares de prueba, profundizando en una perspectiva racionalista propia de la tradición jurídica continental europea, guiada por los principios de legalidad y de justificación de las decisiones judiciales.
Lo que pretendo ahora es profundizar un poco más en la propuesta del profesor Jordi Ferrer Beltrán, la cual constituye hoy, sin lugar a dudas, una de las formulaciones más sofisticadas y completas en el panorama contemporáneo del razonamiento probatorio.
Desde una postura crítica hacia los sistemas de justicia actuales, Ferrer sostiene que, en la práctica, la mayoría de los ordenamientos jurídicos no cuentan con auténticos estándares de prueba, al menos no en el sentido riguroso que él propone. Según esta visión, expresiones como inferencia razonable, motivos fundados, probabilidad de verdad o incluso la clásica fórmula más allá de toda duda razonable, presente en numerosos códigos procesales penales, no cumplen con los requisitos para ser considerados verdaderos estándares de prueba. Lo mismo ocurre con nociones como sana crítica, certeza o convencimiento, que si bien son ampliamente utilizadas, no satisfacen las exigencias teóricas ni prácticas que impone una concepción normativa rigurosa de los estándares probatorios.
Frente a esta crítica, surge una pregunta inmediata: ¿qué condiciones debe cumplir una regla para ser calificada como estándar de prueba en los términos propuestos por Ferrer? La respuesta a esta inquietud la encontramos en lo que él denomina requisitos metodológicos, los cuales pasamos a examinar.
El primer requisito establece que los estándares de prueba deben recurrir a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto de las conclusiones que se pretenden extraer. En otras palabras, se exige que los estándares fijen el grado de exigencia probatoria tomando como parámetro el respaldo objetivo que las pruebas ofrecen a las hipótesis en conflicto, es decir, el nivel de corroboración que estas alcanzan. Desde esta perspectiva, toda regla probatoria debe indicar en qué medida un conjunto de pruebas justifica racionalmente una determinada afirmación fáctica. Por esta razón, las apelaciones a estados subjetivos, como la convicción o la certeza moral, resultan inadecuadas: son conceptos que no permiten una verificación racional ni objetiva de su cumplimiento.
El segundo requisito metodológico consiste en que los estándares de prueba deben fijar un umbral de suficiencia probatoria. Es decir, deben establecer de manera explícita cuándo se considera que hay suficientes pruebas para tener por demostrado un hecho. En este punto, Ferrer critica a la sana crítica en tanto que, aunque ofrece parámetros para la valoración de la prueba —como el respeto a la lógica inductiva, la aplicación de máximas de experiencia y de reglas científicas—, no establece cuándo ese análisis permite afirmar que un hecho ha quedado probado. La sana crítica enseña cómo valorar, pero no cuándo esa valoración debe considerarse suficiente. No resuelve, entonces, el problema de la suficiencia probatoria, que es precisamente lo que los estándares buscan solucionar.
El tercer requisito metodológico es que los estándares de prueba deben estar formulados apelando a criterios de probabilidad de tipo inductivo, no matemático. Como lo hemos discutido a lo largo de esta asignatura, la prueba en el proceso tiene como finalidad institucional la averiguación de la verdad, pero el conocimiento humano es limitado. Esto implica que nunca podremos alcanzar certezas absolutas sobre los hechos: ningún conjunto probatorio, por robusto que sea, garantiza por completo que sus conclusiones sean verdaderas. Por eso se afirma que la relación entre prueba y verdad es de tipo teleológico, no conceptual: la prueba tiene como objetivo la verdad, pero no la asegura. De ahí que el razonamiento probatorio se configure como una actividad de carácter probabilístico, donde las conclusiones sobre los hechos serán más o menos probables, según el respaldo que encuentren en las pruebas disponibles.
Este punto nos conduce al análisis del concepto de probabilidad. Aunque inicialmente tendemos a asociarlo con cifras o porcentajes, los intentos por matematizar el razonamiento probatorio han fracasado. Se ha concluido, más bien, que la probabilidad que interesa en este ámbito es una probabilidad de tipo inductivo, orientada por criterios de razonabilidad. Lo importante no es alcanzar una certeza matemática, sino la existencia de buenas razones para afirmar que un hecho ha quedado probado, atendiendo a un estándar normativamente definido. Esto implica aceptar que incluso una decisión racional y jurídicamente válida sobre la prueba puede tener un margen de incertidumbre, lo cual no la invalida ni la convierte en arbitraria.
Finalmente, Ferrer introduce una exigencia práctica que, más que un requisito del estándar en sí, alude a su uso dentro del proceso judicial: el desarrollo de un proceso requiere estándares diferenciados y escalonados, es decir, ajustados a la naturaleza y relevancia de cada tipo de decisión. Tradicionalmente, la atención se ha centrado en la sentencia, dado que se trata de la decisión que resuelve de fondo la pretensión y la excepción. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso se adoptan múltiples decisiones previas —como las medidas cautelares— que también requieren una evaluación de la prueba. En estos casos, la exigencia de prueba suficiente no puede ser la misma que la exigida para dictar sentencia.
Así, por ejemplo, una medida cautelar requiere una evaluación preliminar del acervo probatorio que justifique, aunque sea de manera provisional, su adopción. En términos clásicos, se ha hablado de una “verosimilitud en el derecho”, entendida como la existencia de indicios razonables que permiten anticipar que la decisión final podría ser favorable a quien solicita la medida.
Lo mismo sucede en el proceso penal, donde no se puede exigir el mismo estándar probatorio para condenar, para acusar o para imponer una medida de aseguramiento. La condena, por su gravedad, exige el estándar más alto. Pero para formular la acusación o decretar una medida restrictiva de derechos —como la detención preventiva—, se requiere también una cantidad importante de prueba, aunque inferior a la necesaria para condenar. De igual manera, para iniciar una investigación penal pueden establecerse estándares más bajos, ya que apenas se está comenzando el proceso de búsqueda de conocimiento.
En suma, el uso de los estándares debe ser progresivo y adaptado al tipo de decisión procesal que se va a adoptar. Al inicio del proceso, los estándares pueden ser más bajos; a medida que se avanza y se adoptan decisiones que afectan más intensamente los derechos de las personas —como su libertad o su patrimonio—, los estándares deben incrementarse proporcionalmente, hasta llegar al nivel máximo en la sentencia definitiva.



