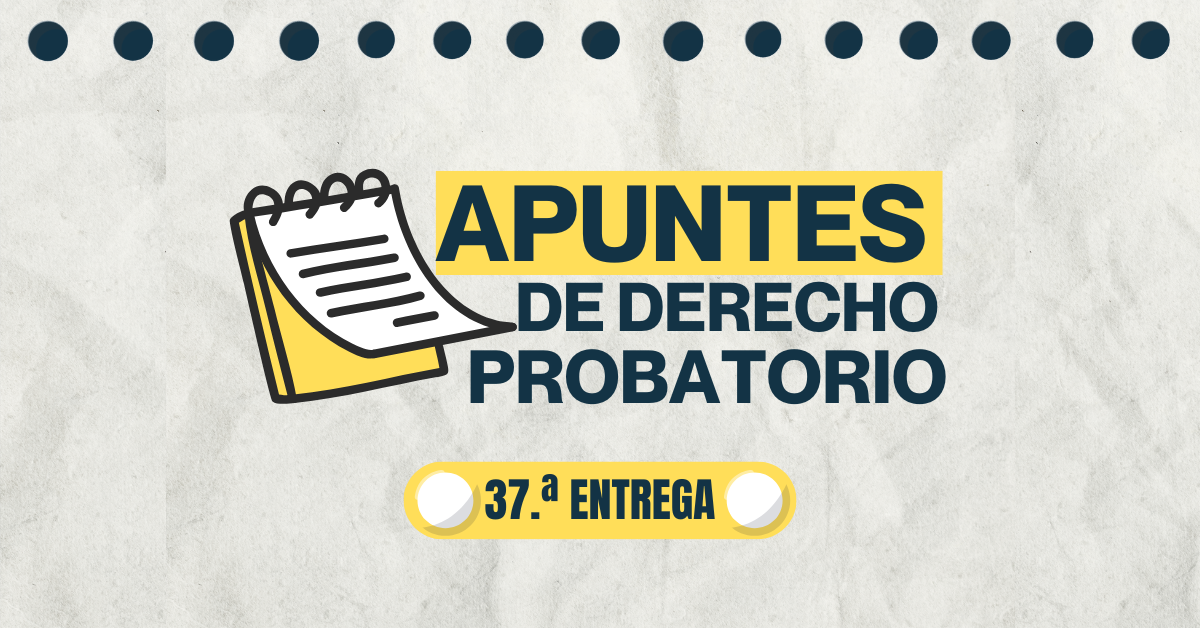
Críticas a la teoría de los estándares de prueba
En este apartado abordaremos algunas de las principales críticas que se han formulado a la teoría de los estándares de prueba, y en particular, a la propuesta elaborada por el profesor Jordi Ferrer Beltrán.
Como hemos visto en los capítulos anteriores, la teoría de los estándares de prueba busca resolver uno de los problemas más complejos de la decisión sobre los hechos: la suficiencia probatoria. Es decir, pretende responder a la pregunta de cuánta prueba se requiere para dar por probado un hecho. A lo largo de la historia del derecho probatorio se han ofrecido diversas respuestas a este problema , y los estándares de prueba constituyen una de ellas. Por ello, esta teoría ocupa un lugar destacado en la evolución del pensamiento probatorio contemporáneo y constituye una de las líneas de investigación más fértiles y necesarias de seguir explorando.
Ahora bien, conviene recordar que hablar de estándares de prueba implica referirse a una institución con una larga trayectoria en distintos sistemas jurídicos, especialmente en el ámbito anglosajón y en los modelos de justicia de corte acusatorio. Esa diversidad de tradiciones ha producido una extensa literatura: jurisprudencia, decisiones de tribunales superiores, obras doctrinales, artículos, conferencias y debates académicos que han ido delineando su alcance y contenido. En medio de este vasto mar de ideas, una de las propuestas más influyentes en el mundo iberoamericano es la del profesor Jordi Ferrer Beltrán, quien, desde la perspectiva del paradigma racionalista de la prueba, ofrece una formulación coherente y sistemática sobre los estándares probatorios.
Su pensamiento ha evolucionado a partir del diálogo con autores como Michele Taruffo, hasta alcanzar su expresión más madura en la obra Prueba sin convicción, cuyo título, provocador en sí mismo, ha despertado un intenso debate internacional. Esta propuesta ha sido ampliamente discutida, traducida a varios idiomas y analizada en congresos, artículos y seminarios, convirtiéndose en un verdadero hito teórico dentro de la teoría del derecho probatorio.
La teoría de Ferrer Beltrán ha sido sometida a crítica, lo cual es, sin duda, positivo. La crítica académica cumple una función esencial: poner a prueba las ideas. Cuando una teoría resiste el escrutinio crítico, se fortalece; y cuando no, ofrece la oportunidad de repensar sus fundamentos. En ese espíritu, el propósito de este apartado es identificar las principales observaciones y objeciones que distintos autores han formulado frente a la teoría de los estándares de prueba, con el ánimo de comprender mejor sus alcances, limitaciones y potencial de desarrollo.
Por supuesto, no podría pretender agotar aquí el debate ni mencionar a todos los pensadores que han contribuido a él. Sin embargo, resulta justo reconocer el trabajo de quienes han enriquecido esta discusión con aportes de gran valor, entre ellos Marina Gascón Abellán, Diego Dei Vecchi, Daniel González Lagier, Juan Antonio García Amado, Perfecto Andrés Ibáñez y Raymundo Gama Leyva, entre otros. A sus reflexiones se suman las de muchos juristas, jueces, litigantes y estudiantes que, en seminarios, congresos o simples conversaciones académicas, han planteado preguntas y objeciones que invitan a repensar la figura de los estándares probatorios desde la práctica judicial y desde la realidad de nuestros sistemas jurídicos.


Sin más preámbulos, pasemos a revisar y analizar las principales críticas que se han formulado desde diferentes perspectivas teóricas y prácticas a la teoría de los estándares de prueba, con el propósito de comprender mejor su sentido y su relevancia dentro del derecho probatorio contemporáneo.
Las críticas formuladas a la teoría de los estándares de prueba pueden agruparse, en términos generales, en tres grandes bloques temáticos. Esta clasificación no solo facilita su análisis, sino que también permite comprender las distintas perspectivas desde las cuales se ha cuestionado la propuesta.
El primer bloque de críticas se centra en una pregunta fundamental: ¿deberían existir estándares de prueba?. Se trata de una interrogante que invita a reflexionar sobre la conveniencia misma de incorporar esta figura al sistema de justicia. En otras palabras, ¿realmente aportan algo necesario o beneficioso a los mecanismos actuales de decisión judicial? La pregunta no es trivial, pues los sistemas probatorios contemporáneos —con sus virtudes y defectos— ya cuentan con un conjunto sólido de garantías procesales que apuntan a la racionalidad de las decisiones. Existen reglas sobre la obtención y producción de las pruebas; principios como el de la sana crítica que orientan su valoración; el deber de motivación de las decisiones judiciales; y la posibilidad de control a través de los recursos. En este contexto, hay quienes sostienen que el diseño institucional vigente, aunque perfectible, resulta suficiente para garantizar decisiones racionales y fundadas. Desde esta perspectiva, los estándares de prueba serían una adición innecesaria o incluso potencialmente perturbadora del equilibrio actual. Más adelante profundizaremos en este primer grupo de críticas.
El segundo bloque de cuestionamientos gira en torno a otra pregunta esencial: ¿es posible construir estándares de prueba precisos y objetivos?. Aun aceptando la utilidad de contar con ellos, varios autores se preguntan si es realmente viable formular una regla que establezca con claridad el umbral de suficiencia probatoria que debe alcanzarse para dar por probado un hecho. Esta discusión remite a las exigencias formuladas por Larry Laudan, quien sostiene que un estándar auténtico debe reunir dos condiciones: ser preciso y objetivo. Un estándar ambiguo o dependiente de la subjetividad del juzgador no cumpliría su función reguladora. Bajo esta premisa, el debate se orienta a examinar si, en la práctica, es posible construir estándares de prueba que no solo sean comprensibles, sino también operativamente aplicables con criterios uniformes.
Finalmente, el tercer bloque de críticas tiene un carácter funcional o práctico. Parte de aceptar que los estándares de prueba son deseables y que, en teoría, podrían definirse con cierta precisión, pero se pregunta si realmente funcionarían una vez adoptados e incorporados al sistema de justicia. Este bloque examina los problemas de operatividad e implementación: ¿cómo se aplicarían los estándares en contextos judiciales diversos?, ¿podrían los jueces aplicarlos?, ¿no terminarían volviéndose instrumentos excesivamente técnicos o rígidos? Desde esta óptica, algunos autores advierten que la complejidad de su aplicación podría convertirse en su principal debilidad: su “talón de Aquiles”.
Aclarados estos tres grandes bloques —la conveniencia de su existencia, la posibilidad de su formulación precisa y objetiva, y su viabilidad práctica—, procederemos a ordenar y analizar las principales críticas que se inscriben en cada uno de ellos. Empezaremos, naturalmente, por el debate sobre si deberían existir estándares de prueba; luego examinaremos si es posible construirlos con precisión y objetividad; y, finalmente, abordaremos las objeciones relacionadas con su operatividad y aplicación práctica.
i) Críticas sobre la necesidad de la existencia de los estándares de prueba
En el debate sobre la necesidad de los estándares de prueba, es decir, sobre si deberían existir en los sistemas judiciales como herramienta para decidir la demostración de un hecho, la principal crítica sostiene que no son necesarios. Según esta postura, el derecho procesal contemporáneo ya ofrece mecanismos suficientes para garantizar que las decisiones judiciales sean racionales y legítimas, cumpliendo con las condiciones mínimas de justificación exigidas por un Estado de Derecho.
Recordemos que el problema que buscan resolver los estándares de prueba es el de la suficiencia probatoria, esto es, determinar cuánta prueba se requiere para dar un hecho por demostrado. Por tanto, para valorar la validez de esta crítica, es necesario examinar si el sistema judicial actual dispone de herramientas efectivas para resolver ese problema.
En principio, puede decirse que sí: la sana crítica exige valorar la prueba de manera individual y conjunta, con base en reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia; además, el principio de necesidad de la prueba impone que el juez solo puede fundar su conocimiento en la información aportada por los medios de prueba regularmente incorporados al proceso. Todo ello configura, sin duda, un marco importante de racionalidad epistémica.
El inconveniente radica en que, aunque estos principios orientan la valoración, no resuelven el punto crucial: si la probabilidad alcanzada es suficiente o no para considerar probado un hecho. Es decir, los mecanismos actuales no establecen un criterio objetivo ni un umbral racional de suficiencia, y deliberadamente guardan silencio sobre “cuánta prueba” se necesita. En consecuencia, ese juicio queda en manos del convencimiento del juez, de eso que los códigos procesales suelen denominar certeza o convicción.
Es cierto que dicho convencimiento se forma de manera objetiva en tanto surge de pruebas legalmente producidas y valoradas bajo la sana crítica; sin embargo, el momento decisivo —determinar si la prueba es suficiente— depende exclusivamente del juzgador. Su conclusión no puede ser controlada más allá de los límites de su propia argumentación.
Algunos podrían objetar que existen mecanismos de control suficientes, como los recursos ordinarios y extraordinarios: apelación, impugnación especial, grado de consulta, casación por violación indirecta o incluso la tutela por defecto fáctico. No obstante, todos ellos presentan el mismo problema: el órgano revisor termina recurriendo, nuevamente, al convencimiento de quien decide el recurso. En otras palabras, se sustituye un convencimiento por otro.
Por eso, si el convencimiento subjetivo del juez es la variable central para determinar la suficiencia probatoria, no existe un verdadero control racional de esa decisión. En el fondo, lo que se impone es una falacia de autoridad: se acepta la conclusión del juez no porque sea racionalmente verificable, sino porque proviene de una autoridad investida para decidir. Y aunque esto no es necesariamente ilegítimo —pues toda sociedad requiere mecanismos que pongan fin a los conflictos para preservar la seguridad jurídica y la paz social—, sí plantea una pregunta de fondo:
¿Podemos hacer algo más? ¿Podemos fortalecer los mecanismos de decisión sobre la prueba, de modo que la determinación de la suficiencia no dependa únicamente de la creencia o convicción personal del juez, sino de criterios racionales, compartidos y verificables?
Esa es, precisamente, la pregunta que motiva la propuesta de los estándares de prueba.
Bajo esta lógica, mi respuesta a la crítica es clara: no estoy de acuerdo con ella. Considero que existe una necesidad innegable de racionalizar con mayor profundidad la forma en que se resuelve el problema de la suficiencia probatoria y, en general, la decisión sobre la prueba de los hechos. Esta cuestión sigue dependiendo, en buena medida, de la creencia personal del juzgador, y precisamente por eso resulta indispensable buscar mecanismos que permitan resolverla de una manera más transparente y racional.
No se trata únicamente de exigir una motivación de la decisión —pues la motivación, por sí sola, no garantiza racionalidad—, sino de propiciar una motivación de carácter racional, susceptible de ser evaluada bajo parámetros objetivos y verificables. La idea es que las decisiones judiciales sobre la prueba puedan ser sometidas a un control que no dependa de la autoridad de quien las emite, sino de la fuerza de las razones que las sustentan. Solo así podrá determinarse, con criterios racionales, cuándo una decisión probatoria es correcta y cuándo incurre en error.
Desde esta perspectiva, considero que la crítica minimiza el problema de fondo. Subestima la gravedad del asunto al tratar la suficiencia probatoria como una cuestión ya resuelta por la sana crítica o por el convencimiento judicial. Sin embargo, lo cierto es que ese convencimiento —por más que se forme a partir de pruebas y se estructure bajo un marco de racionalidad formal— sigue siendo, en última instancia, una creencia personal, un acto de fe razonada, pero fe al fin y al cabo.
Por eso, sostengo que este no es un problema menor ni un debate accesorio: es un tema central y mayúsculo para la teoría de la prueba. En consecuencia, sí creo que deberían existir estándares de prueba, o, si se prefiere otro nombre, nuevas herramientas conceptuales y normativas que permitan abordar de manera más racional y controlable la decisión sobre la suficiencia probatoria.
Los estándares de prueba, en este sentido, representan una figura valiosa, pues buscan ofrecer una solución racional y verificable a un problema que hasta ahora ha quedado librado al convencimiento subjetivo del juez. Su mérito está precisamente en intentar trasladar el centro de la decisión desde la creencia individual hacia la razón pública, desde la certeza psicológica hacia la justificación racional.
ii) Críticas sobre la posibilidad de construir estándares de prueba precisos y objetivos
Pasemos ahora al segundo bloque de críticas, que no discute la conveniencia de los estándares de prueba, sino algo más delicado: su posibilidad real. Es decir, aun si aceptáramos que los estándares de prueba cumplen un rol ideal dentro del sistema de justicia —porque buscan resolver el problema de la suficiencia probatoria—, todavía queda por responder si aquello que se propone es efectivamente construible. Una cosa es que algo sea deseable y otra, distinta, que sea posible.
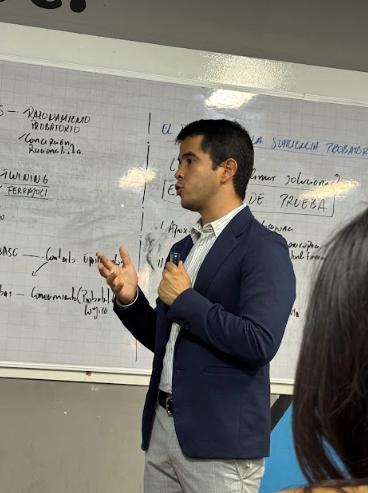
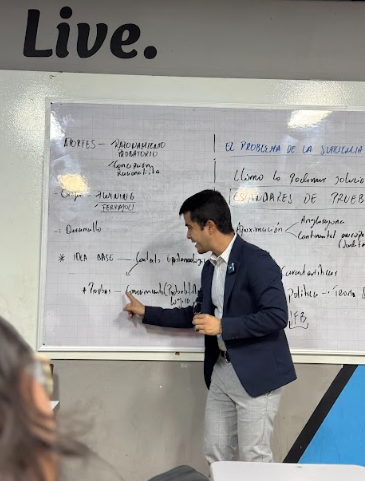
En este nivel del debate lo que está en juego es si podemos formular un umbral racional de suficiencia probatoria con las características que la doctrina más exigente le ha atribuido a los estándares de prueba. Pienso, por un lado, en la manera como Jordi Ferrer Beltrán los diseña en sus obras y, por otro, en la síntesis de Larry Laudan, quien señala que, para que un estándar cumpla verdaderamente su función, debe ser preciso y objetivo. “Preciso”, en el sentido de que las condiciones para tener por satisfecho el estándar estén claramente descritas y sean identificables; y “objetivo”, en el sentido de que esas condiciones puedan aplicarse sin depender de la subjetividad del juez. Dicho más llanamente: que se sepa qué hay que cumplir y que cualquiera pueda reconocer que se cumplió.
La pregunta, entonces, es directa: ¿es posible construir un estándar de prueba con esas dos propiedades? Porque si la respuesta fuese afirmativa, y ya hemos dicho que la figura es deseable, el paso siguiente sería trabajar en su implementación. Pero buena parte de la crítica sostiene que ahí es, precisamente, donde la propuesta se vuelve problemática.
El denominador común que observo en esta línea de objeciones es el siguiente: los estándares de prueba, tal como han sido formulados por Ferrer o descritos por Laudan, no alcanzan el nivel de objetividad que prometen. Algunos autores lo dicen con más cautela, otros con mayor radicalidad, pero la idea central es esa. Según esta crítica, los estándares de prueba son una empresa noble, incluso plausible, pero están condenados a no satisfacer plenamente las expectativas que se han puesto en ellos, sobre todo en lo relativo a la objetividad. A partir de aquí aparecen los distintos matices, que conviene revisar.
Recordemos primero la estrategia de Ferrer Beltrán. Él toma de la ciencia una serie de criterios cualitativos para evaluar el conocimiento obtenido a partir de pruebas —por ejemplo, la capacidad explicativa, la coherencia del conjunto, la contrastación, la refutación de hipótesis alternativas— y los convierte en condiciones que deben cumplirse para considerar que se alcanzó la suficiencia probatoria. En ese sentido, puede decirse que sus estándares cumplen bastante bien con el requisito de precisión: cuando uno lee los estándares que propone (los siete de la segunda edición), encuentra condiciones claras, enunciadas y sistematizadas. Por eso la crítica no suele atacar este aspecto.
El punto delicado está en la objetividad. ¿Por qué? Porque al tratarse de criterios cualitativos —no numéricos— su satisfacción siempre será gradual. No se cumplen “todo o nada”, sino “más o menos”. La capacidad explicativa puede ser alta, media o baja; la coherencia puede ser más o menos robusta; las hipótesis alternativas pueden estar mejor o peor descartadas. Y si las condiciones del estándar se satisfacen de forma gradual, entonces alguien tiene que decidir cuándo esa gradualidad es suficiente. Ese “alguien”, otra vez, es el juez.
Visto así, la crítica dice: lo que hacen los estándares de prueba es trasladar de nivel la pregunta de cuánta prueba se requiere. Antes preguntábamos: “¿ya hay suficiencia probatoria?”. Ahora preguntamos: “¿ya se cumplieron suficientemente las condiciones del estándar?”. Pero en ambos casos la respuesta queda en manos del juzgador. Si esto es correcto, concluye la crítica, el estándar de prueba sería un “fraude de etiquetas”: parece que racionaliza, pero en realidad deja intacto el núcleo decisorio, que sigue siendo el convencimiento razonado del juez.
Pensemos en los propios criterios que propone Ferrer: explicación de los datos disponibles, integración coherente del material probatorio, capacidad de formular y contrastar predicciones, refutación de hipótesis alternativas. Todos ellos son criterios excelentes desde el punto de vista epistémico, pero todos son también susceptibles de valoración gradual. De modo que, al final, sigue siendo el juez quien determina si esas condiciones se alcanzaron en un grado suficiente como para tener por probado el hecho. Y es ahí donde los críticos dicen: “no hemos salido del lugar en el que estábamos”.
Me parece que esta crítica va en una dirección atendible: identifica con acierto el que quizá sea el punto más frágil —el verdadero talón de Aquiles— de la teoría de los estándares de prueba de Jordi Ferrer Beltrán. Señala, con razón, que si los criterios del estándar son cualitativos, entonces su satisfacción será necesariamente gradual y, por tanto, puede abrirse espacio para cierto margen de subjetividad del juzgador. Hasta ahí, la observación es válida.
Sin embargo, creo que la crítica peca por exceso. Que los criterios sean cualitativos y se cumplan por grados es indiscutible; que en esa apreciación pueda intervenir el convencimiento del juez también lo es. Pero de allí no se sigue —y este es el salto injustificado— que los estándares de prueba “no sirven”, que “son lo mismo que la sana crítica” o que “no aportan nada nuevo”. Esa conclusión no deriva lógicamente de la premisa; es, en rigor, un non sequitur. Por eso considero que la crítica, aunque bien orientada, debe ajustarse a su justa medida: muestra una debilidad real, pero no una debilidad que obligue a desechar toda la propuesta.
A partir de ahí pueden exponerse las razones por las cuales estimo que la teoría de los estándares de prueba sí añade valor al razonamiento probatorio y mejora la racionalidad de las decisiones sobre los hechos, además de favorecer su previsibilidad para las partes y para la comunidad jurídica.
En primer lugar, los estándares de prueba cumplen una función esencial como parámetros de motivación judicial y de justificación de las decisiones. Su existencia orienta la labor del juez, quien ya no debe limitarse a declarar su convencimiento, sino a explicar por qué se cumplen las condiciones del estándar en el caso concreto. Esto introduce una estructura argumentativa más clara y coherente en la motivación de las decisiones judiciales. Es cierto que incluso sin estándares los jueces aplican —de forma explícita o implícita— ciertos criterios cualitativos, como los que ha identificado Daniel González Lagier; sin embargo, cuando tales criterios se definen dentro de un estándar de prueba, el juez los tiene formalmente incorporados en su razonamiento, lo que permite una justificación más transparente, controlable y racional.
En segundo lugar, la existencia de los estándares de prueba desplaza el eje de la decisión: el juez ya no debe preguntarse tanto por su propio convencimiento subjetivo, sino por el cumplimiento objetivo de un conjunto de condiciones predefinidas. Este cambio es trascendental, porque los estándares se convierten en criterios externos al juzgador, ajenos a su esfera valorativa personal, y fundados en una norma jurídica. De esta forma, no solo el juez, sino también las partes, los abogados y los tribunales de revisión pueden identificar, discutir y controlar si las condiciones del estándar se encuentran satisfechas. Así, el estándar de prueba actúa como una guía racional y verificable para la toma de decisiones.
En tercer lugar, los estándares de prueba operan como criterios racionales de corrección, lo cual tiene una relevancia directa en la seguridad jurídica. Gracias a ellos, es posible evaluar con mayor objetividad si una decisión sobre la suficiencia probatoria —es decir, sobre cuánta prueba es necesaria para tener un hecho por demostrado— es acertada o errónea. En este sentido, los estándares de prueba introducen una variable de control externo sobre el razonamiento judicial: no dependen del convencimiento del juez, sino de la verificación del cumplimiento de condiciones racionales previamente establecidas. Ello permite distinguir entre decisiones correctas e incorrectas con base en parámetros públicos y compartidos, lo que, en última instancia, fortalece la coherencia, la previsibilidad y la legitimidad del sistema judicial.
Bajo estas razones, considero que los estándares de prueba permiten que, en una gran cantidad de casos, los operadores jurídicos puedan alcanzar consensos racionales sobre la prueba de los hechos. En términos de la teoría del Derecho, podríamos decir que facilitan la existencia de “casos fáciles”, aquellos en los que juristas que conocen la figura y hacen uso público de la razón pueden llegar fácilmente a acuerdos acerca de la suficiencia probatoria en una situación concreta. Esos consensos no solo son posibles, sino que además pueden considerarse racionalmente correctos precisamente gracias a la existencia de estándares de prueba que delimitan las condiciones de suficiencia y orientan la justificación judicial.
Sin estándares de prueba, por supuesto, también sería posible alcanzar acuerdos en torno a la prueba de los hechos; sin embargo, creo que serían menos frecuentes. La sana crítica sigue siendo una herramienta valiosa, sobre todo en la valoración individual y conjunta de las pruebas, pero aporta poco a la cuestión de la suficiencia probatoria, que es precisamente el ámbito en el que los estándares ofrecen su mayor contribución. En consecuencia, los estándares de prueba aumentan el número de casos en los que es posible lograr consensos racionales y verificables sobre la corrección de una decisión judicial.
Por supuesto, esto no implica que desaparezcan los casos difíciles. La naturaleza gradual de los criterios cualitativos que componen los estándares genera, inevitablemente, zonas de desacuerdo razonable entre juristas que —aun compartiendo el mismo marco teórico— puedan llegar a distintas conclusiones sobre su grado de satisfacción. Sin embargo, esta posibilidad de divergencia no anula la utilidad de los estándares; al contrario, demuestra su riqueza analítica. Así como ocurre en el ámbito normativo, los casos difíciles no invalidan la norma, sino que ponen a prueba su capacidad de orientar la deliberación racional.
En síntesis, la gran virtud de los estándares de prueba radica en aumentar los espacios de consenso racional y justificable dentro del sistema judicial. Permiten que las decisiones puedan ser comprendidas, discutidas y verificadas públicamente —ante lo que Perelman llamaría el auditorio universal—, reforzando así la transparencia, la legitimidad y la racionalidad de la decisión sobre la prueba de los hechos.
En conclusión, la crítica a los estándares de prueba es, sin duda, valiosa, pero también exagerada. Debe reconocerse que tiene un núcleo de verdad: los estándares de prueba no alcanzan la objetividad absoluta que algunos de sus defensores iniciales parecieron atribuirles. Sin embargo, sí logran algo igualmente importante: aumentar el grado de racionalidad en la decisión judicial. Esa diferencia no es menor. Mientras la objetividad aspira a eliminar toda intervención del sujeto —algo imposible en el ámbito jurídico—, la racionalidad se conforma con establecer límites, criterios y razones compartidas que orienten la decisión y permitan su control.
Tal vez parte de la confusión provenga de una mala presentación o “mala publicidad” de la figura. En ocasiones, se ha difundido la idea de que los estándares de prueba buscan ser objetivos, en el sentido absoluto del término. Pero ese es un objetivo inalcanzable, pues el conocimiento judicial no se estructura a partir de datos numéricos ni de verdades matemáticas, sino de criterios cualitativos que, por naturaleza, admiten graduaciones. Por eso, resulta más adecuado decir que los estándares de prueba son racionales o, como ha propuesto el propio Jordi Ferrer Beltrán, intersubjetivamente controlables.
Esta expresión —“intersubjetivamente controlables”— refleja con precisión su auténtico valor: los estándares permiten que las decisiones judiciales se funden en razones susceptibles de ser discutidas, contrastadas y evaluadas públicamente. No garantizan la objetividad, pero sí facilitan el diálogo racional entre distintos intérpretes, permitiendo que las conclusiones sobre la prueba de los hechos puedan justificarse ante otros y no dependan solo del fuero interno del juez.
Por ello, considero que la crítica, una vez reducida a su justa medida, no desvirtúa la teoría, sino que la fortalece. Los estándares de prueba son posibles, siempre que asumamos expectativas realistas sobre su alcance. No pretenden eliminar la subjetividad humana del juicio probatorio, pero sí ordenarla, disciplinarla y hacerla controlable. Y en ese sentido, su adopción representa un paso decisivo hacia un sistema de justicia más racional, transparente y confiable.
iii) Críticas sobre la implementación de los estándares de prueba
En este último bloque de críticas, la atención se centra en un aspecto práctico y decisivo: la implementación de los estándares de prueba. Si hemos llegado hasta aquí, es porque ya hemos aceptado dos premisas fundamentales: primero, que deberían existir estándares de prueba en los sistemas de justicia; y segundo, que es posible construirlos con un nivel razonable de precisión y racionalidad. Sin embargo, estos acuerdos son apenas el punto de partida. Una vez reconocida su pertinencia y su posibilidad, surge el desafío más complejo: ponerlos en marcha en la práctica judicial.
Este es, sin duda, un plano de discusión distinto. Ya no se trata de debates conceptuales o epistemológicos, sino de preguntas operativas: ¿quién debe construir los estándares de prueba y quién está legitimado para hacerlo? ¿Cuántos estándares serían necesarios para cubrir la diversidad de decisiones judiciales? ¿Cómo deberían aplicarlos los jueces en contextos tan disímiles? ¿Tienen estos las capacidades técnicas e intelectuales para hacerlo? Y, más aún, ¿podría la existencia de reglas generales conducir, en algunos casos, a decisiones injustas por desconocer las particularidades del caso concreto?
Estas preguntas reflejan un cambio de perspectiva: del terreno de la teoría pasamos al de la práctica, del deber ser al cómo hacerlo realidad. En este nivel, las críticas adquieren un carácter más pragmático, pero no por ello menos profundo. Y es importante atenderlas, porque si no se abordan adecuadamente, una figura sólida en lo conceptual podría fracasar al momento de su ejecución.
A lo largo del debate, se han formulado múltiples objeciones sobre este punto. Sin duda, podrían existir más de las que aquí mencionaré, pero me concentraré en aquellas que considero más relevantes y sugerentes, tanto por su impacto en la práctica judicial como por los desafíos que plantean a los sistemas jurídicos contemporáneos.
Estas críticas, más que descalificar la idea de los estándares de prueba, nos invitan a reflexionar sobre su viabilidad y diseño institucional. Si no se anticipan y gestionan adecuadamente los problemas que veremos a continuación, corremos el riesgo de que una propuesta teórica valiosa —coherente en sus fundamentos y racional en su estructura— termine debilitada por dificultades prácticas de implementación. Por eso, antes de que un sistema judicial adopte los estándares de prueba, debe pensar con detenimiento cómo aplicarlos, cómo adaptarlos a su contexto y cómo mitigar los riesgos que su implementación podría generar.
La primera cuestión —más que una crítica en sentido estricto— es un tema que conviene poner sobre la mesa: ¿quién está legitimado para crear los estándares de prueba?. En este punto coincido con la postura de Jordi Ferrer Beltrán y no con la de sus críticos. Los estándares de prueba no son simples instrumentos técnicos o epistemológicos, sino que cumplen una función política de primer orden, pues implican la distribución del riesgo del error. Determinar si un sistema judicial debe proteger más al inocente que al interés público en la sanción del culpable, o viceversa, es una cuestión de preferencia valorativa, con profundas implicaciones sociales.
Precisamente por ese carácter político, considero que la creación de los estándares de prueba debe corresponder al poder legislativo, y no a los jueces ni a las altas cortes. Es el Congreso de la República —como órgano representativo de la deliberación democrática— quien debe evaluar los pros y los contras, las ventajas y desventajas de las distintas alternativas, y decidir, de manera pública y transparente, qué nivel de riesgo de error asume el sistema en la protección de los derechos fundamentales o en la persecución penal. De ese modo, la adopción de estándares de prueba se inserta dentro de un marco de legitimidad democrática, no meramente técnica.
Esto no significa, por supuesto, que las cortes no puedan intervenir en circunstancias excepcionales. Si, por ejemplo, el legislador estableciera un estándar de prueba demasiado bajo en materia penal —uno que amenazara gravemente las garantías procesales o la presunción de inocencia—, una corte constitucional podría intervenir para controlar su validez o incluso declarar su inconstitucionalidad. Pero esa intervención sería por vía de excepción. Como regla general, el diseño de los estándares debe ser una tarea del legislador, no de los jueces caso por caso ni de las altas cortes por vía jurisprudencial.
A partir de esta tesis —que el legislador debe ser el encargado de construir los estándares de prueba— surge una crítica que merece atención. Los detractores de esta posición sostienen que, al ser normas de carácter general, los estándares legislativos serían necesariamente abstractos y limitados en número, mientras que la realidad social es cada vez más diversa, compleja y cambiante. Las diferencias culturales, económicas y sociales generan una pluralidad de conflictos que difícilmente podrían ser abarcados por un conjunto reducido de estándares generales. Desde esa perspectiva, la aplicación rígida de un estándar abstracto podría derivar en decisiones injustas, incapaces de reconocer las particularidades del caso concreto.
Esta crítica retoma un debate clásico en la teoría del derecho: los límites del principio de legalidad frente a las exigencias de justicia material. La ley general —decían los escépticos jurídicos— ofrece uniformidad, previsibilidad y seguridad jurídica, pero puede tornarse injusta cuando no permite adaptar su aplicación a la singularidad del caso. Y es cierto: la seguridad jurídica y la justicia del caso concreto suelen tensionarse. La primera demanda uniformidad y estabilidad; la segunda, sensibilidad ante las circunstancias.
Creo, sin embargo, que este dilema no conduce a rechazar los estándares de prueba, sino a buscar soluciones institucionales que armonicen ambas exigencias. Una opción interesante, inspirada en la teoría del derecho contemporánea, es reconocer la derrotabilidad de los estándares. Esto significaría admitir que, en casos excepcionales y debidamente justificados, el juez pueda apartarse del estándar legislativo cuando su aplicación literal conduzca a una decisión manifiestamente injusta, siempre que lo haga con una motivación reforzada.
Otra posibilidad es que el sistema establezca varios estándares de prueba, entre los cuales el juez pueda escoger el aplicable según la naturaleza del derecho en juego, la gravedad del error o la etapa procesal. Desde luego, este tipo de diseño normativo requeriría una estructura más sofisticada y un trabajo legislativo cuidadoso, pero abriría el camino hacia una aplicación más flexible y contextualizada.
No pretendo aquí ofrecer una solución definitiva —esa tarea excede los propósitos de este libro—, pero sí plantear la necesidad de pensar cuidadosamente estos problemas antes de que un sistema judicial adopte los estándares de prueba. Ignorar estas cuestiones podría llevar a que una figura teóricamente valiosa fracase en la práctica por falta de diseño institucional. En consecuencia, resulta fundamental evitar que los estándares se apliquen de manera rígida o mecánica, en detrimento de la justicia material y del análisis individualizado de los casos. Esta es, sin duda, una de las advertencias más importantes que deben tener en cuenta tanto los legisladores como los jueces y la academia al momento de impulsar su implementación.
La siguiente crítica, que puede considerarse una prolongación de la anterior, se refiere a la necesidad de contar con varios estándares de prueba. El propio Jordi Ferrer Beltrán reconoce esta exigencia, derivada de la naturaleza misma del proceso judicial y de la diversidad de decisiones que en él se adoptan.
Como vimos al estudiar el contenido político de los estándares de prueba, estos no solo cumplen una función epistemológica, sino también una función valorativa: determinan cómo se distribuye el riesgo del error dentro del sistema de justicia. En esa medida, existen diversas razones para afirmar que no puede existir un único estándar aplicable a todos los casos.
Una de esas razones es el principio de progresividad del conocimiento en los procesos judiciales. No se exige el mismo nivel de convicción para dictar una medida cautelar que para proferir una sentencia definitiva. La primera decisión se adopta en una etapa temprana, con menor desarrollo probatorio, mientras que la segunda se toma cuando ya se ha practicado la totalidad de las pruebas. Por tanto, el estándar de prueba debe ajustarse a la naturaleza y al momento de la decisión.
Otra razón, íntimamente ligada a la anterior, es la gravedad del error. No es lo mismo equivocarse al imponer una multa que al dictar una condena penal o aplicar la pena de muerte. Los costos sociales y personales del error varían según el tipo de proceso y las consecuencias jurídicas del fallo. A ello se suma la diversidad de especialidades jurídicas existentes —penal, civil, laboral, disciplinaria, agraria, de familia, entre otras—, cada una con sus propias finalidades y bienes jurídicos protegidos.
Dentro de cada especialidad, además, existen múltiples tipos de decisiones: medidas cautelares, medidas de aseguramiento, medidas de protección a víctimas o testigos, sentencias definitivas, entre otras. Y aun dentro de una misma jurisdicción, las consecuencias de un error pueden variar enormemente según lo que esté en juego. Por ejemplo, en materia penal no es comparable el riesgo de error en un proceso que puede culminar con la pena de muerte o la prisión perpetua frente a otro que solo acarrea una sanción pecuniaria. En el ámbito civil, una cosa es resolver sobre la propiedad de un bien mueble y otra muy distinta decidir sobre la custodia de un menor.
Todo esto lleva a una conclusión razonable: la diversidad de decisiones y de riesgos exige una pluralidad de estándares de prueba. Sin embargo, algunos críticos sostienen que la cantidad de estándares requeridos sería tan amplia que resultaría imposible para el legislador definirlos todos. Según esta objeción, la complejidad de la vida jurídica y social haría inviable una codificación completa de los distintos grados de suficiencia probatoria.
A mi juicio, esta crítica peca de exageración. No niego que el desafío sea considerable: si queremos estándares que sean a la vez racionales, controlables y uniformes en su aplicación, y que al mismo tiempo reflejen las diferencias valorativas y políticas propias de cada tipo de decisión, el diseño institucional será complejo. Pero de ahí no se sigue que sea imposible.
Una estrategia razonable —y que el propio Ferrer propone— consiste en establecer un número limitado de estándares generales, siete en su formulación, que sirvan como referencia estructural para los distintos sistemas jurídicos. A partir de ellos, cada país podría desarrollar un sistema de distribución de aplicación conforme a criterios racionales, tales como la etapa procesal, la naturaleza del derecho comprometido, la gravedad de las consecuencias del error o la función de la decisión dentro del proceso.
Ahora bien, es cierto que Ferrer deja abierta esta discusión a los ordenamientos nacionales, lo cual es coherente con su enfoque teórico: los problemas sociales y políticos específicos no pueden resolverse desde la teoría general del derecho probatorio. Sin embargo, me parece que falta un desarrollo intermedio, una especie de “ingeniería de selección” que oriente a los legisladores y operadores jurídicos sobre cómo articular racionalmente los distintos estándares según los valores políticos implicados.
Por esa razón, considero que este punto merece un tratamiento más profundo por parte de la doctrina y de la academia. Si realmente aspiramos a que los estándares de prueba sean una herramienta eficaz y racional para el control de la decisión judicial, será indispensable avanzar en el diseño de criterios de aplicación y distribución, que eviten tanto la rigidez como la arbitrariedad. Se trata, en suma, de un terreno aún abierto a la investigación y a la reflexión teórica, que invita a seguir desarrollando la propuesta de Ferrer Beltrán con miras a su implementación práctica.
La última gran crítica relacionada con la implementación de los estándares de prueba —más que una objeción en sentido estricto— constituye un llamado a la prudencia. Se trata de reflexionar sobre dos preguntas fundamentales: ¿están nuestros jueces preparados para aplicar los estándares de prueba? y, más aún, ¿están dispuestos a hacerlo?
En cuanto a la preparación, considero que los estándares de prueba suponen un reto intelectual significativo para su correcta aplicación. No basta con comprender su formulación teórica; es necesario dominar los criterios que los integran y entender la lógica que subyace a su función dentro del razonamiento probatorio. Algunos de estos criterios guardan una estrecha relación con la tradicional sana crítica —por ejemplo, la integración coherente de la información o la valoración conjunta de los medios de prueba— y, en ese sentido, no implican una ruptura radical. Sin embargo, otros criterios exigen un estudio mucho más profundo, como el peso probatorio de los elementos de convicción o la prueba de las predicciones posibles.
La dificultad, por tanto, no radica únicamente en aprender a aplicar los criterios, sino también en asumir un cambio de paradigma: comprender que la suficiencia probatoria no depende del convencimiento personal del juez, sino del cumplimiento verificable de los criterios definidos por el estándar. Esto implica desplazar el foco desde el ámbito subjetivo del convencimiento hacia un marco racional y controlable de justificación. Sin duda, se trata de un desafío considerable, pero no de una imposibilidad. Con una adecuada formación judicial y una pedagogía orientada a fortalecer las competencias analíticas y argumentativas de los operadores, este reto puede ser superado.
El segundo aspecto de esta discusión tiene que ver con la disposición de los jueces a aplicar los estándares de prueba. Esta disposición puede entenderse en tres niveles. El primero es, justamente, la capacidad intelectual y técnica que acabamos de mencionar. El segundo es el compromiso institucional: los jueces aplican normas jurídicas, y si el estándar de prueba se configura como tal, su observancia debería entenderse como un deber. Sin embargo, hay un tercer nivel más complejo, relacionado con la actitud o percepción de conveniencia que los propios jueces tengan frente a la figura.
En distintos espacios académicos y judiciales he escuchado una crítica recurrente proveniente de quienes ejercen la función jurisdiccional: la idea de que los estándares de prueba “limitan” la discrecionalidad judicial, y que esa limitación resulta negativa, similar a la que en su momento impusieron las tarifas legales o los sistemas de prueba tasada. Según esta visión, los estándares podrían atar las manos del juez y afectar la justicia del caso concreto.
Creo que esta preocupación surge, en buena medida, de un malentendido sobre la naturaleza de los estándares de prueba. Es cierto que estos introducen límites, pero no límites irracionales ni mecánicos. La diferencia entre un sistema de tarifa legal y un estándar de prueba es profunda: mientras las tarifas prescribían el valor preestablecido de cada medio probatorio, los estándares se construyen sobre la libertad probatoria, pues sus criterios no se refieren a pruebas específicas, sino al nivel de conocimiento alcanzado a partir del conjunto de pruebas válidamente obtenidas y valoradas.
En otras palabras, el juez mantiene plenamente su libertad de apreciación conforme a la sana crítica, pero debe justificar racionalmente por qué las pruebas reunidas cumplen o no los criterios del estándar aplicable. Lo que cambia no es la autonomía judicial, sino el marco de justificación: el punto de la suficiencia probatoria deja de depender del convencimiento subjetivo del juzgador, porque se trata de una cuestión con implicaciones políticas y sociales —la distribución del riesgo del error— que debe resolverse con base en parámetros generales y controlables, no desde la sola interioridad del juez.
En definitiva, los estándares de prueba deben implementarse porque buscan resolver un problema estructural de racionalidad en la decisión judicial: el de la suficiencia probatoria. En segundo lugar, es posible construirlos de manera precisa, pues operan como reglas que establecen criterios de cumplimiento para concluir que un hecho está o no probado. No se trata de construir una objetividad absoluta —lo cual sería inalcanzable—, sino de edificar un marco racional e intersubjetivamente controlable que permita verificar la corrección de la decisión.
Naturalmente, siempre existirán casos difíciles, aquellos en los que la gradualidad del cumplimiento de los criterios suscite debate. En tales situaciones, el diálogo jurídico, la deliberación pública y los mecanismos de impugnación cumplirán un papel esencial. Pero lo cierto es que, en un número mucho mayor de casos, los estándares de prueba permiten alcanzar consensos racionales, identificar con mayor claridad cuándo una decisión es correcta o incorrecta y brindar un soporte argumentativo más sólido a la motivación judicial.
Por todo ello, considero que la implementación de los estándares de prueba es posible y necesaria. Lo que sí requiere especial cuidado es el modo en que cada país los adopta y desarrolla. Falta todavía un trabajo profundo —académico y normativo— sobre la forma adecuada de crear, aplicar y evaluar estos estándares en contextos concretos. Esta tarea debe ser asumida con rigor por la doctrina y las instituciones formadoras de jueces, pero también por los estudiantes e investigadores que empiezan a interesarse por el razonamiento probatorio.
Desde aquí, extiendo una invitación a quienes se encuentran en esa etapa de formación: investigar sobre la implementación de los estándares de prueba es una labor necesaria y apasionante. La academia tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas y caminos posibles para lograr que esta figura, llamada a fortalecer la racionalidad judicial, se convierta en una realidad efectiva al servicio de la justicia.



