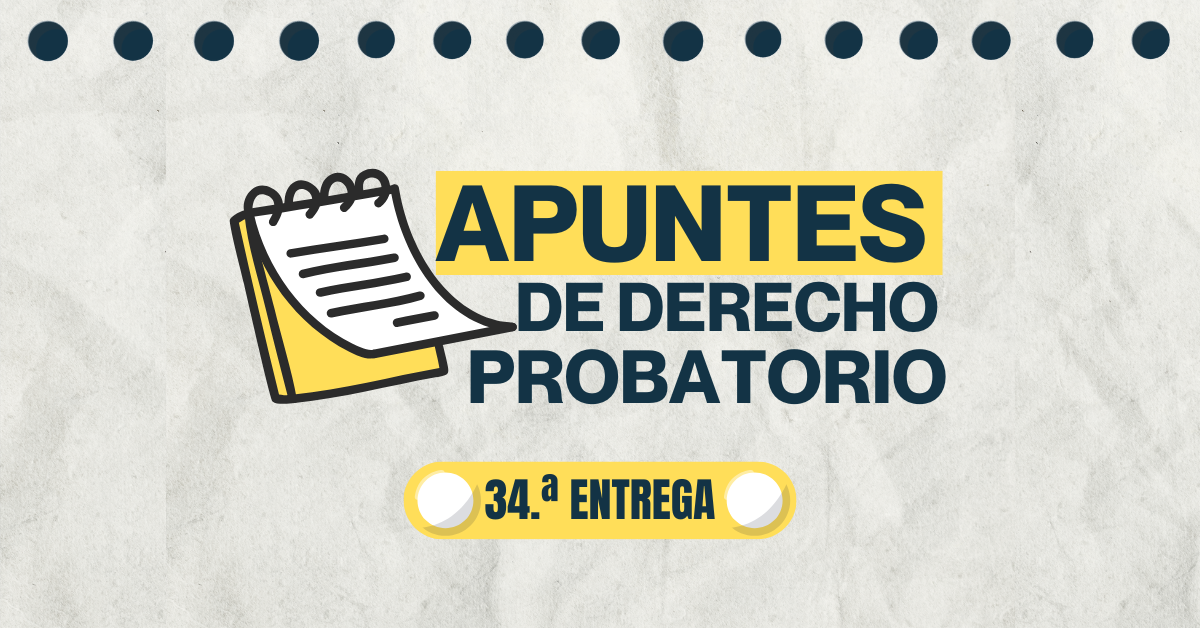
Enunciados probatorios: fuerza, sentido y actitud proposicional
En este apartado vamos a estudiar los enunciados probatorios desde la visión del profesor Jordi Ferrer Beltrán. Nos centraremos puntualmente en tres aspectos fundamentales: la fuerza del enunciado (es decir, qué hace el juez cuando lo emite), su sentido o significado (qué comunica el sistema de justicia cuando utiliza ciertas expresiones) y, finalmente, la actitud proposicional, es decir, el estado mental o la disposición epistémica del juez cuando concluye que un hecho ha quedado demostrado.
Para iniciar, conviene recordar qué se entiende por enunciado probatorio. Y quizás la mejor manera de comprenderlo es contrastarlo con los otros dos tipos de enunciados que se utilizan a lo largo de la actuación procesal, especialmente al momento de formular la pretensión y la excepción: los enunciados fácticos y los enunciados normativos.
Los enunciados fácticos son, en esencia, narraciones o formulaciones lingüísticas que los distintos sujetos procesales hacen sobre los hechos. Es decir, son versiones sobre la realidad. Ahora bien, mientras se encuentran en esta etapa de formulación, son por definición hipotéticos. Son descripciones de lo que supuestamente ocurrió, pero que aún no han sido verificadas ni corroboradas mediante pruebas. Nadie con autoridad jurídica para hacerlo ha concluido su demostración. En otras palabras, los enunciados fácticos son historias, relatos que pretenden describir el mundo, pero que aún no han sido validadas probatoriamente.
Por su parte, los enunciados normativos cumplen una función diferente. Aquí no estamos ante narraciones de hechos, sino ante la calificación jurídica de esos hechos, ya sean hipotéticos o ya probados. Los enunciados normativos pueden ser de dos tipos: abstractos o concretos. Los primeros son aquellos que se encuentran en las fuentes formales del Derecho —la Constitución, las leyes, los actos administrativos de carácter general—. Los segundos, en cambio, son los que formula el juez o el operador jurídico al aplicar esas normas a un caso específico. Por ejemplo, cuando en una sentencia se afirma que el acusado ha cometido el delito de hurto o de homicidio, estamos ante un enunciado normativo concreto. Se trata de una conclusión que implica un juicio de relevancia jurídica sobre ciertos hechos.
Estos dos tipos de enunciados —fácticos y normativos— ya los hemos trabajado en capítulos anteriores. En esta ocasión, queremos profundizar en el enunciado probatorio, que es el que nos interesa específicamente desde el punto de vista del razonamiento probatorio. Se trata de un enunciado que ya no se refiere a la producción o controversia de la prueba, sino a la conclusión epistemológica del juez. Es decir, es la expresión lingüística referida a la prueba de un hecho. Aparece, por excelencia, en la sentencia, aunque también puede presentarse en otros momentos del proceso en los que sea necesario declarar qué hechos se tienen por demostrados.
Ferrer Beltrán explica que los enunciados probatorios pueden expresarse de diversas formas. Un juez puede afirmar que “está demostrado que…”, “es verdad que…”, “me encuentro convencido de que…”, entre otras variantes. Para efectos analíticos, y con el fin de mantener una etiqueta conceptual neutra, en este capítulo usaremos la expresión “está probado que p”, siendo p el hecho jurídicamente relevante o el tema de prueba.
Ahora bien, esta etiqueta puede emplearse tanto en sentido afirmativo como negativo. En positivo, cuando el juez afirma que un hecho ha sido demostrado (“está probado que p”); y en negativo, cuando concluye que no se ha demostrado (“no está probado que p”).
Definido el objeto de análisis, pasemos ahora a estudiar los tres aspectos propuestos por Ferrer Beltrán: la fuerza del enunciado probatorio, su sentido, y la actitud proposicional de quien lo emite.
¿Qué ha hecho el juez cuando ha emitido “Está probado que p”? La fuerza del enunciado probatorio
Entremos a estudiar la fuerza del enunciado probatorio. Es decir, ¿qué ha hecho el juez cuando concluye sobre la prueba de los hechos y afirma que está probado que p o que no está probado que p? El profesor Jordi Ferrer Beltrán propone tres posibles respuestas: los enunciados probatorios pueden ser de tipo constitutivo, de tipo normativo o de tipo descriptivo. Luego de analizar detenidamente cada alternativa, concluye que la respuesta correcta es que los enunciados probatorios son de naturaleza descriptiva. Veamos en qué consiste este debate y por qué se elige esta última opción.
Los enunciados de tipo constitutivo son aquellos que no describen una realidad preexistente, sino que la crean o modifican mediante su formulación. En el momento en que se emiten, producen un cambio normativo o institucional. No nos dicen cómo son las cosas, sino que las hacen ser de determinada manera. Por ejemplo, cuando un juez, en la parte resolutiva de una sentencia, declara disuelto el vínculo matrimonial, no está describiendo una situación ya existente. Con esa declaración, crea una nueva realidad jurídica: a partir de ese instante, el matrimonio deja de existir jurídicamente, con todas las implicaciones legales que ello conlleva. Es un enunciado performativo: al decidir, el juez hace que ocurra algo en el mundo jurídico.
Por su parte, el enunciado normativo —que guarda similitudes con el constitutivo— expresa una norma o una calificación jurídica. No se refiere a un hecho, sino a una prescripción, una prohibición, una autorización o una valoración normativa. Un ejemplo abstracto sería: “El que matare a otro, incurrirá en prisión”. No se describe un hecho, sino que se establece una regla general. En cambio, un ejemplo concreto dentro de una sentencia judicial sería cuando el juez concluye: “El acusado ha cometido el delito de homicidio”. Aquí no se describe simplemente lo sucedido; se califica normativamente un hecho y se le otorga una etiqueta jurídica —“delito de homicidio”— con todas las consecuencias jurídicas que ello implica. Una vez emitido, este enunciado obliga al juzgador, conforme al ordenamiento jurídico, a aplicar la sanción correspondiente.
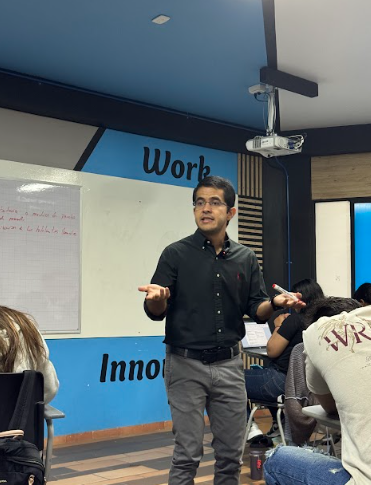
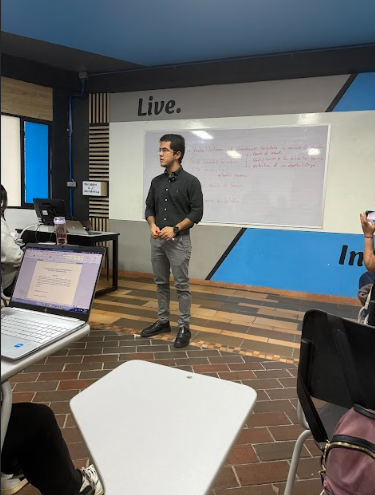

Ahora bien, si se asume que los enunciados probatorios son constitutivos o normativos, se está afirmando que surgen de una actividad decisoria, en lugar de una actividad cognoscitiva. Y esta tesis tiene importantes implicaciones sobre lo que hacen los jueces al dar por probado un hecho.
Partamos de una tesis ampliamente aceptada: las decisiones judiciales, al igual que las decisiones administrativas, producen efectos jurídicos desde el momento en que se emiten, independientemente de la verdad fáctica de los enunciados probatorios. Esto se justifica por razones de seguridad jurídica, y por ello muchos sistemas reconocen la presunción de acierto y legalidad de las decisiones judiciales y administrativas.
Sin embargo, aquí radica la confusión: de la anterior no se sigue necesariamente que los enunciados probatorios sean de carácter constitutivo o normativo. Veamos por qué.
Si consideramos que los enunciados probatorios son constitutivos o normativos, se corre el riesgo de impedir racionalmente la posibilidad de evaluar su corrección. Es decir, ya no podríamos decir que un enunciado probatorio es verdadero o falso, correcto o incorrecto. Se transformaría en una especie de “verdad judicial” procesal e infalible, en la que no cabría el análisis crítico, especialmente desde una revisión epistemológica. Todo esto nos conduciría a una concepción cerrada e incontrolable racionalmente del proceso judicial.
En cambio, aceptando por razones de seguridad jurídica la tesis de la presunción de acierto y legalidad de las decisiones jurídicas, es posible asumir que los enunciados probatorios son de tipo descriptivo y, como se procederá a explicar, hay buenas razones de considerar esta posición como correcta.
Los enunciados descriptivos se entienden como aquellos que atribuyen un estado de cosas al mundo, y que, en consecuencia, son susceptibles de ser evaluados en términos de verdad o falsedad. Esa evaluación se realiza a partir de las pruebas que obran en el expediente. El objetivo del enunciado descriptivo es representar correctamente una realidad externa, y dicha representación se valida mediante criterios externos —es decir, las pruebas—. Por eso, su corrección depende de la racionalidad probatoria, no de un poder de creación normativa.
Ilustremos esto con un ejemplo: no es lo mismo afirmar que “está probado que el vehículo conducido por Ronald Sanabria cruzó el semáforo en rojo” que decir “Ronald Sanabria es responsable del delito de homicidio culposo”. El primer enunciado es descriptivo: describe un hecho que el juez considera probado. El segundo es normativo: califica jurídicamente ese hecho. El primero responde a una actividad cognoscitiva; el segundo, a una actividad decisoria.
Así, cuando el juez afirma “está probado que p”, lo que hace es describir qué hechos se consideran acreditados tras valorar la prueba. Su función es epistémica: establecer qué ocurrió, según el conjunto de pruebas obrantes en el expediente. La corrección del enunciado se mide por criterios de racionalidad probatoria, no por sus efectos jurídicos o performativos.
Para reafirmar esta tesis, presentamos cuatro razones que demuestran el carácter descriptivo de los enunciados probatorios:
- Son susceptibles de verdad o falsedad. Cuando se afirma que “está probado que el acusado estuvo en Bogotá el 5 de mayo”, esa afirmación puede ser verdadera o falsa, según lo que indiquen las pruebas. Por tanto, puede ser contrastada y evaluada racionalmente.
- Tienen una función epistémica, no performativa. Su objetivo es informar la conclusión del juzgador tras valorar la prueba. No cambian la realidad jurídica ni imponen obligaciones. Sirven, por decirlo así, como una fotografía de los hechos probados a partir de la cual se toma una decisión jurídica.
- Preceden lógicamente a la calificación jurídica. Primero se afirma que “está probado que p”, y solo después se califica jurídicamente el hecho —por ejemplo, como “homicidio simple” o “hurto calificado”—. Si el primer paso fuera constitutivo o normativo, se diluiría la línea entre hecho y norma, lo que impediría controlar la corrección de cada uno por separado.
- Constituyen la premisa menor del silogismo jurídico. En el razonamiento judicial, el enunciado probatorio ocupa el lugar de la premisa fáctica, indispensable para aplicar la norma jurídica (premisa mayor) y concluir la sentencia. Su fuerza consiste en cerrar la cuestión de hecho; la cuestión de Derecho se resuelve posteriormente.
En conclusión, los enunciados probatorios son descriptivos porque no crean realidades jurídicas ni prescriben conductas. No son constitutivos ni normativos. Lo que hacen es afirmar la existencia de un hecho con pretensión de verdad, sobre la base de pruebas valoradas racionalmente.
¿Qué significa “Está probado que p”? El sentido del enunciado probatorio
Pasemos ahora al segundo gran tema relacionado con los enunciados probatorios: su sentido. Es decir, ¿qué significa realmente la expresión “Está probado que p”? ¿Cuál es el mensaje que el sistema de justicia transmite cuando, en una decisión judicial, se emplea esta fórmula?
El profesor Jordi Ferrer Beltrán plantea tres posibles respuestas a esta pregunta:
- Que “Está probado que p” equivale a “Es verdad que p”.
- Que “Está probado que p” significa “El juez ha establecido que p”.
- Que “Está probado que p” equivale a decir que “Hay elementos de juicio suficientes a favor de p”.
Analicemos cada una de estas opciones.
La primera tesis sostiene que “Está probado que p” es sinónimo de “Es verdad que p”. A esta opción pueden dirigirse al menos dos objeciones, cada una de las cuales basta, por sí sola, para rechazarla.

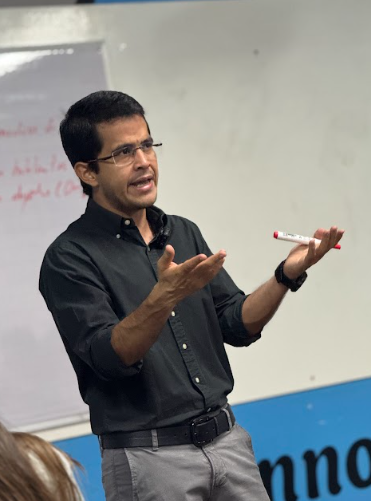

La primera crítica es que esta equiparación no vincula el enunciado probatorio a la existencia de prueba dentro del expediente. En consecuencia, sería posible —y hasta admisible— que un juez diera por probado un hecho que, aunque verdadero, no cuenta con respaldo probatorio en el proceso. Incluso, en un caso extremo, podría darse por probado algo sin ninguna prueba, solo porque el juez “sabe” que es verdadero. Ello contraviene el principio de necesidad de la prueba, según el cual los hechos deben establecerse exclusivamente con base en los elementos de conocimiento obrantes dentro del proceso.
Ahora bien, podría reformularse esta tesis diciendo que la equiparación solo vale si se parte de la valoración racional de pruebas obtenidas y producidas conforme al procedimiento. Es decir, que “Está probado que p” significaría que, a partir de la prueba válidamente recaudada, puede inferirse la verdad del hecho. Sin embargo, esta reformulación sigue siendo problemática, pues entre “prueba” y “verdad” no hay una relación conceptual de necesidad.
Dicho de otra manera: la prueba no garantiza la verdad de lo ocurrido. Puede haber abundantes pruebas aparentemente fiables sin que el hecho realmente haya sucedido. Y a la inversa: puede ser que un hecho efectivamente ocurrió, pero no hay pruebas para acreditarlo. En este punto, conviene recordar que la relación entre prueba y verdad es de tipo teleológico, no conceptual. Por tanto, no puede afirmarse que “Está probado que p” signifique que “p es verdadero”.
La segunda opción propone que el enunciado probatorio equivale a afirmar que el juez ha establecido que p. Esta tesis es derivación directa de considerar que los enunciados probatorios son de tipo constitutivo o normativo, tesis que, como ya explicamos, debe rechazarse.
Si asumimos esta segunda opción, lo que realmente ocurre es que la decisión judicial se convierte en un mero acto de poder. En este sentido, el hecho estaría probado no porque existan razones epistémicas para sostenerlo, sino simplemente porque el juez lo ha dicho. Esta forma de entender el enunciado impide cualquier evaluación crítica racional de su corrección. Por el contrario, si partimos de la idea de que el enunciado probatorio es un ejercicio cognoscitivo (y no meramente volitivo), esta opción resulta claramente equivocada.
La tercera opción, que sostiene que “Está probado que p” significa que hay suficientes elementos de juicio a favor de p, es la que defiende el profesor Jordi Ferrer Beltrán y que yo también comparto. A mi juicio, existen sólidas razones epistemológicas para adoptarla.
En efecto, si bien las pruebas no nos aseguran la verdad de lo que se afirma, sí permiten generar un conocimiento racionalmente fundado sobre los hechos. Ese conocimiento, aunque falible, es suficiente para que el juez decida afirmar que un hecho está probado. En consecuencia, el mensaje que se comunica con la expresión “Está probado que p” es que, a partir del conjunto de pruebas válidamente obtenidas y valoradas, se ha concluido que hay suficiente respaldo probatorio para aceptar el hecho p.
No obstante, esta opción también plantea un problema importante que merece especial atención: el de la suficiencia probatoria. Porque, incluso si sabemos cómo valorar correctamente la prueba —gracias a criterios como los de la sana crítica—, queda por responder cuánta prueba se necesita para considerar que un hecho está suficientemente probado. Esta es una cuestión fundamental que abordaremos en otra entrega con mayor profundidad.
Dicho en otros términos: un juez puede, de forma correcta, dar por probado un hecho basándose en la valoración racional de las pruebas disponibles, y aún así equivocarse respecto a la verdad de ese hecho. Y también puede ocurrir lo contrario: que no dé por probado un hecho, cuando en realidad sí ocurrió. Por eso debemos distinguir entre la relación entre prueba y decisión, y la relación entre hecho probado y verdad.
Una precisión clave: los enunciados probatorios son relacionales. Relacionan, por un lado, el conjunto de pruebas que obran en el expediente —cuáles son y cuántas son— y, por el otro, la decisión del juez de dar por probado o no un hecho. ¿Y qué ocurre con la verdad?
Cuando se habla de enunciados probatorios es usual tener presente tres variables: (1) el conjunto de pruebas; (2) la decisión judicial; y (3) la verdad o falsedad del hecho. Sin embargo, el enunciado probatorio articula las dos primeras, y no tiene en cuenta la tercera.
La relación entre el conjunto de pruebas y la decisión sobre la prueba de los hechos se demuestra porque lo que cambia en el conjunto de pruebas puede impactar directamente en la decisión, como lo demuestran mecanismos como la acción de revisión, que permite modificar una decisión judicial cuando se allegan nuevas pruebas relevantes.
Por tanto, cuando Ferrer Beltrán afirma que los enunciados probatorios son descriptivos, no se refiere a que describan directamente la realidad fáctica externa. Lo que describen es el conjunto de pruebas que justifica la decisión judicial sobre los hechos. En ese sentido, la corrección del enunciado probatorio puede evaluarse examinando si efectivamente existía la prueba que se dice y si el razonamiento probatorio aplicado fue adecuado.
¿Qué relación hay entonces con la verdad o falsedad del hecho? Por supuesto, es posible evaluar la verdad/falsedad del hecho que el sistema de justicia decide dar por probado. Sin embargo, la relación es con “p”, no con “está probado que p”. Y cuando esta relación se evalúa, no está limitado ni al pruebas que se produjeron, ni al proceso en donde se produjeron, ni a las normas jurídicas aplicables.
Es por esta razón que es perfectamente posible que el sistema se equivoque al dar por probado el hecho en términos de verdad, aunque la decisión sea correcta en términos inferenciales. Vamos a profundizar en esto en el capítulo relacionado con los errores y aciertos de la decisión sobre la prueba de los hechos.
Conclusión. Los enunciados probatorios significan que, a juicio del juez, con base en las pruebas valoradas racionalmente, hay respaldo suficiente para afirmar un hecho. No son equivalentes ni a “es verdad que p” ni a “el juez ha establecido que p”. No aseguran la verdad, pero permiten tomar decisiones razonables sobre los hechos, basadas en los elementos de juicio disponibles en el proceso. Esa es su función epistémica esencial.
¿Cuál es el estado mental del juez cuando concluye que “Está probado que p”? La actitud proposicional del juez ante los enunciados probatorios
El tercer tema que nos resta abordar sobre los enunciados probatorios es el relacionado con la actitud proposicional del juez cuando emite este tipo de enunciados. Dicho de otra manera: ¿cuál es el estado mental del juez cuando concluye que está probado que p?
El objeto de estudio en este punto es precisamente ese: establecer la relación entre el estado mental del juzgador y la decisión que adopta al emitir un enunciado probatorio. ¿Qué ocurre internamente, en términos psicológicos o cognitivos, cuando un juez afirma que algo está probado? ¿Y qué ocurre cuando concluye que algo no lo está?
En la cultura procesal tradicional —muy influyente aún hoy— es frecuente asumir que la conclusión de que algo está probado está íntimamente ligada a la convicción del juzgador, es decir, a un estado de creencia subjetiva que el juez alcanza tras valorar el material probatorio. De hecho, suele sostenerse que la decisión judicial sobre la prueba depende, en última instancia, de que el juez “se convenza”.
El profesor Jordi Ferrer Beltrán cuestiona esta forma de pensar. Lo que propone, en cambio, es examinar críticamente esa tesis tradicional y explorar otras posibles alternativas que permitan una comprensión más precisa y racional del acto de juzgar en materia de prueba y hechos. A partir de su teoría general sobre la actividad probatoria en los procesos judiciales, Ferrer presenta distintas posibles respuestas a esta pregunta, analiza sus fundamentos, y finalmente defiende la que considera correcta.
Antes de entrar en materia, conviene una precisión conceptual importante. En el campo de la filosofía de la ciencia y la epistemología —es decir, en el ámbito del pensamiento filosófico sobre el conocimiento—, a lo que aquí llamamos estado mental del juez suele denominársele actitud proposicional. El término puede parecer técnico, pero no es más que una forma sofisticada de referirse a ese hecho psicológico interno que acompaña al acto de emitir un juicio sobre la prueba.
Entonces, la pregunta que nos interesa es la siguiente: ¿cuál es la actitud proposicional implicada cuando un juez —una persona que desempeña la función de juzgar y tiene la competencia para adoptar decisiones— emite un enunciado probatorio?
Ferrer propone tres posibles respuestas a esta pregunta. Él mismo aclara que no se trata de una lista exhaustiva, pero sí de un conjunto representativo de las posturas más relevantes para comprender el fenómeno.
Las tres opciones son las siguientes:
- “Está probado que p” expresa que el juez cree que p.
- “Está probado que p” expresa que el juez sabe que p.
- “Está probado que p” expresa que el juez acepta que p.
Tal como hicimos con los temas anteriores, vamos a analizar cada una de estas opciones, evaluando sus ventajas y sus limitaciones. A partir de este ejercicio comparativo, podremos no solo identificar la respuesta más adecuada, sino también comprender con mayor profundidad la función cognitiva que cumple el enunciado probatorio dentro del proceso judicial.
Más allá de cuál opción resulte correcta, lo esencial en este análisis son los argumentos que se presentarán en favor de la tesis que mejor se ajuste a una concepción racional y garantista de la actividad probatoria.
Empecemos con la primera opción: entender que “está probado que p” equivale a que el juez cree que p. La esencia de esta postura radica precisamente en la creencia. Si se asume como correcta, lo que se sostiene es que, cuando un juez emite un enunciado probatorio —es decir, una decisión del tipo “está probado que un hecho jurídicamente relevante ocurrió”—, necesariamente se requiere que, en su fuero interno, el juzgador crea en la ocurrencia de ese hecho en el mundo exterior.

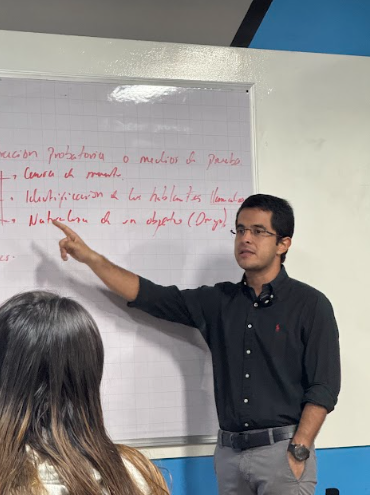
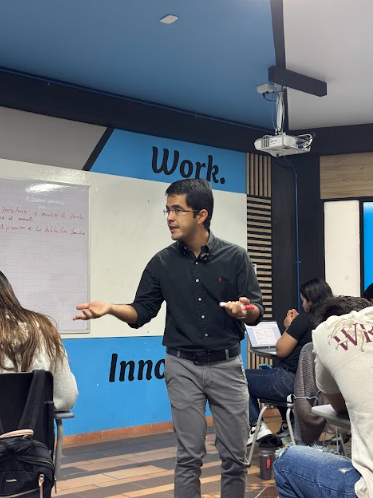
Esto nos enfrenta a un primer desafío: definir qué se entiende por “creencia”. Basta con revisar superficialmente los estudios existentes sobre este concepto para advertir que hay una literatura abundante en torno a él. A esta área del conocimiento se le suele denominar “filosofía de la mente”, aunque también puede abordarse desde perspectivas teóricas, filosóficas e incluso empíricas. Hoy en día, la neurociencia ha aportado conocimientos relevantes que permiten profundizar en la comprensión de qué significa creer.
La posición mayoritaria sobre el concepto de creencia sostiene, básicamente, que para que un ser humano crea algo deben cumplirse dos condiciones. La primera es la aceptación representacional del hecho: el sujeto acepta que ese hecho ocurrió. La segunda es la disposición a actuar en coherencia con esa representación: es decir, que, partiendo de la creencia en que ese hecho es verdadero, la persona esté dispuesta a actuar con base en él, a comportarse y a tomar decisiones en función de esa verdad asumida.
Esta comprensión de la creencia como un estado mental compuesto por dos elementos —convencimiento y disposición a actuar— es la que, de forma general, se asume en la doctrina jurídica. Y no solo en la procesal: también autores de otras disciplinas como la teoría del derecho, la filosofía del derecho o el derecho constitucional hacen referencia —ya sea de manera profunda o tangencial— a la necesidad de que el juez esté convencido de los hechos para tenerlos como probados.
En la práctica judicial, sin embargo, es más común que se utilicen expresiones como “convencimiento” o “certeza” en lugar de “creencia”. Se habla, por ejemplo, de que el juez debe estar convencido de que un hecho ocurrió para darlo por probado. Esa certeza se entiende como un estado subjetivo de seguridad acerca de la ocurrencia del hecho, y cumple también la segunda condición de la creencia: cuando el juez se encuentra convencido, actúa en coherencia con la verdad asumida del hecho, y en consecuencia, aplica la norma jurídica correspondiente, emite la sentencia o adopta el auto pertinente.
Ahora bien, esta tesis, aunque mayoritaria, no está exenta de críticas. El profesor Ferrer Beltrán formula al menos tres cuestionamientos importantes.
Primero, desde el punto de vista teórico y lógico, la creencia no tiene una relación necesaria con la verdad o falsedad del enunciado fáctico. Son variables independientes. Es perfectamente posible que un sujeto crea que un hecho es verdadero y que, en realidad, sea falso. También puede ocurrir lo contrario: que el sujeto crea que un hecho es falso y que, en verdad, haya ocurrido. En ese sentido, no hay una justificación teórica sólida para conectar la creencia con la verdad del hecho.
Segundo, existen casos en los que los jueces emiten enunciados probatorios en contra de sus propias creencias. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el juez está convencido de que un hecho ocurrió, pero considera que, a la luz del material probatorio contenido en el expediente, no puede tenerlo por probado. En consecuencia, deberá resolver el caso aplicando la norma de cierre que corresponda en su sistema jurídico: la presunción de inocencia, si se trata del ámbito penal, o la regla de juicio derivada de la carga de la prueba, si se trata de otro tipo de proceso.
Estas situaciones se explican, en primer lugar, cuando el juez ha tenido conocimiento material de ciertas pruebas, pero por algún motivo estas no fueron incorporadas correctamente al proceso. Al no haber sido producidas en debida forma, no hacen parte del acervo probatorio valorable. Aunque el juez esté convencido —crea— que el hecho ocurrió, no puede fundar su decisión en esas pruebas, por lo que debe emitir un enunciado probatorio negativo, conforme a las reglas del sistema.
En segundo lugar, también puede ocurrir que, por razones normativas, el juez deba dar por probado un hecho aunque no crea en su ocurrencia. Esto sucede, por ejemplo, con los hechos aceptados o no controvertidos, o con hechos que se presumen por mandato legal, ya sea mediante presunciones absolutas o relativas. En estos casos, el Derecho impone la consecuencia probatoria con independencia de la creencia del juzgador.
Tercero, Ferrer plantea una crítica más técnica, que se deriva de los desarrollos de la filosofía de la mente. Esta objeción puede ser más difícil de comprender para quienes, como yo, no somos especialistas en esa disciplina, pero intentaré explicarla de manera sencilla y útil para los fines que nos interesan.
La idea es la siguiente: las creencias no son decisiones voluntarias. Las creencias son sucesos mentales, de naturaleza interna e involuntaria. Son acontecimientos que simplemente ocurren en el sujeto, sin que este tenga control consciente sobre ellas. Por tanto, las creencias no se justifican racionalmente, solo se explican: se puede informar de dónde provienen o qué las originó, pero no se puede exigir de ellas una justificación como la que se le pide a una premisa dentro de un razonamiento probatorio.
Un ejemplo que suele usarse con fines académicos (aunque muchas veces se recomienda evitar temas como religión o política para no generar controversia) es el siguiente: si una persona afirma que cree en el Dios cristiano o en los dioses del Olimpo, no está obligada a justificar su creencia. Puede explicar sus causas —por ejemplo, la formación recibida en la infancia, experiencias personales que percibe como milagrosas, entre otras—, pero no está sometida a una exigencia de justificación racional. La creencia es, en ese contexto, un fenómeno psicológico, no un resultado lógico.
Algo similar ocurre con las creencias del juez. Se podrá decir que están basadas en pruebas —como sostienen quienes defienden la noción de “certeza objetiva”—, pero incluso así, las pruebas actúan simplemente como causas de la creencia. Son la explicación de por qué el juez cree lo que cree. Pero no transforman esa creencia en un juicio racionalmente justificable. En ese sentido, y desde la perspectiva de la racionalidad judicial, esta sería una limitación importante para sostener que la creencia sea el estado mental adecuado al momento de emitir un enunciado probatorio.
Segunda opción: “Está probado que p” vinculada al conocimiento de p por parte del juez. Bajo esta segunda postura, el enunciado probatorio remite al conocimiento que el juez tiene acerca del hecho p. La tesis pretende superar la objeción formulada contra la primera opción —la que ligaba la conclusión probatoria a la mera creencia— señalando que el conocimiento, a diferencia de la creencia, no es un suceso mental involuntario, sino un acto cognoscitivo verificable y susceptible de control.
En la práctica, sustituir “creencia” por “conocimiento” dirige la atención al papel de las pruebas producidas en el proceso, pues son ellas las que proporcionan al juez la información necesaria para formar (y justificar) su juicio sobre los hechos. Así, cuando el juez afirma que algo está probado, lo haría porque conoce —gracias a las pruebas válidamente incorporadas— que dicho hecho ocurrió.
Sin embargo, esta opción no elimina del todo la dimensión subjetiva. Aun cuando se insista en que el conocimiento del juez debe descansar en las pruebas obrantes en el expediente, la inferencia final sigue pasando por un estado mental de convicción: las pruebas «causan» la creencia del juzgador. En otras palabras, la actitud proposicional última continúa siendo la creencia, sólo que ahora se exige que dicha creencia esté basada en conocimiento obtenido a través de las pruebas obrantes en el proceso.
Autores clásicos de la doctrina procesal colombiana —como Jairo Parra Quijano y Hernando Devis Echandía— han propuesto matizar esta idea mediante la noción de “certeza objetiva”: el convencimiento del juez es válido siempre que se funde en pruebas accesibles y sometidas a contradicción. Con ello se intenta evitar la objeción de subjetivismo y salvaguardar la transparencia del razonamiento probatorio.
Ahora bien, el modelo basado en el conocimiento no está exento de dificultades:
Persistencia de la creencia. Aunque el énfasis se ponga en el conocimiento, la decisión continua requiriendo que el juez crea en la ocurrencia del hecho. Por tanto, la mayor parte de las críticas dirigidas a la opción basada en la creencia —por ejemplo, la independencia lógica entre creencia y verdad— siguen siendo aplicables.
Contradicciones normativas. Existen situaciones en las que el sistema jurídico obliga al juez a dar por probado un hecho aunque no lo crea ni lo conozca. Ocurre, por ejemplo, con: hechos aceptados o no controvertidos, presunciones legales (absolutas o relativas) y hechos notorios o exentos de prueba.
En definitiva, la segunda opción mejora la primera al anclar la decisión en pruebas controlables y en un acto cognitivo sometido a escrutinio. Con todo, no logra desligarse completamente de la problemática asociada a la creencia ni solventa los supuestos en los que el Derecho impone la prueba de un hecho por razones puramente normativas. Estas limitaciones abrirán la puerta para examinar la tercera alternativa: la aceptación de p por parte del juez.
La tercera y última opción sostiene que el enunciado probatorio se vincula a la aceptación del hecho p por parte del juez. Esta tesis, que el profesor Jordi Ferrer Beltrán toma de Jonathan Cohen, es la que finalmente él defiende como la más adecuada, en coherencia con su teoría general de la prueba de corte racionalista y garantista.
Como advertí desde el comienzo, lo más relevante no es si esta es o no la opción correcta, sino analizar los argumentos que conducen a descartar las dos anteriores y a justificar esta última. Ese ejercicio es, en sí mismo, un camino valioso para profundizar en la comprensión del fenómeno probatorio.
Según Cohen —y con él, Ferrer—, emitir un enunciado probatorio no es simplemente constatar un hecho mental (como ocurre con la creencia) ni un acto puramente cognoscitivo (como en el caso del conocimiento). Es, ante todo, un acto voluntario de aceptación. La aceptación no es un suceso mental que ocurre involuntariamente en el sujeto, sino un acto racional en el cual el juez decide adoptar una proposición como verdadera para efectos de fundamentar su decisión.
Esto implica entender que el enunciado probatorio no es exclusivamente epistémico. Es decir, no se funda solamente en criterios de verdad o conocimiento, sino que responde también a razones jurídicas o éticas, cuando estas últimas suplen la ausencia de norma aplicable. El juez acepta el hecho p como probado no solo porque cree o sabe que ocurrió, sino porque hay razones institucionales y jurídicas que así lo exigen.
Las reglas jurídicas sobre la prueba no se limitan a regular su obtención o producción. Algunas de ellas, como las presunciones legales (sean absolutas o relativas), inciden directamente en la emisión del enunciado probatorio. Así, la aceptación judicial de un hecho puede estar basada en criterios externos al proceso de convicción personal, como la aplicación de una regla de presunción.
En palabras de Ferrer: “Las razones para aceptar una premisa fáctica —es decir, para emitir un enunciado probatorio— pueden ser epistémicas, cuando el juez cuenta con suficientes elementos de juicio; o normativas, cuando el sistema jurídico, a través de reglas sobre la prueba, le impone aceptar dicha premisa como fundamento de su decisión”.
Esta concepción es coherente con la exigencia de justificación racional de las decisiones judiciales, porque desplaza el foco desde el estado mental del juez (lo que cree o conoce) hacia las razones que explican y justifican su conclusión. Razones que pueden ser evaluadas, ya sea desde su corrección epistémica, cuando se basan en pruebas, o desde su validez normativa, cuando se apoyan en reglas jurídicas.
Autores como Michele Taruffo y Luigi Ferrajoli coinciden con esta perspectiva cuando afirman que las premisas fácticas deben ser aceptables racional y jurídicamente para ser utilizadas como fundamento del razonamiento judicial.
Veamos un ejemplo para ilustrar esta tesis. Pensemos en la regla de exclusión probatoria, estudiada en capítulos anteriores. Esta regla prohíbe valorar ciertos elementos probatorios, incluso si el juez conoce su contenido y está convencido de la ocurrencia del hecho. Así, en instancias como la sentencia, la segunda instancia o la casación, el sistema jurídico impide que esa prueba sea tenida en cuenta, y, por tanto, el juez está obligado a emitir un enunciado probatorio negativo. En este caso, la decisión de dar por no probado el hecho no responde a una falta de conocimiento o creencia, sino a la existencia de una norma prohibitiva. El juez acepta el enunciado probatorio negativo, aunque sepa o crea lo contrario.
Este ejemplo confirma la tesis de Ferrer: la aceptación judicial puede basarse en razones normativas, que se imponen incluso frente a estados mentales opuestos.
Ahora bien, esto no significa que la aceptación excluya necesariamente las otras dos actitudes (creencia o conocimiento). Es perfectamente posible que un juez acepte un hecho como probado porque cree que ocurrió y conoce las pruebas que así lo indican. Pero estas coincidencias, aunque deseables, no son necesarias. A la inversa, también es posible que el juez no crea ni conozca, pero deba aceptar el hecho por razones jurídicas (como ocurre con las presunciones). O que, pese a creer y conocer, esté obligado a emitir un enunciado negativo por la aplicación de reglas como la de exclusión probatoria.
De ahí el sugerente título del libro más reciente del profesor Ferrer: “Prueba sin convicción”. Un título provocador, pero que refleja con fidelidad su posición: la convicción no es indeseable, pero tampoco es necesaria para emitir un enunciado probatorio válido.
En conclusión:
- Los enunciados probatorios son descriptivos en cuanto a su fuerza, pues describen que hay (o no) suficientes elementos de juicio para aceptar un hecho.
- Su significado es que existe un respaldo probatorio suficiente, no que el hecho sea verdadero.
- La actitud proposicional del juez al emitirlos no es necesariamente de creencia ni de conocimiento, sino de aceptación racional y justificada.




