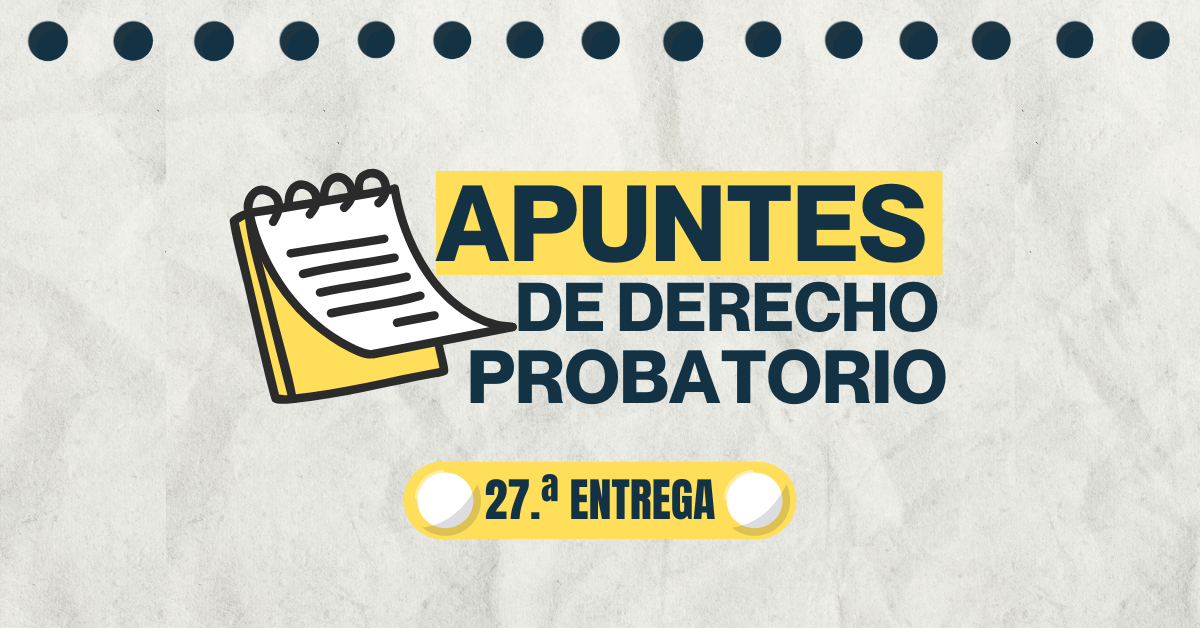
El papel de las máximas de la experiencia en la valoración de la prueba
Además de la lógica, la definición tradicional de sana crítica incorpora otros dos criterios fundamentales en la valoración de la prueba: las máximas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Aunque ambas comparten ciertos rasgos estructurales, también presentan diferencias importantes que merecen ser exploradas. En este apartado nos enfocaremos primero en el estudio de las máximas de la experiencia, también conocidas en algunos contextos como reglas de la especie.
Para desarrollar adecuadamente el concepto de máximas de la experiencia, propongo abordarlo de forma progresiva a partir de siete aspectos fundamentales: primero, una aproximación conceptual que nos permita identificar su sentido general; segundo, una explicación sobre el objeto de análisis al que hacen referencia estas máximas, es decir, qué tipo de fenómenos abarcan; tercero, una reflexión sobre su origen o fundamentación, lo que implica preguntarnos de dónde provienen; cuarto, un examen de su estructura lógica, que nos ayude a comprender cómo se construyen internamente; quinto, un análisis de su función dentro del razonamiento probatorio, es decir, para qué sirven y cómo se utilizan; sexto, una evaluación de su calidad desde una perspectiva racional o epistemológica, con el fin de determinar cuándo una máxima de la experiencia puede considerarse fiable o aceptable en el marco de la argumentación jurídica; y, séptimo, las máxima de la experiencia como premisa de la justificación de la decisión sobre la prueba de los hechos.
Con esta hoja de ruta, iniciaremos el análisis de cada punto, y una vez finalizado el estudio de las máximas de la experiencia, aplicaremos la misma estructura a las reglas de la ciencia. De esta manera, ustedes mismos podrán comparar ambas figuras, establecer sus similitudes y advertir sus diferencias.
Aproximación al concepto
La noción general que subyace a una máxima de la experiencia remite a la forma habitual en la que ocurren las cosas en la vida cotidiana. Se refiere, en esencia, a la estabilidad o regularidad con la que los seres humanos nos comportamos en sociedad, lo que permite hablar de patrones comunes de conducta. A partir de ese conocimiento compartido —derivado de la observación reiterada del comportamiento social— generamos inferencias sobre situaciones nuevas.
Por eso, una primera aproximación al concepto de máxima de la experiencia nos lleva al terreno del sentido común y de la experiencia colectiva. Es la manera como, normalmente, razonamos sobre lo que es probable, razonable o esperable, con base en cómo usualmente se comportan las personas.
Más adelante, con el desarrollo de los demás puntos, volveremos sobre esta noción para afinar una definición más precisa y operativa.
Objeto de las máximas de la experiencia
Este punto es clave para comprender la función de las máximas en la valoración probatoria. Las máximas de la experiencia se refieren al comportamiento humano en sociedad. Son generalizaciones que versan sobre cómo las personas interactúan entre sí, cómo reaccionan ante determinados estímulos, o cómo suelen actuar en ciertas circunstancias.
En otras palabras, el objeto de referencia de las máximas de la experiencia es la conducta humana en contexto social. De ahí su enorme utilidad en procesos judiciales, donde constantemente se juzgan hechos vinculados a acciones humanas: qué se dijo, qué se hizo, por qué se actuó de cierta manera.
Estas máximas nos permiten inferir, con base en lo que comúnmente ocurre, qué es probable que haya sucedido en un caso concreto. Y aunque se basan en regularidades observadas en la vida cotidiana, deben ser utilizadas con responsabilidad, ya que no todo lo común es necesariamente verdadero, ni todo lo excepcional es necesariamente falso.
Fundamento de las máximas de la experiencia
¿De dónde provienen las máximas de la experiencia? En realidad, estas pueden tener dos orígenes distintos: uno ideal y otro más frecuente, aunque no necesariamente el más deseable desde una perspectiva epistemológica.
El origen ideal de una máxima de la experiencia es aquel que se basa en datos sistematizados, producto de estudios científicos, especialmente en el campo de las ciencias sociales. Disciplina como la psicología social, la sociología o el trabajo social han desarrollado herramientas metodológicas rigurosas para observar y sistematizar cómo los seres humanos se comportan en sociedad. Estas observaciones no se basan en simples intuiciones, sino en datos obtenidos mediante procedimientos replicables, análisis estadísticos y estudios comparativos. En este caso, la máxima de la experiencia no se reduce a una conjetura subjetiva, sino que puede considerarse una inferencia fundamentada empíricamente, lo que permite ejercer un control racional y objetivo sobre su calidad.
El segundo origen, aunque más frecuente, es menos riguroso: se trata del sentido común. En este caso, la máxima no proviene de datos sistemáticos ni de estudios científicos, sino de una intuición generalizada, una percepción socialmente compartida sobre cómo suelen ocurrir las cosas. Es una suerte de corazonada colectiva, alimentada por la experiencia personal, la observación cotidiana, los relatos que circulan socialmente, las representaciones culturales y, en general, por el conocimiento informal que compartimos como miembros de una comunidad.


Un ejemplo clásico, que hemos analizado en clases anteriores, es el siguiente: cuando dos personas ingresan juntas a un motel y permanecen allí por un tiempo prolongado, lo más probable —con base en el sentido común— es que hayan sostenido relaciones sexuales. Esta máxima no suele tener respaldo en estudios sociológicos o científicos específicos. Sin embargo, la aceptamos como razonable porque se ajusta a patrones ampliamente reconocidos: primero, porque el espacio arquitectónico del motel está socialmente diseñado para ese propósito; segundo, porque la experiencia propia y colectiva —incluidas películas, relatos y observaciones compartidas— nos refuerza esa conclusión.
En síntesis, si bien la fundamentación científica permite dotar a la máxima de mayor legitimidad y control crítico, el sentido común no debe ser descartado de plano como fuente de generación de máximas. En muchos casos, este último constituye el único referente disponible, especialmente cuando la ciencia no ha sistematizado aún ciertas experiencias sociales. En consecuencia, aunque el origen ideal de la máxima es científico, su origen real puede —y frecuentemente lo es— residir en la experiencia compartida y en la racionalidad práctica del sentido común.
La lógica de las máximas de la experiencia
Para comprender a fondo el funcionamiento de las máximas de la experiencia, resulta útil detenernos en su estructura lógica. Este análisis lo abordaremos desde tres perspectivas: (1) los elementos que la componen, (2) su estructura lógica y (3) su formulación lingüística habitual en la práctica jurídica.
Empecemos con sus elementos. Toda máxima de la experiencia se compone, en esencia, de dos partes: un grupo de referencia y una propiedad que se le atribuye. La idea central consiste en asignar una característica o comportamiento a un grupo, basándose en la observación empírica o en el sentido común. Por ejemplo, si afirmamos que “todas las madres tienden a proteger a sus hijos”, estamos utilizando una máxima que parte del grupo “las madres” y le atribuye la propiedad de “proteger a sus hijos”. Otro ejemplo podría ser: “las personas oriundas de Cúcuta tienden a hablar rápido y a mover las manos cuando se expresan”. En ambos casos se identifica un grupo y se le asocia una propiedad, sin dirigirse a un individuo específico. De hecho, ese es un rasgo clave: las máximas de la experiencia no aluden a sujetos particulares, sino a regularidades observadas en colectivos.
Desde el punto de vista lógico, estas máximas pueden parecer enunciados condicionales del tipo “si ocurre A, entonces ocurre B”. Sin embargo, en sentido estricto, no se trata de una condicionalidad necesaria, como ocurre con las normas jurídicas. Las máximas de la experiencia no pretenden afirmar que algo sucederá siempre de forma ineludible. Lo que en realidad postulan es una relación de alta frecuencia o probabilidad: si ocurre A, es altamente probable que ocurra B. Así, lo que plantean no es una necesidad lógica, sino una conexión estadística o empírica entre el grupo y la propiedad.
Este punto da lugar a una reflexión ética relevante. La delgada línea entre una máxima de la experiencia legítima y un estereotipo o prejuicio es un terreno delicado. Si la conexión entre el grupo y la propiedad es débil o vaga, corremos el riesgo de reproducir juicios de valor sesgados que pueden ser epistemológicamente incorrectos y éticamente reprochables. Por eso, al emplear una máxima de la experiencia, el abogado o el juez debe preguntarse con honestidad qué tan fuerte es esa conexión: ¿estamos ante una observación respaldada por la experiencia colectiva y verificable, o ante una suposición basada en prejuicios?
Este tipo de reflexión resulta fundamental para el uso responsable de las máximas en sede judicial. A pesar de sus dificultades, y precisamente por ellas, las máximas de la experiencia son piezas fundamentales para atribuir valor probatorio a los medios de prueba. En el capítulo siguiente, sobre inferencias probatorias, profundizaremos en cómo toda inferencia bien estructurada debería estar sostenida por una de estas máximas o, en su caso, por una regla de la ciencia.
Ahora bien, ¿cómo se expresan estas máximas en el lenguaje jurídico? En la práctica profesional, tanto jueces como abogados suelen formularlas de dos maneras comunes: la primera, con expresiones como “siempre que se da A, entonces sucede B”; y la segunda, más prudente y adecuada, con fórmulas como “casi siempre que se da A, entonces sucede B”.
La primera forma, que implica una conexión necesaria entre A y B, debe evitarse. Su uso transmite una relación determinista que no corresponde con la naturaleza probabilística de las máximas de la experiencia. En cambio, las expresiones que incluyen la palabra “probablemente” —e incluso “muy probablemente”— capturan mejor el carácter no absoluto pero sí altamente probable de estas generalizaciones. Usar términos como “posiblemente” o “tal vez” debilita la máxima, pues aluden a relaciones demasiado débiles entre el grupo y la propiedad, lo que compromete su utilidad como fundamento de una inferencia probatoria seria.
En suma, una buena máxima de la experiencia no pretende afirmar certezas absolutas, sino ofrecer razones sólidas y verosímiles para justificar una conclusión razonable sobre los hechos. Su fuerza depende del grado de conexión empírica entre el grupo y la propiedad, y del cuidado con que sea formulada y empleada en el proceso de valoración judicial.
Función de las máximas de la experiencia
Pasemos ahora a un punto igual o incluso más importante que los anteriores: ¿para qué sirven realmente las máximas de la experiencia en la práctica jurídica? Hasta aquí, podría parecer que hablamos de una herramienta conceptual algo abstracta. Sin embargo, su función es concreta y fundamental en la argumentación probatoria.
Tradicionalmente, se ha señalado que la máxima de la experiencia cumple una función de garantía: una garantía de conexión. Lo que hace, en esencia, es permitir una inferencia entre un hecho probado —es decir, un hecho concreto, individual y acreditado en el proceso— y una conclusión que no se encuentra directamente probada, pero que se proyecta como razonablemente aceptable en virtud de dicha máxima.
La estructura de esta inferencia es simple: partimos de un hecho conocido y damos un salto hacia un hecho desconocido, no de manera arbitraria ni especulativa, sino con base en una generalización fundada en el sentido común o en datos empíricos. La máxima de la experiencia actúa como el puente argumentativo que conecta ambos hechos.
Veamos algunos ejemplos. En la vida cotidiana, si sabemos que dos personas entraron a un motel y permanecieron allí durante dos horas, podemos inferir que probablemente mantuvieron relaciones sexuales. No tenemos prueba directa de lo que ocurrió dentro del lugar, pero nuestra mente salta a esa conclusión mediante una generalización que consideramos razonable. Ese salto se justifica, precisamente, por una máxima de la experiencia.
Otro ejemplo frecuente es el siguiente: un compañero o compañera regresa de vacaciones con un marcado bronceado. Sin necesidad de preguntarle, inferimos que estuvo en la playa. Esa conclusión se apoya en una generalización que nos parece intuitiva: cuando una persona aparece bronceada, lo más probable es que haya estado en la playa o en exposición prolongada al sol por motivos recreativos.
En el ámbito judicial, las máximas de la experiencia cumplen funciones argumentativas similares, pero con consecuencias jurídicas mucho más relevantes. Por ejemplo, en materia penal, una máxima ampliamente utilizada es la que subyace al indicio de posesión del objeto hurtado. Si está probado que el procesado tenía en su poder un objeto que había sido hurtado —un celular, un reloj, un computador—, los jueces pueden inferir que probablemente fue quien cometió el hurto. Por supuesto, esta inferencia debe estar acompañada de otros elementos de juicio, pero lo que nos interesa destacar aquí es que esa conexión argumentativa entre el hecho probado y la conclusión se hace mediante una máxima de la experiencia: “quien posee un objeto hurtado, probablemente fue quien lo hurtó”.
Otro ejemplo es el indicio de oportunidad o de ubicación. Si se acredita que el procesado estuvo presente en el lugar de los hechos, puede inferirse, en algunos casos, que participó en el delito. La conexión entre presencia y participación no es automática, pero se construye, nuevamente, mediante una máxima de la experiencia: “quien estuvo en el lugar del hecho al momento en que ocurrió, probablemente participó en él”.
También encontramos su uso en normas procesales. El Código General del Proceso colombiano prevé la figura de la tacha por parcialidad, y establece que cuando el testigo tiene un vínculo estrecho con alguna de las partes (como ser su cónyuge o hermano), puede restársele credibilidad. La máxima de la experiencia que sustenta esta norma es clara: “los familiares cercanos tienden a favorecer a sus parientes y a actuar para ayudarlos”. Por eso se considera razonable dudar de su imparcialidad.
Esta función inferencial es tan importante que permite incluso dar por probado un hecho relevante con base exclusiva en prueba indirecta, siempre que esté acompañada de máximas de experiencia sólidas. Es decir, sí es posible dictar sentencia con base en prueba indiciaria, en la medida en que los indicios sean múltiples y converjan hacia un mismo hecho, y en la medida en que las máximas de la experiencia utilizadas para conectarlos sean consistentes, relevantes y epistemológicamente aceptables.
En conclusión, la máxima de la experiencia es una herramienta indispensable en la argumentación probatoria. Permite construir inferencias desde hechos conocidos hacia hechos desconocidos, pero ese salto inferencial no es un salto ciego: es un salto epistemológicamente razonable, amparado en el conocimiento común o en datos empíricos debidamente estructurados. En otras palabras, las máximas de la experiencia nos permiten sostener, con razones suficientes, lo que no puede probarse de forma directa, pero sí de manera razonable. Son, en definitiva, uno de los pilares del razonamiento judicial.
Evaluación de la calidad epistemológica de la máxima de la experiencia
Llegamos al sexto aspecto que propusimos analizar: cómo evaluar racionalmente la calidad de una máxima de la experiencia. Para organizar este análisis, propongo dividirlo en dos momentos: primero, la evaluación de la máxima considerada de forma aislada; y segundo, la evaluación de un argumento probatorio que se apoya en una máxima de la experiencia. Aunque ambos niveles están profundamente conectados, esta distinción metodológica permite una explicación más clara.
Si nos enfocamos en la máxima de la experiencia individualmente considerada, la pregunta clave que debemos hacernos es: ¿qué tan fuerte es la conexión entre el grupo de referencia y la propiedad o característica que se le atribuye? Esta conexión no es de tipo lógico o normativo, sino probabilístico.
Desde el punto de vista de la probabilidad, podemos identificar al menos dos formas de conexión entre grupo y propiedad. La primera, y la que resulta epistemológicamente válida para el razonamiento probatorio, es la mayor probabilidad que. Es decir, estamos ante una buena máxima de la experiencia si, al presentarse el grupo, es más probable que ocurra la propiedad que su contrario o cualquier otra alternativa. Por ejemplo, si afirmamos que “si dos personas entran a un motel y permanecen allí dos horas, lo más probable es que hayan sostenido relaciones sexuales”, estamos ante una máxima razonable, siempre y cuando esta probabilidad sea mayor que la de otras hipótesis alternativas, como que hayan ido a ver una película, a descansar o a tener una reunión.
La segunda forma de conexión probabilística, que no es aplicable en el contexto probatorio, es la llamada probabilidad por representación. En este caso, la propiedad no es atribuida al grupo porque sea mayoritaria dentro de él, sino porque el grupo es más propenso a esa propiedad que otros grupos. Por ejemplo, si decimos que los perros de raza bulldog son más propensos a sufrir displasia de cadera que otras razas, no estamos afirmando que más del 50% la padezcan, sino que la frecuencia de esa condición es comparativamente mayor. Este tipo de conexión puede ser útil para tomar decisiones de política pública o en campos como los seguros, pero no resulta aceptable como base para una inferencia probatoria, porque no nos ofrece una conclusión suficientemente robusta sobre la ocurrencia de un hecho específico.
Una vez evaluada la calidad de la máxima de la experiencia en sí misma, pasamos a analizar el argumento probatorio que la utiliza. Aquí, el primer paso es verificar si el hecho de base —el hecho conocido— ha sido efectivamente probado. Si no hay prueba suficiente, entonces estamos ante una especulación o mera conjetura.




Después, es indispensable identificar cuál es la máxima de la experiencia que se está invocando y, a partir de ahí, hacerse dos preguntas fundamentales:
Primera pregunta. ¿Qué otras hipótesis podrían explicar el mismo hecho probado? Cuantas más hipótesis alternativas razonables podamos formular, más débil será la conclusión basada en la máxima de la experiencia. Por ejemplo, si alguien lleva veinte papeletas de marihuana en su bolso, podríamos inferir que es para tráfico, pero también cabrían otras hipótesis: que son para consumo personal, que las transporta para otra persona, etc. Cuantas más de estas hipótesis resulten plausibles, más débil será la inferencia.
Segunda pregunta. ¿Es posible seleccionar racionalmente, entre todas las hipótesis alternativas, una que sea más probable que las demás? Si la hipótesis que sustenta la conclusión es claramente más probable que las otras, entonces el argumento probatorio es sólido. En cambio, si todas las hipótesis parecen igualmente probables —es decir, estamos en un 50/50—, entonces el argumento carece de fuerza probatoria y no debe considerarse suficiente para dar por probado el hecho.
Estas dos preguntas ofrecen una guía para evaluar inferencias basadas en máximas de la experiencia. Permiten identificar cuándo estamos ante una conexión argumentativa robusta y cuándo, por el contrario, nos encontramos frente a una debilidad que compromete la racionalidad de la decisión judicial.
En suma, la evaluación epistemológica de las máximas de la experiencia exige examinar tanto su estructura interna como su aplicación dentro de un razonamiento probatorio completo. Solo así podremos garantizar que su uso en la valoración judicial no caiga en el terreno de la arbitrariedad o el prejuicio, sino que responda a estándares racionales exigentes, propios de una justicia respetuosa del debido proceso.
Máximas de la experiencia y justificación de los enunciados probatorios
Un último tema que considero importante analizar respecto de las máximas de la experiencia es su presencia en la justificación de los enunciados probatorios, es decir, la forma en que estas se integran en la decisión judicial como parte del razonamiento que sustenta la afirmación o negación de los hechos.
Existe una práctica frecuente —y preocupante— que merece ser denunciada y criticada abiertamente: la tendencia a no explicitar las máximas de la experiencia utilizadas en la decisión. Esta omisión, que se ha vuelto costumbre en muchas sentencias, da lugar a lo que en lógica se denomina un entimema: un argumento que oculta una de sus premisas esenciales para fundamentar la conclusión. En el campo judicial, los entimemas generan un serio problema, pues debilitan la transparencia del razonamiento y dificultan su control racional. Cuando una máxima de la experiencia no se formula explícitamente, resulta mucho más complejo identificar sus fundamentos, y por tanto, ejercer una crítica adecuada, ya sea mediante los recursos procesales establecidos o mediante el escrutinio público que merece toda decisión en un Estado democrático.
Bajo esta lógica, el mensaje que quiero dejar es claro: siempre que se utilice una máxima de la experiencia, existe un deber —normativo, argumentativo y ético— de hacerla explícita. Escribirla, formularla con claridad, definir cuál es el grupo de referencia y qué propiedad se le atribuye. Solo así podrá ser valorada racionalmente, debatida en juicio y eventualmente refutada por las partes o por los jueces de instancias superiores.
Tiene especial relevancia en este punto una enseñanza del magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, quien sostiene que, para evaluar la calidad de un argumento, lo primero que debe hacerse es escribirlo. Si la tinta corre fácil, es probable que estemos ante un argumento sólido. Pero si escribirlo se vuelve difícil, si el lápiz se detiene o la frase se vuelve confusa, puede ser indicio de que el argumento es débil. Esa sencilla prueba resulta útil, sobre todo cuando lo que se busca es una argumentación robusta en la valoración de la prueba.
Por eso, reitero: no incurran en entimemas. Formulen siempre de manera clara la máxima de la experiencia que están utilizando. Ya sabemos que estas se caracterizan por su generalidad, por referirse a un grupo determinado y por atribuirle a ese grupo una propiedad o una conducta común. La explicitación de la máxima no solo fortalece el razonamiento probatorio, sino que contribuye a una justicia más comprensible, crítica y verificable.




