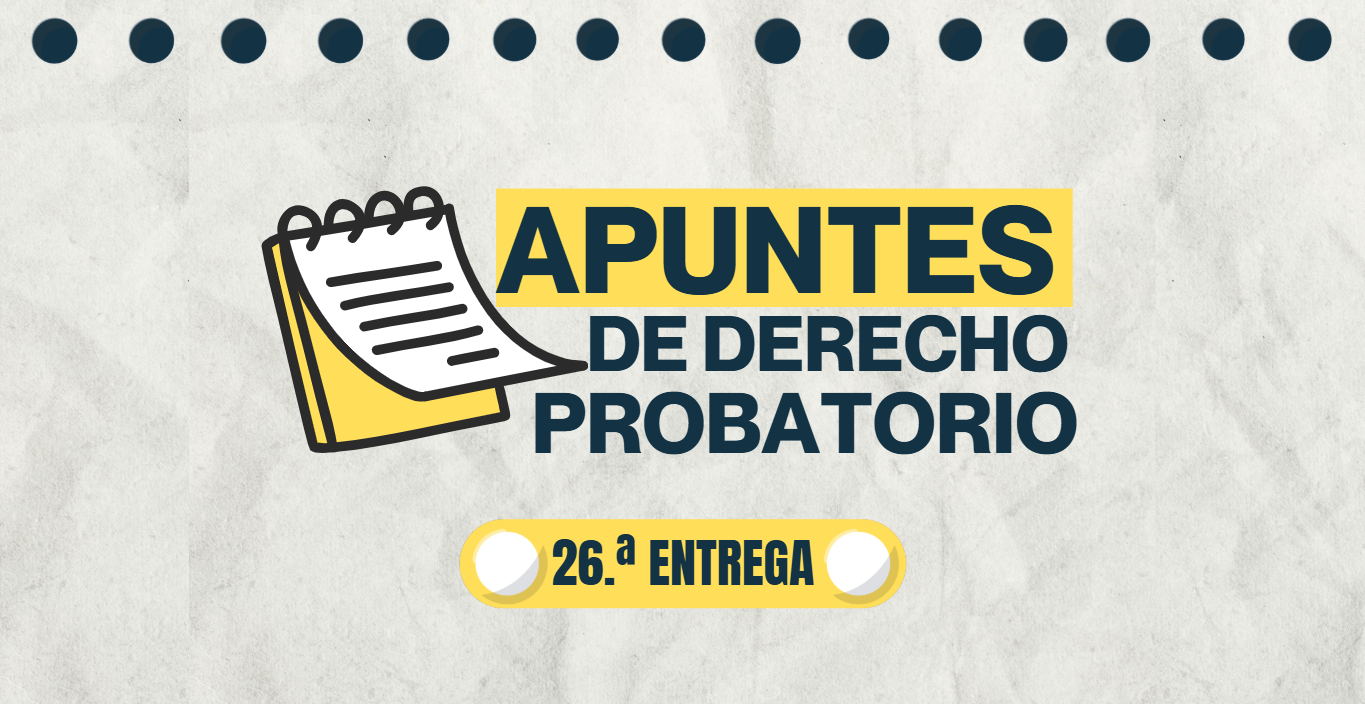
La lógica como criterio de valoración de pruebas
En esta sección profundizaremos en el sistema de valoración probatoria que predomina en los sistemas jurídicos contemporáneos. Me refiero a lo que tradicionalmente los abogados hemos denominado con la expresión sana crítica.
La definición clásica y más comúnmente aceptada de este sistema sostiene que la sana crítica consiste en valorar las pruebas obrantes en un proceso judicial, debidamente producidas, de manera individual y en conjunto, con base en criterios de lógica, máximas de experiencia y reglas de la ciencia.
Si adoptamos una mirada analítica sobre esta definición, podemos distinguir en ella dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, se señalan las actividades intelectuales que debe realizar el juzgador al momento de tomar una decisión sobre la prueba de los hechos. En segundo lugar, se enumeran los criterios o parámetros que orientan esas actividades.
Desde el punto de vista de las actividades, la sana crítica exige al juez dos operaciones mentales: la valoración individual de cada prueba y la valoración conjunta del acervo probatorio. Y respecto a los criterios de valoración, estos son tres: la lógica, las máximas de experiencia y las reglas de la ciencia.
Lo que haremos en lo que sigue es desarrollar cuidadosamente cada uno de estos cinco componentes: comenzaremos por los criterios —lógica, experiencia y ciencia— y luego nos detendremos en las dos actividades que debe cumplir el juzgador —valoración individual y valoración en conjunto—.
Criterios de valoración de la sana crítica
Lógica y valoración de la prueba
La lógica es una disciplina vasta y compleja. Su importancia es tal que, en la mayoría de las facultades de Derecho, se le asigna una asignatura autónoma. Es probable que, para el momento en que usted estudia derecho probatorio, ya haya cursado alguna materia de lógica jurídica. No es, por tanto, el propósito de este apartado profundizar en todos los detalles técnicos de la lógica. Lo que sí me interesa es destacar algunos pilares esenciales que un abogado debe conocer para ejercer adecuadamente la valoración probatoria, siempre desde una mirada orientada al proceso judicial.
En primer lugar, es necesario comprender qué es la lógica. Aunque la usamos con frecuencia en el lenguaje cotidiano —decimos, por ejemplo, “eso no es lógico” cuando algo nos parece absurdo, o “es lógico” cuando algo resulta evidente—, el término necesita una definición más rigurosa en el contexto jurídico. La lógica, entendida académicamente, es la disciplina que estudia los principios y formas válidas del razonamiento. Y en materia probatoria, esa validez del razonamiento es clave para sustentar adecuadamente inferencias sobre los hechos.
En segundo lugar, es fundamental conocer los modelos de razonamiento lógico y, sobre todo, identificar cuál de ellos opera en el razonamiento probatorio. Tradicionalmente se nos ha enseñado que existen dos modelos principales: el deductivo y el inductivo. Sin embargo, en la práctica jurídica también se hace uso de formas de inferencia más complejas, como la abducción o la inducción probabilística. La valoración de la prueba, en particular, se construye mayoritariamente mediante razonamientos inductivos de tipo probabilístico, lo que tiene implicaciones profundas sobre la prueba de los hechos.
En tercer lugar, es indispensable recordar los principios universales de la lógica: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de razón suficiente. Conocerlos y saber aplicarlos nos permite señalar errores argumentativos con precisión. Por ejemplo, cuando afirmamos que el argumento de la contraparte es ilógico, podemos sustentar técnicamente esa afirmación señalando que vulnera alguno de estos principios: que incurre en contradicción, que omite razones suficientes para la conclusión o que cambia los términos del razonamiento sin justificación. Este tipo de análisis fortalece la solidez del discurso forense.
Por último, no podemos dejar de lado el estudio de las falacias. Las falacias son errores recurrentes en la argumentación que simulan ser razonamientos válidos, pero no lo son. Identificar falacias como la petitio principii (petición de principio), la ad hominem, la del “hombre de paja” o la falacia de causa falsa nos permite desmontar razonamientos defectuosos de la contraparte y, al mismo tiempo, revisar críticamente los propios. Conocer las falacias no solo refuerza la precisión conceptual del litigante, sino que también constituye un mecanismo de autodepuración argumentativa.
En conclusión, para aplicar adecuadamente la lógica en la valoración probatoria es necesario estudiar cuatro aspectos: (i) el concepto y función de la lógica en el razonamiento jurídico; (ii) los modelos de razonamiento empleados en el proceso probatorio, especialmente la inferencia inductiva; (iii) los principios universales de la lógica, como herramientas para evaluar la corrección del razonamiento; y (iv) las falacias más comunes, como mecanismos de detección y corrección de errores argumentativos. Estos elementos no solo enriquecen la práctica profesional del abogado, sino que constituyen pilares del juicio racional exigido por el sistema de sana crítica.
Concepto
Vamos a iniciar ahora el estudio detallado de la lógica en su relación con la valoración de la prueba. La lógica, como disciplina formal, tiene por objeto evaluar la calidad de nuestro pensamiento. Y ese pensamiento, cuando se expresa con fines argumentativos, toma la forma de lo que conocemos como un argumento.
En términos simples, la lógica nos permite determinar si un argumento es bueno o malo, aceptable o inaceptable. Y lo hace, además, bajo criterios objetivos, es decir, independientes de las emociones, las creencias o las convicciones personales del sujeto que plantea el argumento. Es una herramienta diseñada para valorar el razonamiento desde un punto de vista externo, razonable y compartido.
Un argumento está compuesto, como es sabido, por un conjunto de premisas que pretenden fundamentar una conclusión. En el campo del derecho probatorio, hablamos entonces de argumentos probatorios, que pueden versar sobre distintas cuestiones: la producción de la prueba, su legalidad, su pertinencia, su admisibilidad o su valoración. Para efectos de este capítulo, nos concentraremos en los argumentos relativos a la valoración, a los que denominaremos inferencias probatorias.
La inferencia probatoria es, en esencia, el razonamiento mediante el cual el juez o las partes, durante sus alegatos, afirman que de ciertas premisas (por ejemplo, el dicho de un testigo, un documento, una pericia) se sigue una determinada conclusión (por ejemplo, que un hecho está probado, que debe atribuirse credibilidad a una fuente o que un peritaje es confiable).
Estas inferencias pueden expresarse de manera explícita —lo deseable en un razonamiento técnico—, formulando claramente todas las premisas que soportan la conclusión. Sin embargo, ocurre con frecuencia que algunas premisas se omiten, ya sea por economía del discurso, por descuido o, en algunos casos, de forma estratégica. En lógica, este fenómeno se conoce como entimema: un argumento en el que al menos una de las premisas se encuentra implícita. El entimema es habitual en el lenguaje jurídico y, en particular, en la argumentación judicial. Por eso es importante aprender a detectarlos y, si es el caso, a completarlos para poder evaluar adecuadamente su validez.
En suma, lo que hace la lógica —en especial en el contexto de la valoración probatoria— es analizar la relación entre las premisas y la conclusión, evaluando si esta última se deriva adecuadamente de las primeras. Ese es su núcleo esencial: verificar si una conclusión ha sido correctamente inferida.
Una vez comprendido este concepto general, debemos dar el siguiente paso: estudiar los modelos lógicos de razonamiento que operan en la valoración de la prueba. Como probablemente recuerde de sus clases de lógica jurídica, existen dos grandes modelos tradicionales: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. También hay otras formas, como la abducción o la inducción probabilística, que se acercan más al tipo de inferencia que encontramos en la práctica judicial.
Antes de entrar a revisar esos modelos, es fundamental tener clara una distinción clásica pero clave en lógica: la diferencia entre validez y verdad.
- La validez se refiere a la forma del razonamiento. Un argumento es válido si la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Es una propiedad formal: no importa si las premisas son verdaderas o falsas, lo que interesa es si, de ser verdaderas, la conclusión se sigue necesariamente.
- La verdad, en cambio, tiene que ver con la correspondencia entre una afirmación y la realidad. Una conclusión puede ser verdadera aunque el razonamiento que la sustenta sea inválido, y puede ser falsa incluso si el razonamiento es válido.
Este distanciamiento entre validez y verdad es esencial para entender la diferencia entre razonamientos deductivos —que garantizan validez formal— y razonamientos inductivos —que operan en términos de probabilidad—. Justamente ahí radica una de las particularidades más interesantes del razonamiento probatorio, tema que abordaremos en los siguientes apartados.
Modelos lógicos de razonamiento
En el ejercicio profesional es común que se utilicen indistintamente los términos “deducción” e “inducción”, especialmente cuando los abogados afirman, por ejemplo, que “se deduce de la prueba” tal conclusión, aunque rara vez se hable de “inducir” algo a partir de ella. A pesar de ello, es recomendable hacer uso técnico y preciso de cada término según el contexto. Una opción más amplia y adecuada, que abarca ambas formas de razonamiento, es la noción de inferencia. Esta palabra se ha convertido en el término más apropiado desde el punto de vista académico para describir el acto de derivar una conclusión a partir de un conjunto de premisas, ya sea mediante deducción, inducción o alguna de sus variantes. Por eso, cuando en un alegato se afirma “de este conjunto de pruebas se infiere que…”, estamos utilizando una formulación adecuada y técnicamente correcta.
Recordemos ahora las bases de los dos modelos lógicos clásicos de razonamiento. La deducción parte de principios generales para llegar a una conclusión particular. Su característica fundamental es que permite evaluar si la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Si no lo hace, el argumento es inválido. La validez, sin embargo, no garantiza la verdad de la conclusión, pues esta depende de la veracidad de las premisas. Pero si las premisas son verdaderas y la inferencia es válida, entonces la conclusión necesariamente también será verdadera.
En cambio, la inducción opera en sentido contrario: parte de premisas particulares y, mediante generalización, llega a una conclusión general o una hipótesis. En este caso, la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas, por lo que la validez formal desaparece. Sin embargo, eso no convierte al argumento inductivo en incorrecto. Se le reconoce una validez material, ya que la conclusión puede ser razonable, plausible o altamente probable. Este es el método que predomina en la ciencia empírica, donde se experimenta y se observa con rigor para construir teorías con base en regularidades detectadas en la experiencia.
Ahora bien, al trasladar estas reflexiones al derecho probatorio, nos preguntamos: ¿deduce o induce el juez al valorar la prueba? La respuesta no está tanto en la forma del argumento, sino en el tipo de validez que se le exige a la conclusión. En el razonamiento jurídico sobre los hechos, el juez rara vez llega a conclusiones con validez absoluta. En lugar de eso, se enfrenta a conclusiones cuya aceptación es razonable y probable, lo que nos ubica dentro del ámbito de la inducción.
Sin embargo, es importante hacer una aclaración: las inferencias probatorias no son inducciones generalizadoras (como en la ciencia). Por el contrario, muchas de las inferencias utilizadas en juicio son inductivas en sentido probabilístico, o incluso abductivas. En ambos casos, se parte de hechos probados (premisas menores) y se les aplica una generalización (premisa mayor), con el fin de llegar a una conclusión razonablemente aceptable. Esta generalización puede ser una máxima de experiencia —es decir, un conocimiento común aceptado por la comunidad— o una regla científica, derivada del conocimiento técnico o especializado.
Veámoslo con un ejemplo clásico: se prueba que dos personas ingresaron a un motel y permanecieron allí dos horas. A partir de ello, se afirma que mantuvieron relaciones sexuales. Esta afirmación constituye una inferencia que descansa en una generalización implícita: “la mayoría de las veces, cuando dos personas ingresan a un motel y permanecen allí por un tiempo, lo hacen con la intención de tener relaciones sexuales”. Esta premisa general no es universal, pero es probable, y su aplicación al caso concreto justifica la conclusión.
Este tipo de razonamiento se conoce como inducción probabilística. Aunque no garantiza la certeza absoluta, produce una conclusión aceptable para la toma de decisiones judiciales. Este es el modelo predominante en la valoración probatoria contemporánea, y su principal fortaleza radica en permitir el uso de criterios intersubjetivos para evaluar si una conclusión es razonable y defendible.
Una variante cercana, pero con matices propios, es la abducción. Este tipo de inferencia consiste en plantear la mejor explicación posible para un fenómeno observado. Por ejemplo, si al regresar de vacaciones observamos que un compañero está visiblemente bronceado, podríamos inferir —sin preguntar— que estuvo en la playa. Aunque otras explicaciones sean posibles (como una cámara de bronceo o una terraza), esta es la hipótesis más plausible. En contextos judiciales, la abducción es típica de la etapa investigativa, cuando se elaboran hipótesis sobre hechos aún no determinados. En contraste, cuando el juez ya tiene un hecho que debe probar (por ejemplo, si se cometió una agresión), recurre a la inducción probabilística para evaluar si las pruebas permiten darlo por acreditado.
Incluso las generalizaciones científicas que operan como premisas mayores deben ser tratadas con cautela. Aunque inspiren gran confianza —como en el caso de una prueba de ADN—, no están exentas de márgenes de error. Por un lado, la prueba pericial puede fallar por errores en su aplicación o interpretación. Por otro, la generalización que sustenta su validez (por ejemplo, la relación entre genética y filiación) es el resultado de inducciones experimentales, y, por tanto, susceptible de revisión o falsación en el futuro. La ciencia, en su mejor versión, es humilde: reconoce que sus conclusiones no son absolutas, sino provisionales y perfectibles.
En suma, tanto las máximas de la experiencia como las reglas de la ciencia operan en el derecho como generalizaciones que permiten construir inferencias probatorias. Y aunque estas no conduzcan a conclusiones necesarias ni infalibles, sí permiten arribar a juicios razonables, plausibles y debidamente justificados. Esa es, precisamente, la esencia del razonamiento probatorio moderno: no se trata de alcanzar la verdad absoluta, sino de establecer, con la mayor racionalidad posible, qué hechos pueden considerarse probados en un proceso judicial.
Principios universales de lógica y valoración de la prueba
Como vimos en la sección anterior, los modelos lógicos de razonamiento pueden agruparse en dos grandes bloques: el deductivo y el inductivo. El modelo deductivo asegura que, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será, con validez formal absoluta. En cambio, el razonamiento inductivo no garantiza ni la verdad ni la validez absoluta de la conclusión, pero sí permite llegar a conclusiones razonables o probables, lo que lo convierte en un instrumento clave del razonamiento probatorio.
Ahora bien, surge la pregunta: si el razonamiento probatorio es inductivo, ¿cómo es posible si el juez no realiza experimentación? Efectivamente, el juez no parte de una experimentación sistemática como lo haría un científico. Sin embargo, dentro de los modelos de inducción, existen distintas variantes. Una de ellas es la llamada inducción generalizadora, que se basa en la observación reiterada de fenómenos para construir leyes o principios generales. Esta es propia de la ciencia, no del proceso judicial.
En el derecho probatorio no se realizan inducciones generalizadoras. En su lugar, se sirve de dos modelos más ajustados a la práctica judicial: la inducción probabilística y la abducción (también conocida como razonamiento por la mejor explicación).
Dado que el juez se encuentra limitado por hechos jurídicamente relevantes y por un tema de prueba ya delimitado, lo habitual es que razone mediante inducciones probabilísticas. Su tarea consiste en preguntarse qué tanto se acreditan los hechos relevantes a partir de las pruebas obrantes en el expediente. La inducción probabilística parte de prueba ya disponible en el expediente y tiene por objeto evaluar qué tan probable es que un hecho jurídicamente relevante haya ocurrido. Por tanto, es el modelo que predomina en la fase decisoria.
En contraste, el razonamiento abductivo es más propio de la fase investigativa. La abducción consiste en formular hipótesis plausibles sin contar con evidencia completa, por lo cual se utiliza típicamente en la fase investigativa del proceso. Un investigador, como el famoso personaje de Sherlock Holmes creado por Arthur Conan Doyle, plantea hipótesis sin estar atado aún a un hecho jurídicamente relevante específico. Se trata de encontrar la mejor explicación posible para una situación observada.
En todo caso, lo importante es comprender que el razonamiento probatorio no parte de una validez formal, sino de una validez material: la conclusión será más o menos probable, pero nunca se derivará de manera necesaria e inequívoca de las premisas. Esto es así sin importar cómo razone internamente el juez o cómo exprese su decisión en el texto judicial.
Veamos un ejemplo. Supongamos que un juez plantea el siguiente razonamiento: premisa mayor, “una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo”; premisa menor, “Ronald Sanabria se encontraba en la Universidad Libre dictando clase de Derecho Probatorio de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. del 2 de mayo de 2020”; conclusión, “Ronald no pudo haber cometido el delito que se imputa, pues ocurrió en ese mismo horario”.
A primera vista, se trata de una deducción: una regla general, un caso particular y una conclusión. Sin embargo, si se examinan con cuidado las premisas, se advierte que tampoco aquí existe una validez absoluta. La premisa mayor, aunque basada en un principio físico ampliamente aceptado (una persona no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo), es una generalización científica, es decir, una conclusión basada en experimentación previa. Y aunque no ha sido falseada, sigue siendo una altísima probabilidad, no una certeza absoluta. La ciencia misma reconoce que su conocimiento es susceptible de revisión y cambio.
En cuanto a la premisa menor, que afirma que Ronald se encontraba en clase, no es un hecho puro: es un hecho probado, y para llegar a esa conclusión fue necesario realizar una valoración probatoria de testimonios, documentos o videos. Es decir, también es el resultado de una inferencia, y por lo tanto, una afirmación probable. Si una de las premisas es probable, la conclusión también lo será. Por eso, el razonamiento judicial opera bajo una lógica de tipo inductivo probabilístico: se parte de hechos que han sido valorados y se concluye, en términos de mayor o menor probabilidad, sobre los hechos jurídicamente relevantes.
Principios universales de lógica y valoración de la prueba
Pasemos ahora a revisar los principios universales de la lógica. Conocer estos principios y saber aplicarlos al análisis de la prueba mejora la calidad de nuestros alegatos, refuerza nuestras críticas al razonamiento judicial y robustece nuestra argumentación en recursos. Identificar que una inferencia probatoria viola, por ejemplo, el principio de identidad o de no contradicción, nos permite pasar de la opinión subjetiva a un plano racional, verificable e intersubjetivo. Esas críticas, bien formuladas, son especialmente útiles en recursos de apelación, casación o tutela.
Comencemos por el principio de identidad, que afirma que cada cosa es idéntica a sí misma: A es A. Este principio exige respetar la individualidad y autonomía de cada objeto. En términos probatorios, su aplicación implica reconocer que cada prueba debe ser evaluada de forma independiente, considerando objetivamente su contenido informativo. No puede el juez —ni las partes— distorsionar o ignorar la información contenida en una prueba simplemente porque convenga o no a sus intereses. Cuando se presenta este tipo de distorsión, se está violando el principio lógico de identidad. De hecho, la jurisprudencia colombiana ha identificado errores de hecho en casación por la violación de este principio, clasificados como falso juicio de identidad, al considerar que se ha desconocido el contenido objetivo de un medio probatorio, ya sea porque: (i) se recorta apartes trascendente de su literalidad (falto juicio de identi dad por cercenamiento); (ii) se adiciona circunstancias fácticas ajenas a su texto (falso juicio de identidad por adición); (iii) se transforma o cambia el sentido fidedigno de su expresión material (falso juicio de identidad por tergiversación).
El segundo es el principio de no contradicción, que afirma que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ejemplo:
no es posible que la proposición “Juan está en Cúcuta” y “Juan no está en Cúcuta” sean ambas verdaderas al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. Función lógica:
evita que aceptemos afirmaciones que se contradicen entre sí. Es un principio de coherencia interna del pensamiento.
En valoración probatoria, esto se traduce en la imposibilidad de aceptar como verdaderas dos afirmaciones incompatibles entre sí. Si dos testimonios o pruebas documentales presentan información que se repela mutuamente, el juez debe decidir si una es verdadera y la otra falsa, o si ambas carecen de veracidad. Pero no puede concluir que ambas sean ciertas si resultan lógicamente contradictorias. En otras palabras, la utilidad de este principio en la valoración de la prueba se concreta en que permite desestimar como no verdadera toda afirmación que incurra en una contradicción lógica, en la medida en que, respecto de un tema y situación idénticos, es imposible afirmar que algo sea y no sea de manera simultánea.
En tercer lugar, está el principio del tercero excluido, que sostiene que toda proposición es verdadera o falsa, sin cabida para una tercera posibilidad. Ejemplo:
la afirmación “Juan está en Cúcuta” debe ser verdadera o falsa; no hay un tercer valor lógico entre verdad y falsedad en la lógica clásica. Función lógica:
Impone la necesidad de que toda proposición tenga un valor de verdad definido, sin términos medios.
Este principio resulta especialmente útil para comprender el momento de la decisión judicial. Al valorar la prueba, el juez no puede decir que un hecho está “medianamente probado” o “casi probado”: debe decidir si está probado o no lo está. No hay espacio para una tercera opción. Esto no significa que durante la valoración de cada prueba particular no puedan existir matices, pero en la conclusión del enunciado probatorio, la decisión debe ser clara y binaria.
Por último, está el principio de razón suficiente, probablemente el más relevante para el ejercicio de valoración probatoria. Este principio establece que todo enunciado fáctico —propuesto por un juez, una parte, un testigo, un perito o un documento— solo debe ser aceptado si existen razones que justifiquen su aceptación. No basta con afirmar algo: se requiere explicar por qué se afirma. Lo relevante no es que el juez diga que un hecho está probado, sino que explique por qué lo considera probado. No importa que sea el juez, el fiscal o el experto quien lo diga: lo que confiere validez racional a la afirmación es el fundamento que se ofrece, las razones que sustentan la inferencia.
Este principio está incluso recogido en el Código General del Proceso colombiano, que exige a los testigos declarar “la razón de su dicho”, esto es, justificar cómo saben lo que afirman. La razón suficiente es, en definitiva, la columna vertebral de la argumentación probatoria racional.
A diferencia de los principios de identidad, no contradicción y tercero excluido —que están centrados en la estructura formal del razonamiento—, el principio de razón suficiente apunta directamente al contenido y a la justificación del conocimiento. Por eso, se vincula más estrechamente con la epistemología que con la lógica formal aristotélica. Su preocupación no es cómo se estructura el argumento, sino si hay razones suficientes para aceptar su conclusión como verdadera. Esta característica lo convierte en una herramienta crítica en el proceso judicial, pues exige que toda decisión esté respaldada por argumentos racionales que puedan ser compartidos, discutidos y eventualmente refutados en el marco del debate procesal.
Falacias y valoración de la prueba
El último aspecto que me parece fundamental estudiar y que recomendaría profundizar dentro del análisis lógico en la valoración probatoria es el de las falacias. Como seguramente recuerdan, las falacias son razonamientos que, en principio, pueden parecer correctos o persuasivos. Son argumentos que, a primera vista, pueden generar una impresión de validez, pero que, al ser sometidos a un análisis racional más riguroso, evidencian errores en su estructura lógica o en la conexión entre premisas y conclusión.
Existe un amplio listado de falacias identificadas por la lógica formal, pero más que examinar cada una de ellas en detalle, quisiera invitar a reflexionar sobre dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, es importante tener presente que una falacia en el marco de la lógica deductiva no siempre lo será dentro de un razonamiento inductivo. Recordemos que la deducción busca establecer una validez formal absoluta: si las premisas son verdaderas y el argumento está correctamente estructurado, la conclusión también lo será. En cambio, la inducción opera sobre probabilidades. Por tanto, lo que podría considerarse un error lógico en un razonamiento deductivo puede ser un argumento aceptable o razonable en un contexto inductivo, especialmente cuando su conclusión resulta plausible o altamente probable.
Por ejemplo, en la lógica deductiva, incurrir en una falacia de composición —atribuir a un individuo las características de un grupo— puede invalidar completamente un argumento. No se sigue necesariamente que, porque un colectivo tenga una determinada propiedad, cada uno de sus miembros también la tenga. Sin embargo, en el contexto de la lógica inductiva, un argumento de ese tipo podría constituir una máxima de experiencia válida, aceptable en términos probatorios, en la medida en que esa generalización sea socialmente compartida y racionalmente razonable.
Este ejemplo ilustra que las falacias no pueden analizarse de manera aislada, sino en función del modelo lógico que se esté empleando. De allí que la lógica deductiva sea más estricta en sus exigencias formales, mientras que la lógica inductiva admite una mayor flexibilidad, siempre que se mantenga un criterio de razonabilidad y probabilidad.
En segundo lugar, recomiendo estudiar las falacias una a una, pero con una mirada situada en el razonamiento probatorio. Es decir, preguntarse: ¿cómo podría darse esta falacia dentro del razonamiento judicial?, ¿cómo podría aparecer, por ejemplo, una falacia de non sequitur (conclusión que no se sigue) cuando un juez valora las pruebas?, ¿de qué manera se presenta una falacia ad hominem, o una petitio principii (petición de principio) en los alegatos de parte? Este enfoque permite no solo reconocer las falacias en abstracto, sino aplicarlas en contextos concretos de litigación.
Con esto cerramos el estudio de la lógica dentro de la valoración probatoria. En los apartados siguientes abordaremos en detalle las máximas de la experiencia y las reglas de la ciencia, que completan el trípode epistemológico del sistema de la sana crítica.




