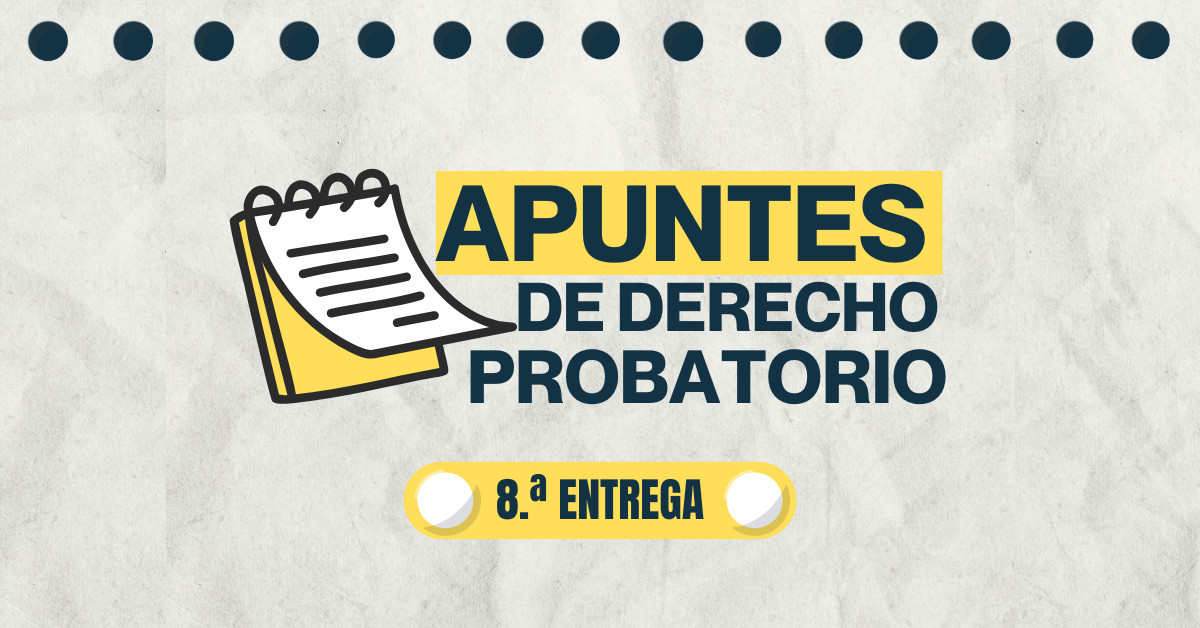
Hechos exentos de prueba: normas jurídicas y hechos aceptados o no controvertidos.
Las normas jurídicas.
Existe un brocardo latino ampliamente conocido en el ámbito jurídico: Iura novit curia, cuya traducción aproximada es: “El juez conoce el derecho”. Otro aforismo muy relacionado con este es “Da mihi factum, dabo tibi ius”, que significa “Dame los hechos, yo te daré el derecho”. La historia detrás de estas expresiones se remonta al Derecho romano y se dice que surgió cuando un juez, al ver que los abogados discutían por demasiado tiempo sobre la existencia, vigencia, interpretación y validez de ciertas normas jurídicas, decidió interrumpirlos con esta frase. La idea subyacente es clara: la determinación y aplicación del derecho es competencia del juez y, por tanto, se presume que las normas jurídicas son conocidas por él.
Bajo este principio, se ha sostenido tradicionalmente que las normas jurídicas no requieren prueba. En consecuencia, no es necesario que las partes aporten documentos que demuestren la existencia de una ley, una reforma constitucional o, en principio, un acto administrativo de alcance general. Lo mismo ocurre cuando se cita una providencia de una alta corte con el propósito de fundamentar una interpretación jurídica: si bien puede adjuntarse para facilitar el acceso al juez, no es un documento que deba someterse a una actividad probatoria, pues el juzgador puede consultarlo directamente.
Sin embargo, en las últimas décadas, el ordenamiento jurídico se ha vuelto cada vez más complejo y especializado. Han surgido múltiples productores de normas jurídicas: además del Congreso y el Presidente de la República, encontramos a ministros, superintendencias, entidades descentralizadas, gobernadores, alcaldes y demás autoridades que generan actos administrativos de diverso alcance.
Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿es razonable exigirle a un juez el conocimiento de todas y cada una de las normas jurídicas que componen el sistema jurídico? En la práctica, esto no solo resulta difícil, sino prácticamente imposible. Ni siquiera una firma de abogados con recursos especializados podría afirmar que conoce exhaustivamente todas las disposiciones normativas vigentes en un determinado momento.



Por esta razón, los códigos procesales han incorporado reglas que establecen qué normas se reputan conocidas y cuáles deben probarse. En Colombia, esta regulación se encuentra en el artículo 177 del Código General del Proceso, el cual establece distintos criterios según el tipo de norma de que se trate.
Las normas de alcance nacional no requieren prueba. En este grupo se encuentran la Constitución, las leyes expedidas por el Congreso, los decretos presidenciales, los actos administrativos de alcance general y la jurisprudencia de las altas cortes. Estas normas se presumen conocidas por el juez y, en consecuencia, pueden ser citadas sin necesidad de aportar documentos que las acrediten dentro del proceso. Lo mismo sucede con los tratados internacionales y normas del bloque de constitucionalidad, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que hayan sido ratificadas e incorporadas formalmente al ordenamiento jurídico colombiano.
Distinto es el caso de las normas de alcance local, como los actos administrativos expedidos por autoridades departamentales, municipales o distritales, que sí requieren prueba documental. Esto implica que resoluciones, circulares y conceptos de alcaldías, gobernaciones o entidades descentralizadas deben ser presentados dentro del proceso mediante copia, ya que no se presume su conocimiento por parte del juez. No obstante, si el acto administrativo ha sido publicado en la página web oficial de la entidad que lo expidió, no es necesario aportar la copia física, pues el juez podrá consultarlo directamente. Sin embargo, por precaución, es recomendable que las partes anexen una copia, ya que la información en línea puede ser modificada o eliminada, lo que dificultaría su verificación posterior.
En cuanto a las normas extranjeras, estas deben ser probadas dentro del proceso, ya que no se presumen conocidas por los jueces colombianos. Para acreditar su existencia y contenido, la ley contempla diversas opciones: se puede aportar una copia expedida por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de dicho país en Colombia, o solicitarla al cónsul colombiano en el país de origen. También se admite como prueba un dictamen pericial elaborado por una persona o institución experta en derecho extranjero, sin que sea necesario que el perito esté habilitado como abogado en dicho país. En los casos en que la norma extranjera no sea escrita, su existencia podrá demostrarse mediante el testimonio de dos o más abogados del país de origen o a través de un dictamen pericial. Además, cuando sea necesario, se solicitará una constancia de vigencia de la norma extranjera para verificar que aún está en vigor.
Estas reglas establecen un equilibrio entre el principio de Iura novit curia, que impide exigir prueba de normas de conocimiento general, y la necesidad de garantizar que el juez tenga acceso a aquellas disposiciones normativas que, por su especificidad o alcance territorial limitado, no se presumen conocidas.
Hechos no controvertidos o aceptados.
El análisis probatorio en el proceso judicial parte de una premisa fundamental: la necesidad de prueba surge de la controversia entre las partes. Si no existe desacuerdo sobre un hecho, carece de sentido desplegar actividad probatoria para demostrarlo. En otras palabras, cuando ambas partes coinciden en la existencia de un hecho, este se considera aceptado y, en consecuencia, exento de prueba.
El profesor Michele Taruffo, en un artículo que recomiendo leer, critica este fenómeno al que llama “verdad negociada”, pues plantea que no siempre la aceptación de un hecho por las partes equivale a una reconstrucción objetiva de la realidad. Sin embargo, en la lógica procesal mayoritaria, este mecanismo se justifica con un argumento a fortiori: si las partes tienen la facultad de transigir, conciliar, desistir de sus pretensiones e incluso, en materia penal, allanarse a cargos, realizar preacuerdos o acogerse a principios de oportunidad, también deben poder aceptar determinados hechos sin necesidad de prueba.
Esta figura no debe confundirse con el allanamiento. Quien se allana no solo acepta los hechos, sino también la pretensión del demandante. En cambio, en la aceptación de hechos, que en materia civil se presenta principalmente mediante la confesión, la parte sigue oponiéndose a la pretensión o a la excepción de su contraparte, pero reconoce que ciertos hechos en los que se funda aquella son ciertos. Este reconocimiento puede obedecer a diversas razones: puede tratarse de hechos cuya prueba resulta evidente e innecesaria discutir; puede deberse a una estrategia procesal, en la que la defensa busca centrar la controversia en aspectos normativos y no en la reconstrucción de los hechos; puede ocurrir que, aunque un hecho sea aceptado, existan otros que sigan siendo objeto de disputa y que, a juicio de la parte, resulten determinantes para la decisión final. En otras palabras, se confiesan hechos, pero se allanan a las pretensiones.
Veamos un ejemplo en el ámbito civil. Supongamos que una mujer presenta una demanda de divorcio alegando que su esposo ha incumplido sus deberes conyugales al no mantener relaciones sexuales con ella durante los últimos seis meses. En su contestación, el demandado acepta este hecho, es decir, reconoce que, efectivamente, no ha mantenido relaciones con su cónyuge en ese período. Sin embargo, se opone a la pretensión de divorcio argumentando que la razón de esta situación es una enfermedad que le causa dolor durante el acto sexual y que, además, podría representar un riesgo de contagio para su esposa. Aquí, el hecho de la falta de relaciones sexuales es aceptado, pero la controversia persiste en torno a dos cuestiones: (i) la existencia de la enfermedad y (ii) la relevancia jurídica de esta circunstancia para configurar la causal de divorcio invocada.
Ahora traslademos esta idea al proceso penal. En este ámbito, la herramienta jurídica que permite la aceptación de hechos sin que se renuncie a la controversia de fondo es la estipulación probatoria. Mediante esta figura, la Fiscalía y la defensa pueden acordar la aceptación de determinados hechos, limitando así el objeto de prueba en el juicio. Este mecanismo permite concentrar la discusión en los aspectos verdaderamente litigiosos y evitar debates innecesarios.
Por ejemplo, en un proceso por prevaricato, la defensa podría acordar con la Fiscalía que se acepte como cierto que el acusado es juez de la República y que efectivamente emitió una determinada sentencia. Sin embargo, la defensa podría seguir argumentando que dicha decisión no constituye un prevaricato, pues, en su criterio, no es manifiestamente contraria al derecho. En este caso, la controversia no radica en los hechos aceptados, sino en la calificación jurídica de los mismos.



En definitiva, el fundamento de la aceptación de hechos no controvertidos se basa en la lógica de la economía procesal: si no hay disputa sobre un hecho, no tiene sentido probarlo. En estos casos, el juzgador lo tendrá por demostrado, no porque exista una prueba que lo acredite, sino porque las partes han llegado a un acuerdo expreso o tácito sobre su existencia.
En la próxima sección abordaremos otro fenómeno estrechamente relacionado: las presunciones. Para ello, recomiendo la lectura del libro Los hechos en el derecho de Marina Gascón Abellán, especialmente el capítulo dedicado a este tema, que servirá como introducción a nuestra discusión.




