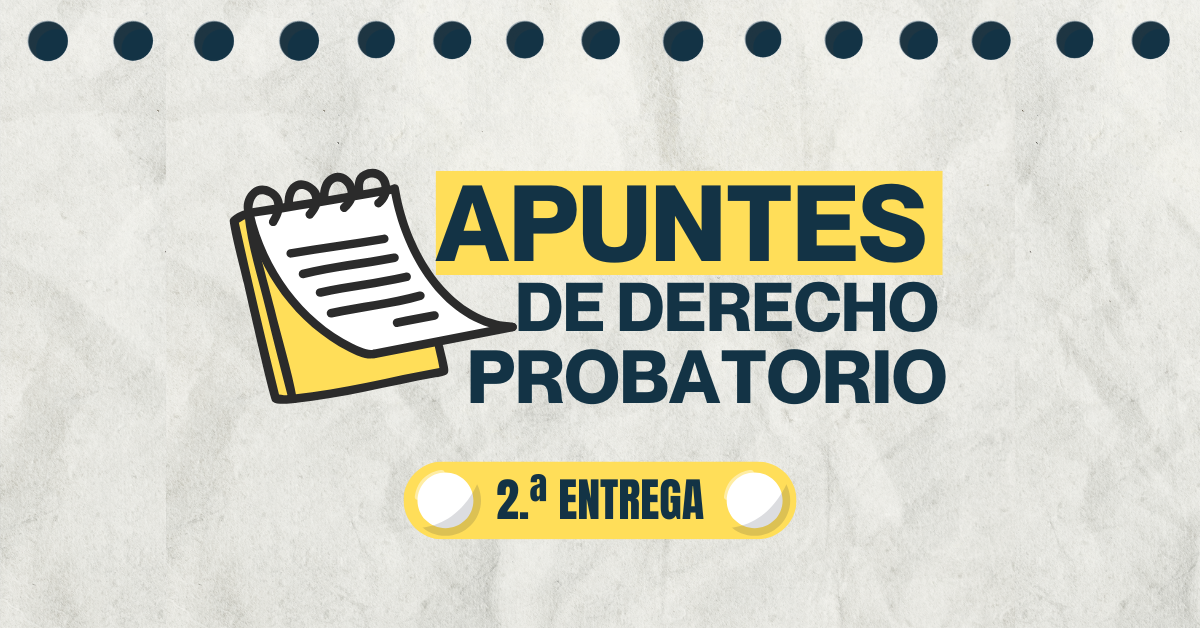
Las Grandes Preguntas del Derecho Probatorio
Siempre he creído que toda persona que se enfrenta al reto de aprender una nueva disciplina debe comenzar por delimitar con precisión su objeto de estudio e identificar las pregunta que intenta resolver. Esto es crucial para no perderse en el vasto mar de lo desconocido. Por ejemplo, en el derecho penal, se suele decir que su objeto de estudio es el delito y la pena, y que las preguntas que intenta resolver son tres: ¿qué es el derecho penal?, ¿qué es el delito? y ¿qué es la pena?
Ahora bien, ¿qué estudia el derecho probatorio?, ¿cuáles son los problemas que intenta resolver esta disciplina? En esencia, el derecho probatorio se centra en el estudio de la prueba jurídica, es decir, en los fundamentos válidos para considerar probado un hecho en el marco de una decisión basada en normas jurídicas. En cuanto a los principales problemas que busca resolver, no hay un consenso absoluto. Sin embargo, al comparar diversos libros y planes de estudio, es frecuente encontrar ciertas problemáticas recurrentes.
Para delimitar los problemas que abordaremos, me basaré en dos autores clave: Eduardo J. Couture, el destacado procesalista uruguayo y figura central en el procesalismo lationamericano, y Santiago Sentis Melendo, a quien, como lo mencioné líneas atrás, debemos la traducción de muchas de las obras más importantes del derecho procesal italiano.
Cuoture sostiene que el derecho probatorio se ocupa de resolver cinco grandes preguntas : ¿qué es la prueba?, ¿qué se prueba?, ¿quién prueba?, ¿cómo se prueba?, ¿qué valor tiene la prueba producida? Por su parte, Sentis Melendo, si bien estuvo de acuerdo con esta idea, sugirió agregar tres preguntas más : ¿con qué se prueba?, ¿para quién se prueba? y ¿con cuáles garantías de prueba?
Hasta antes de revisar y reelaborar estas notas, había seguido rigurosamente estas ocho preguntas, afirmando que cada una de ellas daba origen a los grandes temas del derecho probatorio. Recuerdo haber dicho en muchas ocasiones que un abogado que se precie de dominar el derecho probatorio debe ser capaz de responder con solvencia estas preguntas, tanto en el plano teórico como en el normativo, dentro de la especialidad en la que se desempeñe.


Sin embargo, realizaré algunos ajustes sutiles en la estructura, que considero facilitarán un aprendizaje más claro y accesible de la materia.
El orden en el que se desarrollaré las notas será el siguiente:
I. ¿Qué es la prueba? Concepto de prueba jurídica.
II. ¿Qué se prueba? Objeto y tema de prueba.
III. ¿Cómo se prueba? Procedimiento o actividad probatoria.
IV. ¿Quién prueba? Cargas de la prueba.
V. ¿Con qué se prueba? Sistemas de demostración probatoria.
VI. ¿Cómo se valora la prueba? Sistemas de valoración probatoria.
VII. ¿Con cuáles garantías se prueba? Principios del derecho probatorio.
Una cosa más sobre la hoja de ruta. Estas preguntas pueden responderse desde dos enfoques diferentes: uno estrictamente teórico y otro basado en un régimen probatorio particular. Por supuesto, siempre habrá puntos de encuentro entre estos enfoques, ya que nada es más útil para explicar una regla jurídica que una buena teoría, y nada más relevante que una problemática real para justificar una teoría. Sin embargo, resalto que estas notas se fundamentan en teoría, y no tanto en un código determinado, por lo que las menciones a reglas jurídicas específicas o providencias judiciales serán la excepción y se utilizarán solo a título de ejemplo.
Lo anterior no es casualidad. Es una decisión consciente, tanto aquí como en mis clases. Tuve la fortuna de estudiar derecho en una época de fuertes cambios normativos procesales, entre 2009 y 2014. Siempre me llamó la atención por qué, al entrar un nuevo código procesal, como el Código General del Proceso, algunos juristas se convertían en capacitadores, mientras que otros, la gran mayoría, sentían la necesidad de regresar al aula para entender los alcances de la nueva ley. ¿Qué tenía de especial el jurista que se convertía en capacitador? ¿Qué le faltaba a la otra gran mayoría para ver la necesidad de acudir nuevamente a clases? ¿Acaso una nueva ley anula el conocimiento previo? Con el tiempo, me di cuenta de que la clave está en la riqueza del marco teórico conceptual que se tenga. Las leyes cambian con frecuencia, mientras que la teoría tiene una vocación de mayor estabilidad, no es tan volátil.
Por eso, en estas líneas, como en mis clases, intento desarrollar un marco conceptual para que el estudiante pueda comprender cualquier regla jurídica referida a la actividad probatoria, sin importar la especialidad o el sistema jurídico en el que se encuentre. A la larga, como dice el dicho, es más útil enseñar a pescar que servir el plato en la mesa.
Con esto no quiero restarle importancia a conocer las particularidades de un régimen probatorio específico. Por supuesto, para desenvolverse bien en un proceso concreto es necesario conocer las reglas y el marco conceptual especial. Pero estoy convencido de que conociendo una teoría general, esta tarea se hace más sencilla, tanto si cambia el código por necesidad o por imposición legislativa. La teoría nos permite navegar con destreza en diferentes aguas.
LA PRUEBA JURÍDICA DESDE DOS PERSPECTIVA: EL COMMON LAW Y CIVIL LAW. ¿QUÉ FIN TIENE LA PRUEBA?
El common law y el civil law constituyen las dos grandes familias o sistemas en las que se ha divido el mundo jurídico occidental. Aunque producto del fenómeno de la globalización en los últimos años se ha reducido considerablemente la brecha entre estas dos visiones del Derecho, aún subsisten diferencias importantes que impactan la comprensión, regulación y puesta en práctica del sistema de justicia y por ello de la actividad probatoria.
Estas notas están pensadas prioritariamente para estudiantes colombianos, y por eso seguirá en grandes medidas los cánones y tópicos del civil law, pues nuestra historia jurídica y social está históricamente influenciada por la cultura continental europea. Sin embargo, soy consciente que conocer ambos sistemas puede servir para comprender mejor el fenómeno probatorio, pues la identificación de puntos de encuentro y desencuentro suele ser una excelente metodología para identificar los temas más cruciales.
Además, ley 906 de 2004, Código Procesal Penal, tiene una fuerte tendencia anglosajona. Por eso, en las clases, suelo recomendar un texto de Michelle Taruffo, el gran maestro italiano, para conocer, bajo una mirada comparativa y con foco procesal-probatorio, ambos sistemas. En el texto el profesor Taruffo explica con maestría las “variables estructurales fundamentales” (expresión del texto) que los diferencian, dentro de los que se destacan, por su influencia en la actividad probatoria, cinco: i) el tipo y las funciones del juez; ii) la justificación de las reglas de prueba; iii) la estructura y diseño del proceso; iv) la motivación y justificación de las decisiones y v) controles a las decisiones judiciales.
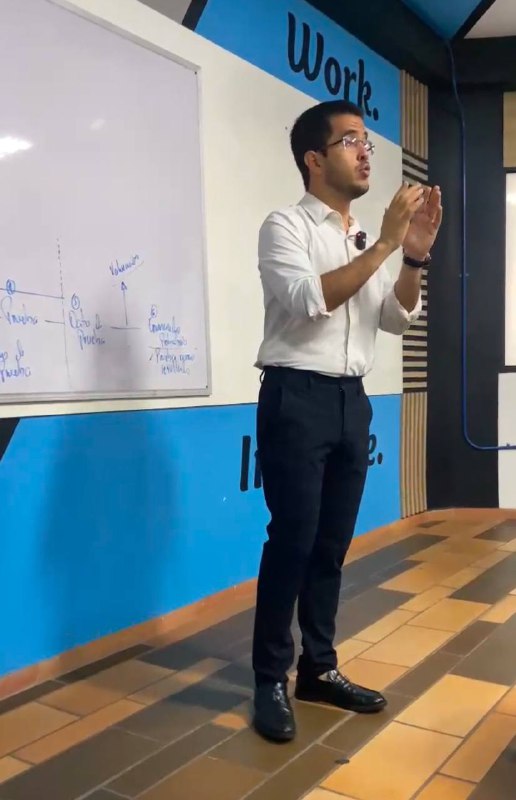

A partir de las diferencias entre las dimensiones del Derecho Probatorio (procedimental-normativa, cultural y política) entre el common law y el civil law, ha surgido un interesante debate en torno a una pregunta que, más que normativa, es ideológica: ¿qué fin tiene la prueba?
Sintetizando al extremo los posturas, y siendo consiente que se omiten detalles importantes, el debate es centra en lo siguiente: en una orilla, está la postura más cercana a la cultura continental europea, que sostiene que la prueba tiene como fin alcanzar la verdad en el proceso; en la otra, la visión más afín al mundo anglosajón, que considera que la función de la prueba es confirmar las afirmaciones de las partes.
El debate puede parecer intrascendente, pero teóricamente es interesante porque involucra tres conceptos fundamentales: verdad, prueba y hecho.
Lo que está en juego aquí es, en principio, una cuestión teórica y de coherencia conceptual. Sin embargo, esta discusión puede tener algunas implicaciones prácticas, por ejemplo, al momento de interpretar una regla probatoria o incluso al fundamentar la necesidad de una nueva regla.
A lo largo de este texto, asumiré la tesis de que la prueba tiene como finalidad alcanzar la verdad en el proceso. Y lo hago por tres razones: i) es la tesis propia de nuestra tradición cultural; ii) es la más aceptada en la literatura especializada y iii) me parece que es la correcta.
Sin embargo, como sé que este es un tema que genera debate—y que ustedes deben conocer todas las posturas—, dedicaré un octavo capítulo exclusivamente a desarrollarlo: “8. ¿Qué finalidad tiene la prueba? Debate entre culturas e ideologías”.
——————————————————————————————-
También disponible en formato podcast.
Ingresa a En clase con el profe Clase para disfrutar de la clase.




