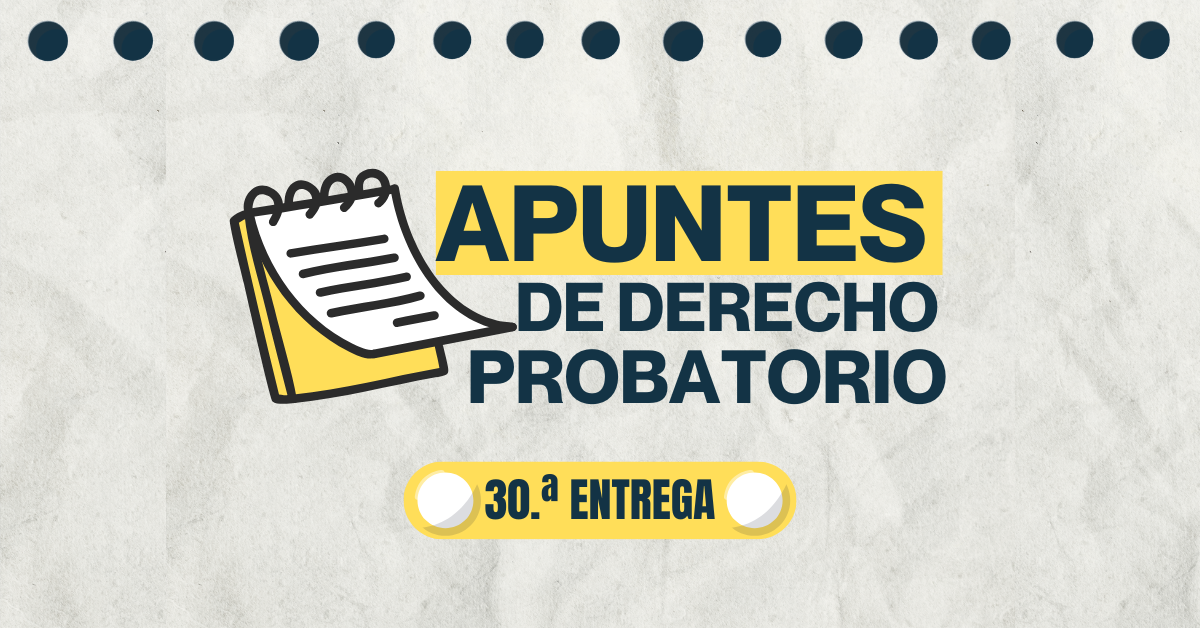
Valoración en conjunto de la prueba
La valoración en conjunto, como su nombre lo indica, consiste en analizar las relaciones que se presentan entre las distintas pruebas del proceso. En la literatura jurídica y en el ámbito académico, suele explicarse este tipo de valoración mediante una metáfora: la idea del rompecabezas. Según esta imagen, cada prueba sería una pieza, y si las piezas encajan adecuadamente y permiten visualizar la imagen completa, entonces es probable que el hecho que se pretende probar haya ocurrido. En cambio, si las piezas no encajan y resulta imposible construir una imagen coherente, la conclusión razonable sería que no hay prueba suficiente del hecho, y que, por tanto, el juzgador debe declarar no probado el enunciado correspondiente.
Aunque esta metáfora puede ser útil como aproximación inicial, resulta insuficiente para captar toda la complejidad del fenómeno. La práctica judicial no se asemeja a ensamblar piezas físicas, sino más bien a establecer relaciones racionales entre contenidos informativos diversos. Por ello, propongo pensar la valoración en conjunto como un ejercicio intelectual orientado a identificar relaciones lógicas entre las pruebas, siempre en función de los hechos jurídicamente relevantes, es decir, de aquellos que conforman el tema de prueba del caso.
Este ejercicio de enfoque relacional parte de una premisa clave: los hechos jurídicamente relevantes han sido previamente delimitados mediante el análisis de las pretensiones y las excepciones de las partes. Una vez definidos, la tarea del juzgador es establecer cómo se conectan las distintas pruebas en torno a dichos hechos.
Tras reflexionar con detenimiento sobre el tipo de relaciones que pueden darse entre las pruebas, he llegado a una conclusión que, aunque simple, considero útil y clara para comprender esta etapa de la valoración: solo existen dos tipos básicos de relaciones entre pruebas. Las pruebas se corroboran entre sí o se refutan mutuamente. En otras palabras, puede haber relaciones de corroboración, cuando varias pruebas apuntan en la misma dirección y fortalecen una misma hipótesis fáctica; o puede haber relaciones de refutación, cuando las pruebas se contradicen o se debilitan entre sí, impidiendo arribar a una conclusión unívoca.
A continuación, exploraremos con mayor detalle en qué consisten estas relaciones de corroboración y refutación, así como las distintas formas en que pueden manifestarse dentro del ejercicio de valoración probatoria.
Corroboración entre pruebas
La corroboración entre pruebas puede manifestarse en tres modalidades distintas: corroboración directa, corroboración indirecta o periférica y corroboración relativa a la fiabilidad de otra prueba. A continuación, analizaremos cada una de estas formas de relación probatoria.
La corroboración directa es quizá la más sencilla de entender. Se presenta cuando varias pruebas distintas hacen referencia a un mismo hecho. La lógica es clara: entre más pruebas apunten hacia la ocurrencia de un mismo acontecimiento, mayor será la probabilidad de que dicho hecho efectivamente haya ocurrido. No obstante, no solo importa la cantidad de pruebas, sino también su diversidad, es decir, la variedad en los medios probatorios (testimoniales, documentales, periciales, etc.) que coincidan en señalar un mismo hecho. Esta diversidad se erige como un criterio de valoración relevante que abordaremos más adelante con mayor profundidad.
La corroboración indirecta o periférica, en cambio, presenta un nivel de complejidad superior. Esta forma de relación entre pruebas suele ser más controversial en la práctica judicial, y exige atención especial para su correcta comprensión. La clave está en distinguir entre la hipótesis principal —el hecho que se pretende demostrar— y las hipótesis derivadas, es decir, aquellos hechos que, aunque distintos, se encuentran causal, temporal o espacialmente conectados con el hecho principal. En términos simples, si un hecho ocurrió, es razonable suponer que dicho suceso está relacionado con hechos anteriores, concomitantes o posteriores, de modo que la prueba de estos hechos secundarios puede reforzar, indirectamente, la probabilidad de la hipótesis principal.
Así, cuando no es posible contar con prueba directa del hecho principal, la acreditación de hechos relacionados mediante pruebas indirectas puede ser de gran utilidad. Esta posibilidad, sin embargo, no está exenta de limitaciones epistemológicas, pues la solidez de la inferencia dependerá de la intensidad de la conexión entre la hipótesis derivada y el hecho principal. Para evaluar esta conexión, se debe acudir a las reglas de la experiencia o a las reglas de la ciencia, es decir, a las generalizaciones que permiten inferir razonablemente que si uno de esos hechos está probado, el hecho principal también es probable. Cuanto más sólida sea la generalización utilizada —sea de origen empírico o científico—, más intensa será la conexión inferencial.
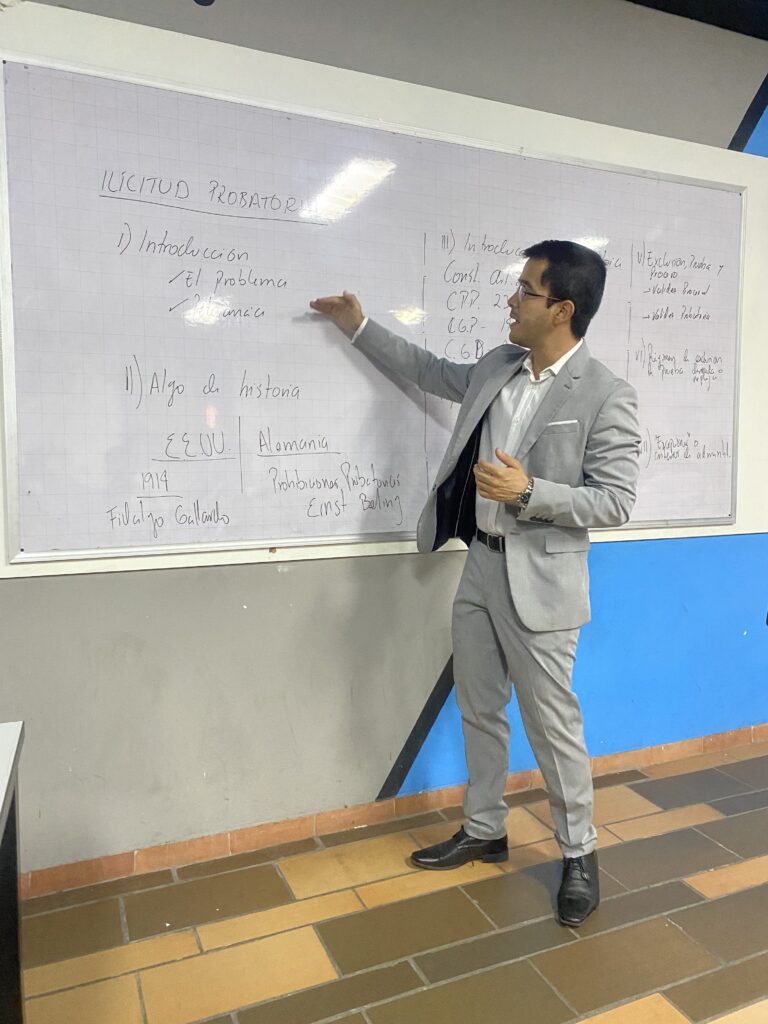
Ilustremos esta modalidad con un ejemplo práctico. Supongamos que una mujer es encontrada en un lugar cerrado, ensangrentada, con signos de violencia física, cabellos esparcidos en el suelo y la presencia de un líquido biológico similar al semen. La mujer, tras calmarse, afirma que ha sido víctima de acceso carnal violento por parte de un compañero de trabajo, quien reaccionó con violencia ante su negativa a mantener relaciones sexuales.
La hipótesis principal por demostrar es que dicho sujeto —llamémoslo Juan Pérez— fue quien cometió la agresión sexual. En la escena se recogen muestras de semen, sangre y cabello, las cuales son sometidas a análisis pericial de ADN, concluyéndose que pertenecen al acusado.
Ahora bien, si se analiza desde una perspectiva estrictamente técnica, lo que demuestra la prueba pericial es únicamente que Juan Pérez estuvo presente en el lugar de los hechos. La prueba no verifica de forma directa que cometiera la agresión sexual. Sin embargo, la inferencia que permite concluir la ocurrencia del delito se realiza a partir de una serie de generalizaciones basadas en la experiencia y el conocimiento científico: que la excitación sexual provoca la eyaculación, que los forcejeos suelen producir desprendimiento de cabello, y que las agresiones físicas generan sangrado. Estas reglas, sustentadas en el funcionamiento biológico del cuerpo humano y en patrones de conducta socialmente verificados, permiten conectar los hechos derivados con el hecho principal.
Este ejemplo muestra cómo, a través de reglas de generalización bien fundamentadas y con alta intensidad de conexión entre el antecedente y el consecuente, la corroboración periférica puede ser decisiva para demostrar un hecho principal, aun cuando no exista prueba directa del mismo. Así, la valoración en conjunto exige del juzgador una mirada cuidadosa y crítica sobre cómo se articulan las pruebas entre sí, tanto en sus contenidos como en su capacidad inferencial.
Ahora bien, no todos los casos de corroboración periférica cuentan con esta intensidad de conexión. Existen situaciones en las que la relación entre la hipótesis derivada y la hipótesis principal es débil o mediana, y por tanto, la inferencia probatoria puede resultar insuficiente. Tal es el caso de algunos precedentes resueltos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, que han generado gran debate en la comunidad jurídica nacional.
En materia penal, existe una regla prohibitiva según la cual no se puede condenar únicamente con prueba de referencia. Por prueba de referencia entendemos aquellas declaraciones anteriores al juicio oral —usualmente escritas— cuyo declarante no comparece a la audiencia de juicio para ser sometido a contradicción y al escrutinio del juez en virtud del principio de inmediación. Ante esta carencia de inmediación y contradicción, el legislador ha advertido al juez que no puede fundar una condena exclusivamente en tales declaraciones.
Sin embargo, la Corte ha interpretado que dicha prohibición no impide utilizar pruebas de referencia, siempre que no sean las únicas que soporten la decisión. Es decir, deben existir otros elementos de conocimiento. Y es justamente cuando la Corte evalúa si esos elementos son suficientes que aparece la idea de corroboración periférica.
Imaginemos un caso en el que la Fiscalía decide no llevar al menor de edad víctima al juicio oral para evitar su revictimización. En lugar de ello, incorpora su declaración como prueba de referencia. Si además de esta prueba existen otros elementos que corroboran directamente el hecho —como testigos presenciales, grabaciones o registros periciales contundentes—, no habría mayor inconveniente. El problema surge cuando la prueba directa es escasa o inexistente, y la declaración de referencia es complementada con pruebas que apuntan solo a hipótesis derivadas.
La Corte ha considerado que ciertas manifestaciones de los menores pueden constituir hipótesis derivadas del hecho principal, tales como el cambio brusco e inesperado de comportamiento, la presencia de secuelas psicológicas o la modificación en la relación con su presunto agresor. Por ejemplo, si el niño era antes extrovertido y luego se vuelve introvertido, si presenta síntomas de depresión o estrés postraumático, o si empieza a evitar a una persona con la que antes tenía contacto frecuente, estos indicios pueden ser presentados por docentes, psicólogos o vecinos como prueba de una hipótesis derivada.
No obstante, esta inferencia resulta débil. El comportamiento del menor podría explicarse por múltiples causas no relacionadas con una agresión sexual: el fracaso escolar, conflictos familiares, bullying, entre otros. Las secuelas psicológicas tampoco son exclusivas de este tipo de violencia, y los cambios en la relación con un adulto pueden obedecer a circunstancias triviales, como un regaño o un rumor. En consecuencia, la conexión inferencial entre estas hipótesis derivadas y el hecho principal no es lo suficientemente fuerte como para sustentar una condena en solitario.
La conclusión, entonces, no debe ser satanizar la corroboración periférica, sino analizarla con rigor. Habrá casos donde esta modalidad sea clave, siempre que exista una conexión intensa y bien fundamentada entre los hechos relacionados y el hecho principal. Pero en otros, cuando la relación sea meramente contingente o débil, el resultado deberá ser la absolución por falta de prueba suficiente. Este tema de la suficiencia probatoria lo veremos en detalles en el siguiente capítulo.
Ya hemos estudiado la corroboración directa e indirecta. Ahora corresponde analizar una tercera modalidad: la corroboración sobre otra prueba. En este caso, lo que ocurre es que la información que una prueba aporta se refiere —y aquí está la clave— a la fiabilidad de otra prueba. La función de este tipo de corroboración no es tanto demostrar directamente un hecho, sino aumentar la fiabilidad de la prueba principal.
Por eso, a este fenómeno se le suele denominar “prueba de la prueba” o “prueba sobre otra prueba”, expresiones que sintetizan bien la idea de apoyo que caracteriza esta modalidad. Veamos un ejemplo para aclarar el concepto. Pensemos en una prueba pericial de laboratorio: supongamos que se presenta un dictamen de balística para determinar si un objeto corresponde o no a un arma de fuego idónea. Junto a ese dictamen, se aportan certificaciones que acreditan el buen estado y el mantenimiento correcto de las máquinas utilizadas para realizar el análisis.
En este caso, la prueba principal es el dictamen pericial, mientras que las certificaciones constituyen pruebas adicionales cuyo propósito es reforzar la fiabilidad del dictamen. Dicho de otra manera, los documentos no pretenden demostrar directamente un hecho, sino garantizar que la pericia se elaboró con medios técnicos confiables, lo que incrementa su fuerza probatoria.
Refutación entre pruebas
Pasemos ahora a estudiar la otra relación que puede presentarse entre las pruebas: la refutación. Se trata de la cara opuesta, la antítesis de la corroboración. Esta relación, al igual que aquella, puede presentarse bajo tres modalidades: refutación directa, refutación indirecta y refutación sobre otra prueba. En realidad, el terreno ya está preparado, pues cada una de estas modalidades funciona como el antónimo de las que analizamos en la corroboración. Sin más preámbulos, entremos a estudiar cada una de ellas.
En la refutación directa se presenta una incompatibilidad epistemológica entre dos proposiciones fácticas. Esta situación surge porque, de acuerdo con el principio lógico de no contradicción y al conocimiento ampliamente aceptado, no es posible considerar que ambas proposiciones sean verdaderas al mismo tiempo: son incompatibles, se repelen. Así, una de ellas podrá ser verdadera y la otra falsa, o incluso ambas falsas, pero lo que no es lógicamente posible es que las dos resulten verdaderas.
Un ejemplo lo ilustra bien: la Fiscalía sostiene que el acusado cometió un hurto, actuó como autor directo y, en consecuencia, fue quien ingresó a la joyería y se llevó un costoso reloj. Por su parte, la defensa afirma que, en la fecha y hora señaladas, el acusado estaba en su casa junto con su familia. En este escenario encontramos una incompatibilidad fáctica entre ambas versiones, pues conforme al principio lógico de no contradicción y al conocimiento consolidado, es imposible que una persona esté en dos lugares a la vez. La ubicuidad no es un don humano, sino, en todo caso, una cualidad atribuida a los dioses. Bajo ese entendido, se configura una refutación directa entre los hechos y, por supuesto, entre las pruebas que eventualmente se aporten para sustentarlos.
Cuando se presenta una situación de este tipo, el desafío para el juez es mayúsculo, ya que debe preferir unas pruebas sobre otras y concluir que un hecho está demostrado —o mayormente demostrado— frente al otro. Esta tarea nunca es sencilla, pero los criterios que hemos trabajado en capítulos anteriores ofrecen insumos racionales para orientar la decisión.
En la valoración individual adquiere especial relevancia la estimación de la fiabilidad de cada prueba. No todas tienen la misma fuerza. Siguiendo el ejemplo anterior: si la Fiscalía aporta un video en el que se aprecia el rostro del procesado, y dicho registro es sometido a un cotejo morfológico que arroja buenas razones para concluir que corresponde al acusado, mientras que la defensa se apoya en declaraciones de sus familiares para afirmar que estaba en su casa, la comparación conduce a un resultado claro. El video de seguridad, junto con el análisis pericial de morfología, ofrece una mayor fiabilidad que los testimonios de familiares, cuya imparcialidad se encuentra comprometida por un evidente interés en el proceso. Además, en estos casos, la valoración de la corroboración entre las pruebas que apoyan una u otra hipótesis resulta determinante.
Ahora bien, procedamos a estudiar la refutación indirecta. Así como un hecho principal puede demostrarse a partir de la acreditación de hipótesis derivadas, también puede refutarse a partir de la negación de dichas hipótesis. Pongamos un ejemplo: si afirmamos que Juan estuvo en el centro comercial donde ocurrió el hurto, podemos predecir como hipótesis derivada que aparecerá en los registros de las cámaras de seguridad del lugar, particularmente en las entradas y salidas. Si verificamos los videos de seguridad y resulta que Juan no quedó registrado en ninguna de esas cámaras ese día, podemos concluir, con un alto grado de probabilidad, que no estuvo en el centro comercial.
Este tipo de razonamiento se basa en la regla lógica del modus tollens, también conocida como negación del consecuente: si p implica q, pero no se verifica q, entonces no se cumple p. La evaluación del impacto de una refutación indirecta enfrenta el mismo problema que vimos al estudiar la corroboración indirecta: para determinar su fuerza es imprescindible valorar la calidad de la máxima de experiencia o de la regla de la ciencia que fundamenta la predicción, así como si la negación de la hipótesis derivada no encuentra una explicación razonable en otra circunstancia. Siguiendo el ejemplo, habría que indagar si el acusado pudo ingresar al centro comercial por algún lugar no cubierto por las cámaras de seguridad. En consecuencia, la refutación indirecta se caracteriza por ser gradual, en la misma línea de lo que ocurre con la corroboración indirecta.Finalmente, la refutación sobre otra prueba funciona de manera similar a la corroboración sobre otra prueba, pero en sentido negativo. Aquí, la prueba no incrementa la fiabilidad de otra, sino que la disminuye al poner en duda su capacidad demostrativa. Un ejemplo lo encontramos cuando la Fiscalía presenta antecedentes penales por falso testimonio en contra de un testigo de la defensa, con el propósito de desacreditar su fiabilidad y mostrar un patrón de mendacidad ante las autoridades. Otro caso sería la presentación de una historia clínica que acredite problemas de visión en un testigo, con el fin de cuestionar su capacidad perceptiva y, en consecuencia, disminuir el valor probatorio de su declaración en juicio.




