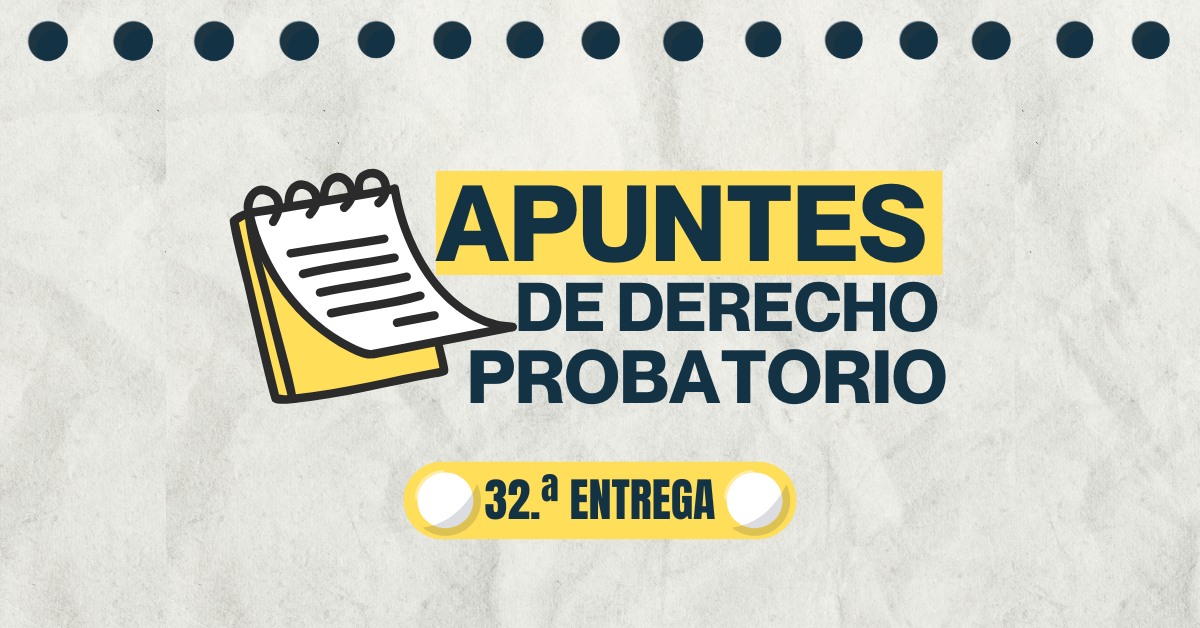
Método Toulmin y la inferencia probatoria
En este apartado nos ocuparemos del método Toulmin y su relación con la inferencia probatoria. El propósito es mostrar cómo este modelo puede ser de gran utilidad para organizar, ordenar y comprender sobre qué bases estamos dispuestos a dar por probados determinados hechos en la decisión jurídica, particularmente en la sentencia, con todas las implicaciones derivadas de la cosa juzgada y del carácter imperativo y coercible de las decisiones judiciales.
Stephan Toulmin (1922-2009) fue un filósofo británico reconocido por sus aportes a la teoría de la argumentación y a la filosofía de la ciencia. Su obra más influyente es Los usos de la argumentación, en la que propone un modelo de análisis de los argumentos conocido como el método Toulmin. Hoy en día sigue siendo ampliamente utilizado para evaluar la calidad de los argumentos. Este esquema identifica seis elementos clave en el razonamiento: afirmaciones (Claim), datos (Data), garantías (Warrant), respaldo (Backing), caualificador modal (Qualifier) y refutación (Rebuttal).
Aunque Toulmin no diseñó este modelo para analizar específicamente argumentos jurídicos —y menos aún argumentos de tipo probatorio en la decisión judicial—, varios autores han destacado su relevancia práctica en este campo. Entre ellos se encuentran Michele Taruffo, Manuel Atienza, Daniel González Lagier y Raymundo Gama, quienes han resaltado la utilidad de este método, así como de su representación gráfica, para evaluar la calidad de los argumentos probatorios. Se trata de un instrumento que, tanto a nivel teórico como práctico, resulta esclarecedor para realizar un correcto razonamiento probatorio.
A continuación, estudiaremos cada uno de los elementos que integran el modelo de Toulmin, explicaremos su concepto y veremos cómo pueden funcionar dentro del marco del razonamiento probatorio. Al final, haremos un balance para determinar si estos seis componentes y la manera en que se articulan resultan útiles en nuestra formación y en la práctica profesional. Anticipo la conclusión: considero que sí lo son. El método Toulmin no solo contribuye a entender, en el ámbito académico, qué hacemos y cómo lo hacemos cuando damos por probados los hechos, sino que también constituye una herramienta valiosa en la práctica. Para el litigante, permite formular y presentar con mayor claridad sus propuestas probatorias; para el juez, brinda un marco que facilita tomar decisiones más sólidas a partir del conjunto de pruebas producidas en el proceso.
Afirmación o pretensión (Claim)
La afirmación, también llamada pretensión, corresponde a la conclusión que se busca establecer con un argumento. En otras palabras, es la tesis a la que se arriba. Recordemos que todo argumento está compuesto por un conjunto de premisas y una conclusión, y la afirmación señala justamente aquello que se pretende sostener al final del ejercicio argumentativo.
Si trasladamos esta idea al terreno del razonamiento probatorio, la pregunta sería: ¿qué es lo que buscamos establecer con la valoración de la prueba? La respuesta es clara: lo que se pretende es emitir enunciados probatorios, es decir, conclusiones acerca de la prueba de los hechos objeto de discusión en el caso concreto. Dichos hechos corresponden a los llamados hechos jurídicamente relevantes, también conocidos como el tema de la prueba del caso.
Ese es, en últimas, el objetivo central de todo razonamiento probatorio: alcanzar un enunciado que afirme o niegue la prueba de los hechos relevantes para la decisión. Ahora bien, a lo largo del proceso también pueden aparecer conclusiones parciales. Por ejemplo, establecer si un hecho indicador se encuentra probado, o si una determinada prueba en particular resulta fiable. No obstante, insisto en lo fundamental: la meta final del razonamiento probatorio es siempre la misma, esto es, la emisión de un enunciado probatorio —sea positivo o negativo—. En otras palabras, que podamos afirmar: “este hecho jurídicamente relevante está probado” o, por el contrario, “este hecho no está probado”.
Ese resultado constituye la conclusión del razonamiento probatorio, lo que el método Toulmin denomina precisamente la afirmación o pretensión.
Datos (Data)
El segundo elemento del modelo Toulmin son los datos, que corresponden a los hechos o evidencias inmediatas en los que se apoya la afirmación o pretensión. En otras palabras, son la información con la que se cuenta para fundamentar o respaldar la conclusión.
Si llevamos esta idea al razonamiento probatorio, encontramos que los datos pueden presentarse bajo dos modalidades. La primera modalidad corresponde a los datos de prueba. Pensemos en el punto de partida del juez al iniciar la valoración: lo primero es constatar que existen pruebas válidamente producidas dentro del proceso. Por ejemplo, puede señalar que obran en el expediente un testimonio, un dictamen pericial grafológico, o cualquier otra prueba. Sin embargo, lo que verdaderamente constituye la “data” en el sentido del modelo no es la simple existencia formal de esas pruebas, sino la información que cada una de ellas aporta. Esta información, objetivamente considerada, se convierte en la base para construir enunciados probatorios.
La segunda modalidad de datos aparece cuando se trata de hechos indicadores o indicios. Como lo explica Daniel González Lagier, es frecuente que, a partir del razonamiento probatorio, se den por probados ciertos hechos que no son en sí mismos los hechos jurídicamente relevantes, sino hechos intermedios que sirven de apoyo para llegar a la conclusión final. Podríamos decir que se trata de enunciados probatorios parciales. Una vez se concluye que un hecho indicador está probado, ese enunciado pasa a desempeñar el papel de un dato de prueba para sustentar una nueva inferencia, orientada ahora hacia la prueba de un hecho jurídicamente relevante.

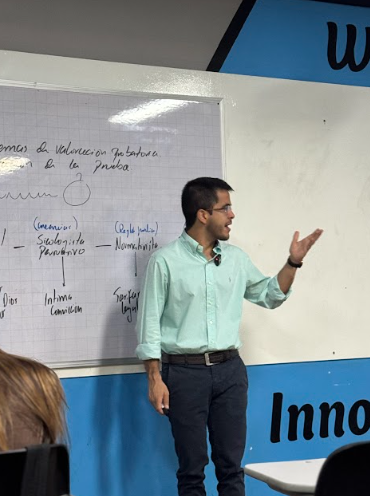

Garantías (Warrant)
El tercer elemento del modelo Toulmin son las garantías. Este componente corresponde a la regla inferencial que permite dar el salto desde los datos o evidencias hacia la conclusión. No se trata de un hecho en sí mismo ni de la conclusión final, sino del “por qué” que explica cómo de esos datos se sigue la afirmación. En el razonamiento cotidiano las garantías suelen estar implícitas, pero Toulmin insiste en explicitarlas para poder evaluar su solidez y calidad.
Si trasladamos esta idea al campo del razonamiento probatorio, la garantía es aquello que conecta los datos de prueba o los hechos indicadores demostrados con el enunciado probatorio referido a los hechos jurídicamente relevantes. Estas garantías pueden adoptar dos formas principales. En la mayoría de los casos se manifiestan como reglas de generalización empírica, que pueden ser tanto reglas de la experiencia como reglas de la ciencia, dependiendo del objeto al que se refieran y del fundamento que las respalda. Estas generalizaciones permiten conectar racionalmente los datos con las conclusiones. Sin embargo, también existen situaciones en las que la garantía no proviene de una generalización empírica, sino de una norma jurídica. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las presunciones normativas —ya sean relativas o absolutas—. En tales supuestos, el dato consiste en un hecho probado y lo que une ese hecho con la conclusión no es un argumento de carácter epistemológico, sino la existencia de una norma que impone el deber de darlo por probado. Algo similar sucede con las tarifas legales, como las pruebas solemnes o los documentos con valor tasado: allí también es la norma jurídica la que actúa como garantía, conectando el hecho probado con la conclusión de manera imperativa.
En suma, las garantías en el razonamiento probatorio pueden funcionar como reglas de generalización empírica, cuando se aplican máximas de experiencia o reglas científicas, o como normas jurídicas, en los casos de presunciones normativas o de tarifas legales. Cada modalidad responde a un tipo distinto de conexión entre los datos y la conclusión, pero ambas cumplen la misma función: sostener racionalmente el paso desde la prueba hacia el enunciado probatorio.
Respaldo (Backing)
El siguiente elemento del modelo Toulmin es el respaldo. Su función no consiste en justificar directamente la conclusión —esa tarea corresponde a la garantía—, sino en reforzar la validez de la regla inferencial que conecta los datos con la afirmación. En otras palabras, el respaldo se dirige a la garantía y plantea la pregunta: ¿cuál es su fundamento? ¿Por qué debemos confiar en ella? Si la garantía es puesta en duda, el respaldo es lo que permite mostrar que resulta confiable y aceptable.
Traslademos esta idea al ámbito del razonamiento probatorio. El respaldo variará según la naturaleza de la garantía. Si esta se apoya en una norma jurídica —como en los casos de presunciones normativas o de reglas de tarifa legal—, el respaldo lo constituye la vigencia de esa norma dentro del ordenamiento jurídico y, eventualmente, su validez material frente a normas de rango superior. En este contexto, la garantía se encuentra debidamente respaldada cuando la norma presuntiva o la regla de tarifa no solo hace parte del ordenamiento vigente, sino que además se ajusta a los criterios de validez material.
Distinto es el escenario cuando la garantía corresponde a una regla de generalización empírica. En ese caso, el respaldo depende de su origen. Si estamos ante una regla de la ciencia, el fundamento será el método científico y los resultados obtenidos a partir de él: su aceptación en la comunidad científica, la calidad y uniformidad de la experimentación y, en general, el consenso alcanzado en torno a esa generalización. En cambio, si se trata de una regla de la experiencia, el respaldo resulta más problemático, pues carece de un método formal de verificación. Allí entra en juego la noción de sentido común, que puede traducirse en un criterio de aceptación mayoritaria dentro de la comunidad. Una máxima de la experiencia será más sólida en la medida en que refleje lo que la mayoría de las personas de una sociedad estarían dispuestas a aceptar como lo más probable.
Es cierto que este tipo de respaldo es discutible y puede ser objeto de debate en los estrados judiciales. Sin embargo, constituye un criterio que permite evaluar la fuerza de las máximas de experiencia y someterlas a contraste crítico, de manera que el juez no se limite a aplicarlas sin examen, sino que valore su grado real de aceptación y confiabilidad.
Caulificador modal (Qualifier)
El siguiente elemento del modelo Toulmin es el calificador modal, quizás uno de los más interesantes porque introduce un valor fundamental: la honestidad intelectual. Su función consiste en evaluar la fuerza o grado de solidez con el que se plantea la afirmación o pretensión, generando transparencia tanto para quien presenta el argumento como para su auditorio. De esta manera, se hace visible desde el inicio la calidad de la conclusión que se pretende sostener.
Según Toulmin, el calificador modal permite expresar el alcance y los límites epistemológicos de una conclusión. En otras palabras, su papel es poner de relieve hasta qué punto las premisas —los datos, la garantía y el respaldo— otorgan fuerza suficiente a la afirmación. Por ello, este elemento no se limita a reforzar la conclusión, sino que advierte sobre el nivel de confianza que puede depositarse en ella.
En el plano lingüístico, los calificadores modales se manifiestan en expresiones que reflejan distintos grados de certeza. En un extremo se ubica el término “necesariamente”, que denota la máxima fuerza posible de un argumento; en el otro, expresiones débiles como “parece que”, que transmiten duda o baja confiabilidad. Entre ambos extremos existen múltiples matices: “ciertamente”, “presumiblemente”, “con toda probabilidad”, “muy probablemente”, “tal vez”, “aparentemente”, “plausiblemente”. Cada una de estas fórmulas cumple la tarea de mostrar, de manera explícita, qué tan fuerte es la conexión entre las premisas y la conclusión.
Llevado al terreno del razonamiento probatorio, el calificador modal encuentra su equivalente en los estándares de prueba. Un estándar de prueba no es otra cosa que el parámetro normativo que indica si el grado de probabilidad alcanzado por el conjunto de pruebas es suficiente para dar por probado un hecho. Así, evaluar el estándar equivale a valorar la fuerza que las pruebas otorgan a un enunciado probatorio.
Incluso en sistemas jurídicos que carecen de estándares de prueba expresamente regulados, el calificador modal conserva plena utilidad. En tales casos, opera como la pregunta ineludible que el juez debe formularse en el momento decisorio: ¿con qué grado de fuerza las pruebas apoyan la conclusión? La respuesta, sustentada mediante un ejercicio argumentativo y de justificación racional, determinará si el enunciado probatorio se admite o no como probado.
En definitiva, el calificador modal en el razonamiento probatorio recuerda que la certeza absoluta —el “necesariamente”— es inalcanzable en términos lógicos y epistemológicos. Lo que existe, como advirtió el propio Toulmin, son grados de probabilidad. El deber del juez, entonces, consiste en tomar una decisión dentro de esos márgenes, justificando por qué el nivel de probabilidad alcanzado resulta suficiente —o no— para dar por probado un hecho.
Refutación (Rebuttal)
El último elemento del modelo Toulmin es la refutación. Su función, al igual que la del calificador modal, se fundamenta en la honestidad y la transparencia argumentativa. En esencia, lo que hace la refutación es reconocer que todo argumento —y en particular su conclusión o pretensión— está sometido a condiciones excepcionales que pueden debilitarlo o incluso derrotarlo. Toulmin concibe los argumentos como estructuras derrotables: su conclusión es válida siempre que no se presenten ciertas circunstancias que la limiten. Por eso, al formular un argumento, es necesario añadir la cláusula “a menos que…”, con la cual se acota el alcance de la conclusión.
En la formulación canónica del método, un argumento puede presentarse de la siguiente manera: la pretensión probablemente se sigue de los datos, porque existe una garantía que conecta ambos y esta garantía resulta confiable por estar respaldada, a menos que se configure alguna circunstancia que justifique apartarse de esa conclusión. La inclusión de esta salvedad es fundamental, pues advierte que, aunque la pretensión pueda parecer sólida, es indispensable examinar las hipótesis que podrían debilitarla. En la medida en que tales hipótesis sean refutadas, la conclusión ganará fuerza; por el contrario, si subsisten sin ser descartadas, la pretensión se verá limitada en su alcance epistemológico.
Un ejemplo sencillo puede ayudar a ilustrar este punto. Supongamos que el dato probado es que un perro ladró. La pretensión es que había intrusos en el lugar. La regla de experiencia que sirve como garantía afirma que los perros ladran a desconocidos. Sin embargo, la conclusión se debilita si admitimos la refutación de que los perros también ladran a otros animales, como gatos. Si no se descarta esta hipótesis alternativa, la conclusión es débil. En cambio, si demostramos que no había otros animales presentes, la pretensión gana solidez.
Llevado al terreno del razonamiento probatorio, la refutación —también llamada salvedad o hecho exceptivo— se manifiesta como hipótesis alternativas que explican de manera distinta los datos de los que parte la inferencia. Conviene distinguir aquí tres tipos de inferencia probatoria: la normativa, la relativa a la información que aporta una prueba en particular (valoración individual) y la inferencia en la que el punto de partida es un hecho probado que se utiliza para acreditar otro hecho (valoración en conjunto).
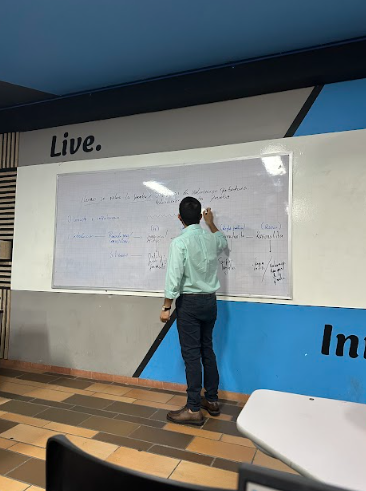
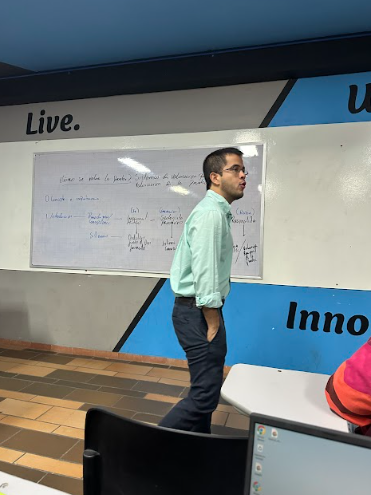
En la inferencia probatoria normativa, que opera sobre presunciones legales, la refutación se presenta como las circunstancias exceptivas de aplicación de la norma, lo que en teoría del Derecho se conoce como derrotabilidad. Estas salvedades pueden ser explícitas —cuando la norma prevé expresamente la excepción— o implícitas. Por ejemplo, una presunción legal puede establecer que se presume que el padre devenga al menos un salario mínimo para efectos de alimentos, a menos que se acredite una circunstancia de fuerza mayor, como una enfermedad grave que le impida trabajar. En este caso, la pretensión derivada de la presunción pierde validez si se prueba la circunstancia exceptiva.
En el ámbito de la valoración individual de la prueba, las refutaciones aparecen como hipótesis alternativas sobre la fiabilidad de la información que esta aporta. Pensemos en una prueba de ADN en un proceso de filiación. El dato probado es la compatibilidad genética entre el demandado y el menor; la garantía es la regla científica sobre la fiabilidad de este tipo de análisis, y el respaldo lo constituye la aceptación de la prueba en la comunidad científica. El calificador modal indicará que es “altamente probable” que exista filiación. Sin embargo, la conclusión se debilita a menos que se demuestre, por ejemplo, que hubo errores en la toma de muestras o fallas en el laboratorio. Estas hipótesis alternativas funcionan como refutaciones que condicionan la fuerza de la pretensión.
Por último, en la inferencia basada en hechos ya probados para acreditar otros hechos —la llamada valoración en conjunto—, las refutaciones se presentan como hipótesis alternativas que explican de manera diferente el hecho de partida. Supongamos que se ha demostrado que una mujer está embarazada y la pretensión es que sostuvo relaciones sexuales con un hombre. La garantía es la regla empírica que establece la alta probabilidad de que el embarazo se produzca por relaciones sexuales; el respaldo, la evidencia científica y el sentido común. Pero la conclusión se ve condicionada a menos que se haya recurrido a una fecundación asistida, hipótesis que, de ser plausible, debe investigarse o refutarse antes de adoptar una decisión.
En definitiva, la refutación en el razonamiento probatorio funciona como un recordatorio de que todo enunciado probatorio está sometido a hipótesis alternativas que pueden debilitarlo. Identificarlas, evaluarlas y, en lo posible, descartarlas mediante argumentación sólida es una tarea indispensable, tanto para el litigante que formula la pretensión como para el juez que debe decidir sobre los hechos.
Articulación de los seis elementos
Hasta ahora hemos estudiado los elementos del método Toulmin de manera analítica y desagregada, deteniéndonos en el concepto de cada uno de los seis componentes y en cómo se presentan en el marco del razonamiento probatorio. Corresponde ahora dar un paso más: pasar de una visión fragmentada a una mirada global, para analizar cómo se articulan todos los elementos en la estructura de un argumento.
Según Toulmin, un argumento puede expresarse de la siguiente manera: dadas unas bases —que corresponden a los datos—, podemos apelar a una garantía respaldada para justificar una tesis o pretensión, salvo que se configure alguna salvedad o circunstancia que debilite su alcance. Esta fórmula, que condensa de manera sintética el funcionamiento del modelo, suele complementarse con un esquema gráfico que aparece en las obras de Toulmin y en buena parte de la literatura que lo sigue. Dicho esquema resulta útil porque permite visualizar con claridad los elementos del argumento y sus interrelaciones.
Trasladado al ámbito del razonamiento probatorio, la articulación de los elementos conserva la misma lógica y puede representarse mediante dicho esquema, siempre que se advierta que los equivalentes de cada componente varían según el tipo de inferencia probatoria que se realice. Como vimos, estas inferencias pueden agruparse en tres grandes categorías: (i) la inferencia probatoria normativa, en la que la garantía está constituida por una norma jurídica de presunción; (ii) la inferencia probatoria individual, cuyo punto de partida son los datos que corresponden a la información objetiva que aporta una prueba y cuya pretensión es estimar la fiabilidad de esa información; y (iii) la inferencia probatoria sobre hechos, en la que el dato inicial es un hecho probado —un indicio— y la pretensión consiste en demostrar otro hecho distinto a partir de él.
Para comprender mejor esta articulación resulta conveniente revisar algunos ejemplos de inferencias probatorias. Si bien ya hemos trabajado con varios a lo largo de la explicación de los seis elementos, conviene ahora plantear nuevos casos que nos permitan observar con claridad cómo se integra cada componente dentro de un argumento probatorio. Estos ejemplos se presentarán tanto en prosa como en su representación gráfica, de modo que el lector pueda apreciar con mayor nitidez el funcionamiento del método y su utilidad para la construcción y evaluación de argumentos en el proceso judicial.
Ejemplo 1. Inferencia probatoria individual
Supongamos un juicio por hurto en el que un testigo afirma haber visto al acusado entrar a la vivienda de la víctima la noche de los hechos. El dato es la declaración del testigo. La garantía es una regla de la experiencia: “quien observa directamente un hecho puede narrarlo de manera fiable”. El respaldo proviene de la noción de sentido común y de la aceptación social de que la percepción directa es una fuente válida de información, aunque también puede reforzarse con reglas psicológicas sobre la memoria y la percepción. El calificador modal será intermedio: “probablemente”. La refutación sería que el testigo estaba en un lugar con poca luz o que tiene mala visión, lo cual limitaría la fiabilidad de su relato.
- Datos: Declaración del testigo que afirma haber visto al acusado.
- Garantía: Regla de la experiencia: la percepción directa permite narrar los hechos observados.
- Respaldo: Sentido común y conocimientos psicológicos sobre la percepción.
- Pretensión: El acusado estuvo en la vivienda la noche de los hechos.
- Calificador modal: “Probablemente”.
- Refutación: A menos que las condiciones de observación hayan sido inadecuadas (oscuridad, problemas visuales).
Ejemplo 2. Inferencia probatoria sobre hechos.
En un caso de homicidio, se prueba que el acusado tenía las huellas dactilares en el arma homicida. Ese es el dato: un hecho probado. La garantía es una regla de la ciencia: las huellas dactilares permiten identificar de manera fiable a la persona que manipuló un objeto. El respaldo lo otorgan los métodos científicos validados en criminalística y su aceptación general en la comunidad científica. La pretensión es que el acusado utilizó el arma homicida. El calificador modal es alto: “con alta probabilidad”. Sin embargo, la refutación sería que el acusado pudo haber tocado el arma en otro momento distinto al crimen, lo que limitaría el alcance de la conclusión.
- Datos: Huellas dactilares del acusado en el arma homicida.
- Garantía: Regla de la ciencia: las huellas dactilares identifican a la persona que tocó el objeto.
- Respaldo: Método científico y aceptación en la comunidad pericial.
- Pretensión: El acusado utilizó el arma homicida.
- Calificador modal: “Con alta probabilidad”.
- Refutación: A menos que el contacto con el arma ocurriera en un momento distinto al crimen.
¿Es útil el método Toulmin para construir y evaluar inferencias probatorias?
Para cerrar este apartado, quiero plantear una pregunta que considero esencial: ¿realmente resulta útil el método Toulmin para construir y evaluar inferencias probatorias? Esta es una duda que siempre deberíamos hacernos cuando, en el camino de la formación académica, nos encontramos con nuevas propuestas conceptuales, con nuevas palabras o con métodos que buscan ordenar algo que, de alguna manera, ya hacemos desde hace tiempo. La cuestión, en últimas, es si el método aporta valor tanto para comprender mejor el derecho probatorio en el plano teórico como para desempeñarnos mejor como abogados en la práctica.
En mi opinión, la respuesta es afirmativa. Estoy convencido de que el método Toulmin es útil y funcional. En primer lugar, desde la perspectiva teórica, porque al poner sobre la mesa los elementos constitutivos de las inferencias probatorias —y, lo que me parece aún más importante, la forma como estos elementos se articulan entre sí—, proporciona mayor claridad conceptual sobre lo que realmente ocurre cuando damos por probado un hecho. Esa explicitación de los pasos del razonamiento nos permite comprender con mayor nitidez qué hacemos y cómo lo hacemos al momento de valorar la prueba.
En segundo lugar, desde el plano práctico, el método ofrece una herramienta valiosa para construir mejores argumentos probatorios y, a la vez, para evaluar su solidez o sus debilidades. Su utilidad no depende de la posición procesal: tanto fiscales como defensores, demandantes, demandados o jueces pueden servirse de él en atención a sus fines y estrategias. El método es, en ese sentido, una herramienta neutra, adaptable a las necesidades de quien la utilice.
Por todo ello, mi invitación es a estudiar y reestudiar el método Toulmin. Creo que nos brinda un marco conceptual interesante y fructífero para comprender con mayor rigor lo que denominamos la decisión sobre la prueba de los hechos, y para mejorar la calidad de los argumentos que formulamos y evaluamos en la práctica profesional.




