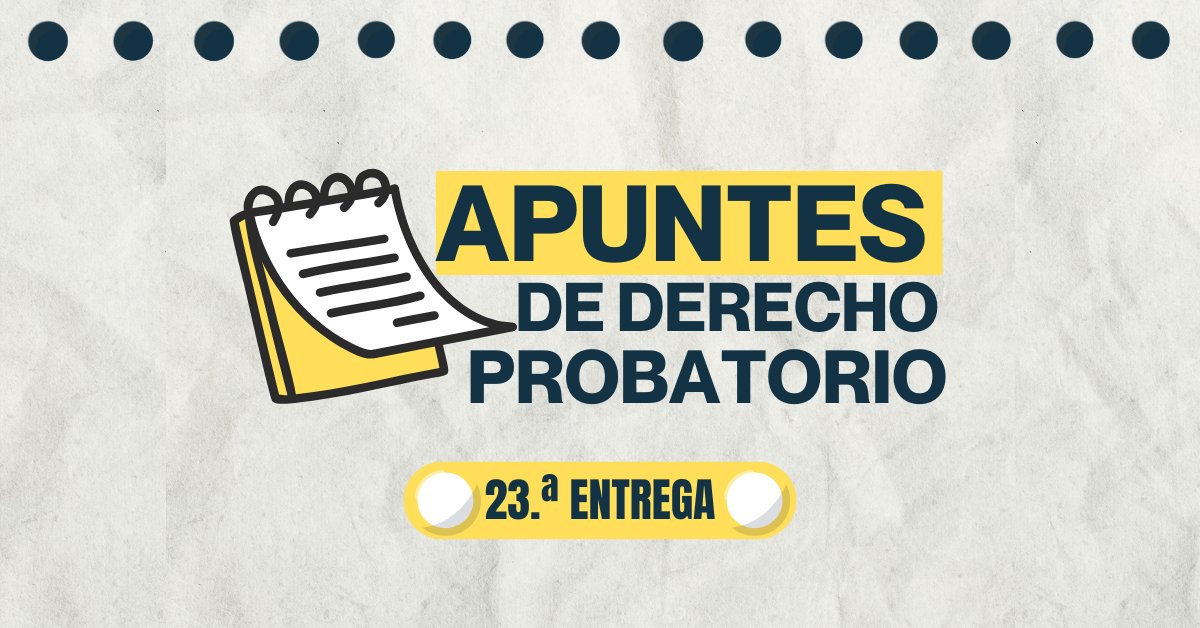
Clasificación de los medios de prueba.
Pasemos ahora al estudio de la clasificación de los medios de prueba. Pero antes de avanzar, permítanme una advertencia que ya he hecho en otros temas tratados anteriormente: las clasificaciones deben ser funcionales. Es decir, deben servir para comprender mejor el fenómeno probatorio. Si no cumplen con ese propósito, es preferible desecharlas, pues terminan siendo simples ejercicios intelectuales sin aplicación práctica, más cercanos al ego del profesor que a una verdadera herramienta de análisis.
Por eso, cada vez que uno se enfrente a una clasificación debe hacerse la siguiente pregunta: ¿para qué me sirve esto? ¿Qué me permite entender que no podía comprender antes? Y la verdad es que existen tantas clasificaciones como autores quieran proponer. Basta con revisar tres libros distintos para encontrar que cada uno plantea categorías diferentes, con sus propias justificaciones y matices.
Las clasificaciones que explicaré a continuación son, en mi criterio, las que tienen una utilidad real: primero, porque permiten una mejor comprensión teórica del funcionamiento de los medios de prueba; y segundo, porque son utilizadas en la práctica profesional. No son categorías académicas aisladas: son expresiones que escucharán ustedes en los juzgados, en la boca de jueces y litigantes. Por ejemplo, es común que un juez hable de pruebas sumarias o pruebas controvertidas, de pruebas directas o pruebas indirectas. Comprender estas distinciones no solo permite desarrollar mejor una estrategia probatoria, sino también interpretar con mayor precisión los razonamientos judiciales y las decisiones que de ellos se derivan.
Según su regulación: prueba típica y prueba atípica
La primera clasificación que quiero presentarles sobre los medios de prueba es aquella que se hace en función de su regulación dentro del ordenamiento jurídico, o dicho de otro modo, de su reconocimiento normativo. En este sentido, distinguimos entre pruebas típicas y pruebas atípicas.
Las pruebas típicas, como su nombre lo sugiere, son aquellas que el ordenamiento jurídico reconoce expresamente. Este reconocimiento se da en un doble sentido: primero, en que la ley las menciona y define como medios de prueba; y segundo, en que señala el procedimiento mediante el cual deben ser producidas. Es decir, la ley no solo las enumera, sino que además regula el paso a paso para su práctica en el proceso judicial.
En contraste, las pruebas atípicas son aquellas que no están expresamente previstas en la ley. Es decir, la norma no las contempla dentro del catálogo habitual de medios de prueba ni establece cómo deben ser practicadas. En algunos casos, incluso cuando la prueba llega a estar mencionada de forma marginal o tangencial, el legislador no desarrolla un procedimiento específico para su incorporación al proceso. De ahí su carácter “atípico”.
Para ilustrar esto con claridad, les propongo que revisemos lo que dicen dos normas fundamentales en nuestro sistema jurídico: el artículo 165 del Código General del Proceso (CGP) y el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
El artículo 165 del Código General del Proceso establece lo siguiente:
“Son medios de prueba: la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento. El juez practicará las pruebas no previstas en este Código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o, según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.”
Este artículo nos ofrece un catálogo de nueve medios de prueba típicos: todos ellos expresamente reconocidos por la ley y desarrollados en los artículos subsiguientes del mismo código. Allí se detallan las reglas de producción de cada uno: cómo se practica un testimonio, cómo se incorpora un documento, cómo se adelanta una inspección judicial, entre otros. Además, el artículo reconoce la posibilidad de admitir “cualesquiera otros medios” que sean útiles para la producción de conocimiento, aunque no estén expresamente previstos. Es decir, se abre la puerta a las pruebas atípicas, siempre que sean relevantes, fiables y respetuosas de los derechos fundamentales.
El artículo 382 del Código de Procedimiento Penal consagra una regla similar:
“Son medios de conocimiento: la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, la evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico.”
Aquí también encontramos un listado de medios típicos y, al final, una cláusula abierta que permite la incorporación de medios técnicos o científicos no contemplados expresamente, siempre que no vulneren el orden jurídico. Así, tanto en el CGP como en el CPP, se reconoce una estructura abierta que permite, bajo ciertos requisitos, el ingreso de medios de prueba no regulados.
Ahora bien, una pregunta surge aquí: ¿qué hacer cuando se pretende incorporar una prueba atípica, pero la ley no indica cómo hacerlo? La respuesta está contenida en la misma norma. El artículo 165 del CGP lo resuelve expresamente: cuando se enfrente a una prueba no prevista en el código, el juez debe aplicar las reglas del medio más semejante, es decir, debe razonar por analogía. Se trata de identificar cuál de los medios típicos regulados se asemeja más al nuevo medio de prueba y aplicar sus reglas por extensión. A esto se le conoce como razonamiento analógico.
Además, siempre debe respetarse el debido proceso probatorio, es decir, los principios que rigen la actividad probatoria: legalidad, contradicción, inmediación, publicidad, entre otros. Estos principios —que abordaremos más adelante, en la séptima y última pregunta del curso— deben guiar toda decisión del juez relacionada con la producción y valoración de la prueba.
En conclusión, esta clasificación entre pruebas típicas y atípicas no solo tiene utilidad teórica: también es una herramienta práctica fundamental. Entenderla les permitirá, como futuros litigantes, enfrentar con claridad situaciones procesales en las que deban justificar el ingreso de una prueba no regulada expresamente. Cada día surgen nuevas tecnologías, nuevas formas de documentar hechos, y el Derecho debe estar preparado para responder con apertura —aunque también con rigor— a esos desafíos.
Según su contradicción: prueba controvertida y prueba sumaria
Pasemos ahora a una segunda clasificación de los medios de prueba, esta vez en función de la contradicción. Quiero que se lleven de esta sección una idea esencial: para que una prueba pueda ser tenida en cuenta en la sentencia, es indispensable que haya sido objeto de contradicción. En otras palabras, la contradicción es un presupuesto de validez de la prueba en el juicio. Sin contradicción, no puede ser valorada.
El maestro Jairo Parra señala que la prueba es dialéctica. Y tenía razón: necesita ser “manoseada” por las partes, debatida, sometida al cruce argumentativo y confrontada dentro del proceso. Si no se permite esto, si una de las partes no tiene la posibilidad de controvertir la prueba, entonces esa prueba carece de validez y no puede sustentar una decisión judicial.
Con base en esta lógica, podemos hablar de prueba controvertida, que es aquella sobre la cual se ha permitido ejercer contradicción. Es importante aclarar que lo relevante no es que se haya ejercido efectivamente la contradicción, sino que se haya brindado la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, en el proceso penal, la defensa puede asistir a la audiencia y decidir no contrainterrogar a un testigo. Allí no se ejerce activamente la contradicción, pero sí se le permitió hacerlo. Incluso en el proceso civil puede suceder que una de las partes no asista a la audiencia sin justificar su ausencia. La audiencia se realiza, las pruebas se practican, y la parte que no asistió no puede alegar indefensión. Tuvo la oportunidad, pero la desaprovechó.
En contraposición, los civilistas suelen hablar de prueba sumaria para referirse a aquella prueba sobre la cual no ha existido contradicción, y que por tanto no puede tenerse en cuenta para decidir el fondo del litigio. La expresión “sumaria” tiene un tinte peyorativo: le falta algo esencial, está incompleta desde el punto de vista procesal. Sin embargo, eso no significa que carezca por completo de utilidad.
La prueba sumaria sí tiene una función dentro del proceso: sirve para soportar decisiones preliminares y provisionales. Su ámbito natural de aplicación son las medidas cautelares. En el proceso civil, muchas de estas medidas se adoptan inaudita parte, es decir, sin escuchar previamente a la parte afectada. Embargos, secuestros o suspensiones se pueden decretar sin que se haya dado traslado de la demanda. El juez se basa, para ello, en documentos u otros elementos aportados unilateralmente. Aunque no haya contradicción, se permite su utilización en estos casos por el carácter provisional de la decisión. Pero, reitero, ese uso se restringe a ese tipo de decisiones: las medidas provisionales. Nunca puede fundarse una sentencia definitiva únicamente en prueba sumaria.
Esta distinción entre prueba controvertida y prueba sumaria también tiene su equivalente en el proceso penal. En ese ámbito, suele diferenciarse entre elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, por un lado, y la prueba, propiamente dicha, por el otro. En términos simples, en la etapa de investigación se habla de evidencia; en el juicio, de prueba. ¿Cuál es la diferencia? Justamente la contradicción.
Durante la investigación, se recolectan elementos de conocimiento que no han sido sometidos al contradictorio. Son útiles para la imputación, la medida de aseguramiento, o para la formulación de la acusación. Pero para que esos mismos elementos puedan servir de base a una sentencia condenatoria, deben transformarse en prueba. ¿Cómo ocurre esa transformación? A través de un proceso que respete las garantías propias de la etapa de juicio: descubrimiento probatorio, solicitud formal, decreto judicial, presentación en audiencia, e incorporación conforme a las reglas del juicio oral.
Un ejemplo real puede ilustrar mejor esta idea. En un caso de porte ilegal de armas, un hombre es detenido en flagrancia. La Policía encuentra el arma y la Fiscalía solicita a la autoridad competente un certificado que indique si el sujeto tiene salvoconducto. El resultado es negativo. Ese documento, en principio, es una evidencia. Pero para que pueda ser valorado en juicio, debe cumplir con todo el trámite de incorporación probatoria. En ese caso, al fiscal se le olvidó descubrir la prueba en la acusación, y no la presentó en juicio. ¿Consecuencia? No pudo utilizarse en la sentencia. Era evidencia, pero no se convirtió en prueba.
¿Sirvió de algo esa evidencia? Sí. Fue útil para solicitar la medida de aseguramiento. La regla es sencilla: para decisiones preliminares como medidas cautelares, puede bastar la prueba sumaria. Para la sentencia, se requiere prueba controvertida.
Finalmente, cabe agregar que, además de la transformación jurídica, también puede haber transformaciones epistémicas. Un testigo, por ejemplo, puede haber rendido una declaración durante la investigación, pero cuando comparece al juicio oral puede complementar, matizar o incluso rectificar su testimonio. Lo mismo ocurre con el perito: su informe escrito puede ampliarse, explicarse o modificarse durante la audiencia. La contradicción no solo le da validez a la prueba: enriquece su contenido. Esa es la fuerza de la dialéctica procesal: permite que la prueba evolucione, se someta al escrutinio y se perfeccione en el juicio.
Según al objeto al que se refiere: prueba directa y prueba indirecta
La tercera clasificación que quiero que ustedes conozcan es probablemente una de las más utilizadas en la práctica profesional. Su uso es especialmente frecuente al momento de realizar la valoración probatoria. Se trata de una clasificación que parte del objeto al que se refiere la prueba, es decir, del contenido de la información que esta aporta al proceso. En este sentido, hablamos de prueba directa, por un lado, y de prueba indirecta, por el otro.
Ahora bien, esta distinción ha sido objeto de muchas críticas desde la teoría. Algunos autores la consideran poco útil o incluso innecesaria para comprender adecuadamente el fenómeno probatorio. Vamos, entonces, por partes.
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que existen dos maneras de definir lo que es una prueba directa y una prueba indirecta, y es justamente allí donde comienza la confusión. Dependiendo del enfoque que se adopte, la definición cambia.
La definición más antigua se le atribuye al reconocido jurista italiano Francesco Carnelutti, quien en su obra clásica La prueba civil, propuso una diferencia tajante entre ambos tipos de prueba. Según Carnelutti, la prueba directa es aquella en la que el juez tiene contacto directo con el hecho que constituye tema de prueba del proceso. Se trataría de esos casos excepcionales en los que el juzgador percibe directamente la realidad que está en controversia. ¿Cuándo ocurre esto? Prácticamente, solo en la inspección judicial.
Pero incluso allí hay matices. No toda inspección judicial permite hablar de prueba directa en este sentido. Solo podríamos decirlo cuando el hecho objeto de discusión aún persiste en el tiempo y el juez puede observarlo por sí mismo. Por ejemplo, en un proceso de servidumbre en el que se discute si hay acceso a una finca, el juez que visita el lugar y constata personalmente la falta de vías de acceso estaría actuando sobre una prueba directa. En cambio, si la inspección busca verificar mejoras realizadas en el pasado por un poseedor, lo que se está evaluando ya no es el hecho presente, sino un hecho pretérito. En ese caso, aunque haya inspección, no sería una prueba directa en el sentido estricto que propone Carnelutti.
Bajo esta perspectiva, todas las pruebas que no sean inspección judicial serían, entonces, indirectas. ¿Por qué? Porque entre el juez y la realidad media un medio de prueba: el testimonio, el documento, el dictamen pericial. En otras palabras, son indirectas porque el acceso a la realidad está mediado por un elemento de conocimiento.
Esta manera de concebir la clasificación ha perdido vigencia. Hoy en día, la mayoría de jueces y profesionales del derecho manejan una noción distinta, más argumentativa, más orientada a la lógica del razonamiento judicial. Por eso, lo que se entiende actualmente por prueba directa es aquella que aporta información sobre un hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, el testimonio de una víctima que relata directamente los hechos que constituyen el núcleo del proceso, como sucede en los casos de violencia sexual: su declaración sobre lo ocurrido sería prueba directa.
En cambio, la prueba indirecta —también llamada prueba circunstancial o prueba indiciaria— es aquella que no se refiere al hecho jurídicamente relevante de forma inmediata, sino que proporciona información sobre un hecho indicador, es decir, un hecho que hace más o menos probable el hecho principal. Pensemos en un caso de violencia intrafamiliar: si la Fiscalía presenta el testimonio de tres compañeras de trabajo que afirman que la víctima llegaba con frecuencia a su lugar de trabajo llorando y con signos de golpes, esa es una prueba indirecta. Ninguna de ellas presenció los hechos, pero su relato puede servir para apoyar, como indicio, la existencia de la conducta violenta que se discute.
A esta altura, la distinción se entiende sin dificultad. Pero lo importante es preguntarse si realmente nos sirve, si nos hace mejores abogados o mejores abogadas conocerla.
Quisiera resumir algunos de los argumentos que se han planteado en torno a esta clasificación. En términos lógicos, tanto la prueba directa como la indirecta exigen una operación argumentativa para que el juez llegue a un enunciado probatorio. Es decir, ambas deben ser evaluadas críticamente.
Cuando se trata de una prueba directa, como el testimonio de una víctima, el juez debe preguntarse: ¿es fiable esta declaración?, ¿puedo darle valor probatorio? Si la respuesta es afirmativa, entonces puede tenerla en cuenta para considerar probado el hecho relevante. Pero no porque la prueba sea directa significa que se acepte automáticamente. Igual debe ser objeto de análisis, valoración y motivación.
En el caso de la prueba indirecta, el juez también debe valorar la fiabilidad del elemento de conocimiento: ¿es creíble el testimonio de las compañeras?, ¿qué peso tiene el indicio? Y una vez dado por probado el hecho indicador, debe establecer una relación de inferencia con el hecho principal. Esa relación entre indicio y hecho relevante exige una cadena argumental más larga, con más eslabones, y por tanto, con mayores riesgos de error.
En ese sentido, como ha señalado Marina Gascón Abellán, la prueba directa podría parecer, en abstracto, más fuerte o más eficaz, simplemente porque su estructura argumentativa es más corta. Sin embargo, esto no significa que siempre sea mejor.
Imaginemos un caso en el que la prueba directa proviene de una persona emocionalmente alterada, bajo los efectos del alcohol o con antecedentes de enemistad con el acusado. Su testimonio puede estar profundamente afectado por estos factores. En contraste, podríamos tener una prueba indirecta de tipo científico —como un análisis genético que demuestra que el semen encontrado en la escena del crimen corresponde al acusado—, que aunque no se refiera directamente al hecho principal, puede resultar más fiable y contundente en ciertos contextos.
La conclusión es clara: si bien la prueba directa, en principio, parece ofrecer un camino argumental más corto, no siempre será mejor. Todo depende del caso concreto, del análisis de contexto, de la fiabilidad del medio de prueba y del razonamiento judicial que se construya a partir de él.
Según el valor de la prueba: prueba plena y prueba semiplena
Pasemos a una cuarta clasificación de los medios de prueba, esta vez según su valor dentro del proceso. Aquí se distinguen dos categorías: la prueba plena y la prueba semiplena. Es importante aclarar desde el inicio que el concepto de prueba plena está íntimamente ligado a los sistemas de tarifa legal. Es decir, solo tiene sentido hablar de prueba plena cuando el ordenamiento jurídico establece una tarifa legal que determina, de manera previa y abstracta, el valor probatorio de un determinado medio.
Cuando existe esa tarifa legal, y la prueba exigida por la norma se encuentra debidamente producida en el expediente, el juez está obligado a dar por probado el hecho correspondiente. En ese caso, se dice que hay plena prueba. La capacidad demostrativa no depende del análisis que realice el juez, sino que está definida de antemano por la ley. Por ello, la categoría de plena prueba solo tiene cabida en regímenes probatorios que aún reconocen la tarifa legal como regla general.
En cambio, en los sistemas basados en la libertad probatoria —como ocurre en el modelo colombiano actual, tanto en lo civil como en lo penal— todas las pruebas deben ser valoradas por el juez en cada caso concreto. No hay ninguna prueba cuyo valor esté predeterminado. Y es por eso que, en estos contextos, todas las pruebas son consideradas semiplenas. Esto no significa que sean igual de fiables; lo que implica es que todas están sujetas a la valoración del juzgador, sin que exista ninguna con valor vinculante por mandato legal.
En otras palabras, una prueba semiplena es aquella que, por muy fiable que parezca, no puede ser aceptada automáticamente por el juez: requiere ser analizada, interpretada, contrastada con el resto del acervo probatorio, y solo tras ese ejercicio racional puede conducir a dar por probado un hecho.
Por supuesto, dentro del universo de las pruebas semiplenas, hay unas más mejorar que otras en términos epistemológicos. Una prueba de ADN, por ejemplo, utilizada para establecer consanguinidad, es extremadamente fiable desde el punto de vista científico. Pero sigue siendo una prueba semiplena, ya que su valoración sigue siendo competencia del juez. El hecho de que sea altamente fiable no elimina la necesidad de su apreciación judicial.
En consecuencia, si en su ejercicio profesional quieren destacar ante un juez la capacidad demostrativa de una prueba particularmente fiable, les sugiero evitar el uso del término “plena prueba” cuando no haya una tarifa legal de por medio. En su lugar, pueden utilizar expresiones retóricas que resalten su valor, como “prueba reina”, “prueba determinante” o “elemento central del caso”, siempre dentro del marco argumentativo que permite la libertad probatoria.
En resumen, en sistemas regidos por la tarifa legal, la plena prueba es aquella que, conforme a la ley, obliga al juez a dar por probado un hecho sin más valoración. En cambio, en los sistemas de libertad probatoria, todas las pruebas son semiplenas: ninguna determina por sí sola el resultado, sino que deben ser ponderadas conforme a las reglas de la sana crítica. Esta diferencia no es meramente terminológica, sino que tiene implicaciones sustantivas para la práctica forense y para la construcción de la argumentación probatoria.
Según la parte que la presenta: prueba de cargo y prueba de descargo
Esta es, probablemente, una de las clasificaciones más sencillas de los medios de prueba. Se basa únicamente en la parte del proceso que introduce la prueba al expediente. Bajo este criterio, se distingue entre prueba de cargo y prueba de descargo.
Se habla de prueba de cargo cuando la prueba es presentada por quien formula la pretensión. En materia penal, esto corresponde a la Fiscalía, encargada de sostener la acusación y demostrar los hechos constitutivos del delito. En el ámbito civil, será el demandante quien aporte las pruebas de cargo, es decir, aquellas que respaldan su solicitud.
Por su parte, la prueba de descargo es presentada por quien resiste la pretensión. En el proceso penal, corresponde a la defensa, mientras que en los procesos civiles lo hace el demandado. Son pruebas orientadas a debilitar, contradecir o desvirtuar los hechos alegados por la parte contraria.
Ahora bien, más allá de su utilidad práctica para efectos de organización o claridad procedimental, esta clasificación no tiene mayor incidencia en la valoración probatoria. En efecto, conforme al principio de adquisición procesal —que analizamos en el capítulo correspondiente a la carga de la prueba—, las pruebas no pertenecen a la parte que las presenta. Una vez producidas válidamente al proceso, pueden ser valoradas por el juez con independencia de quién las haya aportado.
Dicho esto, es importante advertir que en el ejercicio profesional esta terminología es de uso frecuente, especialmente en el ámbito disciplinario. Allí se suele hablar de “pruebas de descargo” como aquellas presentadas por el disciplinado en su defensa. Lo mismo ocurre en el contexto del derecho laboral, tanto en el sector público como en el privado.
En conclusión, aunque desde el punto de vista técnico no se trata de una clasificación sustantiva ni afecta la validez ni el valor probatorio de los elementos de conocimiento, sigue siendo una referencia útil en la práctica, sobre todo para identificar de forma ordenada las posiciones procesales de las partes frente al material probatorio.
Según ante quien se formen: prueba judicial y prueba extrajudicial
Otra clasificación sencilla de los medios de prueba atiende a la autoridad o instancia ante la cual se forma la prueba. Bajo este criterio, se distingue entre prueba judicial y prueba extrajudicial.
Se hablará de prueba judicial cuando el acto probatorio se realiza ante una autoridad que ejerce función jurisdiccional, es decir, ante un juez en el marco de un proceso formalmente iniciado. En cambio, si la prueba se conforma ante una entidad distinta al juez, como ocurre en la mayoría de los actos que se producen por fuera del proceso judicial —por ejemplo, ante un notario, una inspección de policía o incluso mediante un documento privado— estaremos frente a una prueba extrajudicial. La denominación es bastante ilustrativa: lo relevante es identificar si el acto probatorio se genera con intervención del juez o sin ella.
Según el momento en el que se formen: prueba procesal y prueba extrocesal
Cerramos este apartado con la última clasificación que veremos en este capítulo: la que distingue las pruebas según el momento en que se conforman. En términos generales, existen dos grandes categorías: la prueba procesal y la prueba extraprocesal.
La prueba procesal es aquella que se produce dentro del proceso, una vez ha sido formalmente iniciado. Su reconocimiento es sencillo, ya que el sistema judicial está estructurado con mecanismos de registro que dejan constancia de todo lo que ocurre durante el trámite. Por eso, las pruebas producidas en el curso del proceso —previa su práctica conforme a las reglas procesales— no suelen generar mayores controversias.
Distinto es el caso de las pruebas extraprocesales, que son aquellas que se conforman por fuera del proceso, antes de su inicio o incluso en contextos no contenciosos. Sobre este tipo de prueba vale la pena hacer algunas precisiones, pues existen diversas figuras que permiten su formación y que pueden ser de enorme utilidad práctica para los litigantes.
La primera figura es la prueba preconstituida. Preconstituir significa documentar un medio de prueba con anticipación. Por ejemplo, en el contexto de un accidente de tránsito, si el abogado del afectado tiene testigos clave —como el comerciante del sector, un vecino o el conductor de otro vehículo—, puede pedirles que rindan una declaración extrajuicio o que firmen un documento privado. Lo importante es dejar constancia anticipada de su dicho, ya que entre el momento del hecho y el llamado judicial puede pasar un año o más, con el riesgo de que los testigos no comparezcan, cambien de versión o incluso fallezcan. En muchos sistemas procesales modernos se exige incluso la preconstitución para ciertas pruebas, como ocurre con los informes periciales, que deben presentarse por escrito para ser valorados posteriormente en juicio.
Una segunda figura es la prueba anticipada. Esta consiste en solicitar a un juez la práctica de un medio de prueba antes de que exista un proceso judicial en curso. Se puede pedir, por ejemplo, que se cite a la futura contraparte para que rinda testimonio, que se practique una inspección judicial acompañada de peritaje, o que se ordene la exhibición de un documento. La solicitud se tramita ante el juez, quien puede decretar la prueba y dejar constancia formal de su práctica. Esta prueba, una vez producida, podrá luego ser incorporada al proceso si finalmente se presenta la demanda.
Para ilustrar la importancia de esta herramienta, basta con mencionar un caso real. Una persona ingresó a un proyecto inmobiliario, pagó una parte del inmueble, pero la constructora incumplió con la entrega pactada. La abogada, en lugar de demandar y enfrentar años de proceso con alta incertidumbre, solicitó la práctica anticipada de una prueba: citó al representante legal de la constructora y al ingeniero encargado de la obra para que rindieran testimonio. En esa diligencia quedó claro que el incumplimiento no obedecía a causas de fuerza mayor —como la pandemia—, sino a fallas internas del proyecto. Con base en esa prueba anticipada, la constructora accedió a un acuerdo y pagó una suma significativa de dinero en solo tres meses. Si no se hubiera recurrido a esta figura, el resultado habría tomado varios años y con menos probabilidad de éxito.
Una tercera forma de prueba extraprocesal es la prueba practicada por común acuerdo, contemplada en el artículo 190 del Código General del Proceso. Esta permite que las partes, de mutuo acuerdo, practiquen pruebas por fuera del proceso o deleguen su práctica en un tercero, siempre que sean aportadas antes de que se dicte sentencia. Es importante aclarar que esta figura no aplica cuando una de las partes está representada por curador ad litem. Aunque se utiliza poco en la práctica —pues presupone el consenso entre partes que usualmente están en conflicto—, constituye una herramienta legítima dentro del sistema procesal.
Artículo 190 CGP. Pruebas practicadas de común acuerdo.
Las partes de común acuerdo podrán practicar pruebas o delegar su práctica en un tercero, las que deberán ser aportadas antes de dictarse sentencia. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando una de las partes esté representada por curador ad litem.
En suma, la distinción entre prueba procesal y extraprocesal no solo tiene sentido teórico, sino que abre oportunidades estratégicas relevantes para el ejercicio profesional. Conocer estas figuras, especialmente la prueba anticipada y la preconstituida, puede marcar la diferencia entre un proceso incierto y una resolución favorable en tiempos razonables.




