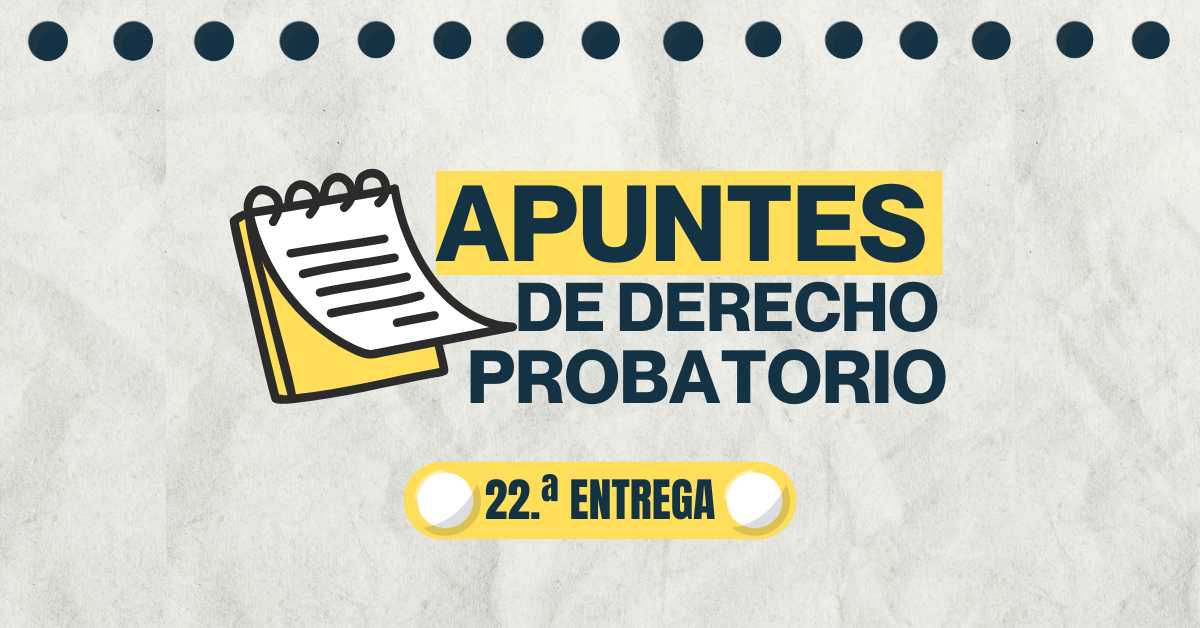
¿Con qué se prueba? Sistemas de demostración probatoria
Existen dos grandes sistemas para la demostración de los hechos en el proceso judicial: por un lado, la libertad probatoria; por otro, la tarifa legal, también conocida como prueba tasada o prueba legal.
Libertad probatoria.
Comencemos por la libertad probatoria. Esta supone que cualquier medio de prueba puede ser utilizado para acreditar los hechos jurídicamente relevantes. En otras palabras, toda prueba es, en principio, potencialmente apta para ofrecer información relevante y fiable en la construcción del conocimiento al interior del proceso. Esa aptitud o idoneidad es epistemológica: tiene que ver con la capacidad de la prueba para aportar datos pertinentes y fiable sobre los hechos que son tema de prueba.
Ahora bien, que toda prueba sea potencialmente idónea no significa que todas tengan el mismo valor o la misma capacidad demostrativa en un caso concreto. La libertad probatoria no equivale a libertinaje probatorio. La racionalidad sigue siendo la guía fundamental. Por ejemplo, si alguien quiere probar la paternidad biológica entre dos personas, la prueba más fiable es, sin lugar a duda, la pericia genética. Intentar hacerlo con base en una simple comparación de fotografías puede ser jurídicamente válido, pero epistémicamente deficiente. El parecido físico, aunque pueda reflejar coincidencias genéticas, no garantiza en absoluto la existencia de una relación paterno-filial en primer grado.
En consecuencia, si bien el sistema reconoce en abstracto que todas las pruebas son potencialmente capaces de aportar información para la demostración de un hecho, en cada caso debe valorarse bajo criterios de racionalidad su capacidad demostrativa en concreto para demostrar un hecho. Esa es la ruta más corta, y también la más segura, hacia la demostración efectiva de los hechos.
Veamos algunos ejemplos en los que la jurisprudencia colombiana ha explorado las diferencias entre libertad y libertinaje probatorio:
Primer caso: la causa de la muerte. Para establecer no sólo que alguien ha muerto, sino la causa médica de esa muerte, la prueba por excelencia es la necropsia practicada por un perito. Sin embargo, en contextos como el colombiano, donde no siempre se recupera el cadáver —piénsese en cuerpos arrojados al mar o a ríos caudalosos—, la Corte ha aceptado que testigos que describen cómo ocurrieron los hechos pueden suplir la ausencia del informe forense, siempre que su testimonio resulte creíble y fiable.
Segundo caso: identificación de voces en interceptaciones telefónicas. Cuando se analiza una grabación telefónica, la pregunta es: ¿cómo sabemos quién está hablando? La prueba técnica más confiable es la pericia fonética de cotejo de voces. Pero la Corte también ha admitido medios alternativos: la titularidad del número telefónico, el contenido de la conversación que coincide con la rutina o los datos personales del procesado, o incluso el testimonio de personas cercanas que reconocen la voz. Ahora bien, la Corte ha advertido que la simple autoidentificación (“con Ronald Sanabria”) no basta. Hoy en día, con la facilidad de acceso a datos personales en internet, cualquier persona podría suplantar a otra. Por eso, esa forma de acreditación sería realmente una mera suposición o especulación.
Tercer caso: identificación de sustancias estupefacientes. En procesos por tráfico de estupefacientes, la prueba idónea para establecer si un objeto es, por ejemplo, cocaína, es la pericia química. Sin embargo, en situaciones excepcionales en las que esta no puede producirse, la Corte ha permitido que otros medios suplan su ausencia, como el testimonio del policía antinarcóticos que, por su experiencia profesional, puede identificar la sustancia por su olor, textura y apariencia. Nuevamente, esto es admisible sólo bajo criterios de razonabilidad y fiabilidad.
En suma, la libertad probatoria no elimina el análisis crítico de las pruebas. Cada medio debe ser valorado no solo por su formal admisibilidad, sino por la calidad de la información que proporciona. Elegir el medio más fiable no es solo una decisión estratégica: es una exigencia de rigor en el ejercicio profesional y una garantía para la justicia.

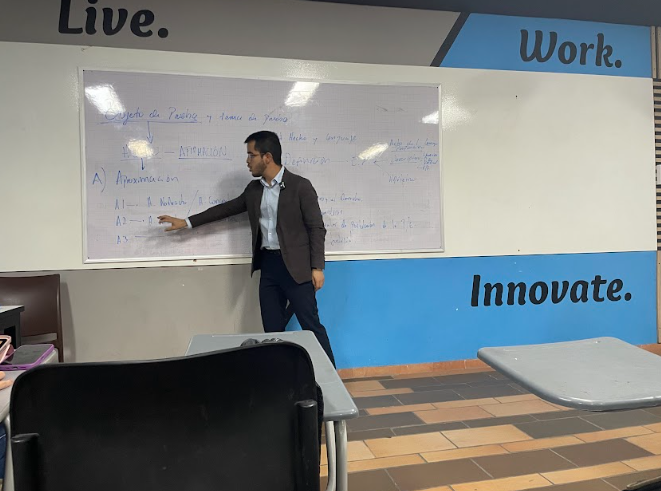
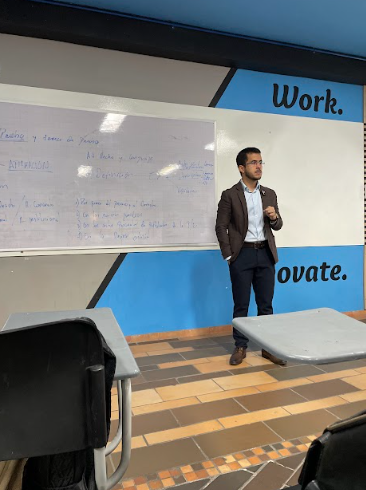
Tarifas legales.
Vistos los tres ejemplos que la Corte Suprema ha examinado en el marco de la libertad probatoria, pasemos ahora a una forma distinta de concebir la prueba: las tarifas legales, también conocidas como sistemas de prueba tasada.
Mientras en el sistema de libertad probatoria el valor de cada medio de prueba es definido por el juez en el caso concreto —es decir, la capacidad de una prueba para demostrar un hecho no está determinada en abstracto, sino que se valora en función de las circunstancias específicas del proceso—, en las tarifas legales ocurre lo contrario. Aquí, es la norma jurídica, abstracta, general e impersonal, la que fija de antemano el valor probatorio de un determinado medio para la demostración de ciertos hechos. El legislador se inmiscuye de forma directa en la actividad valorativa, y lo hace a través de una herramienta normativa: la ley. Aunque también pueden existir tarifas creadas por actos administrativos o decisiones judiciales, por regla general es la ley la que las consagra.
Podemos definir entonces la tarifa legal como una regla jurídica que, en abstracto, establece el valor probatorio de una determinada prueba para acreditar un hecho.
La doctrina ha sostenido que esta regulación puede asumir dos formas: tarifa legal positiva y tarifa legal negativa.
En la tarifa legal negativa, el legislador excluye expresamente el valor probatorio de un medio. Es decir, declara que determinado medio de prueba no es idóneo para acreditar hechos jurídicamente relevantes. Ejemplos históricos ilustran bien esta idea: en el pasado, el Código de Procedimiento Civil colombiano excluía el testimonio de niños menores de catorce años. En abstracto, el legislador disponía que esas declaraciones no tenían valor como prueba. De forma similar, en épocas aún más remotas, se prohibía que personas condenadas o incluso mujeres testificaran en juicio, reflejando una estructura jurídica profundamente discriminatoria.
Hoy en día, un ejemplo moderno puede encontrarse en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que la prueba de referencia —esto es, aquella basada en lo que otro dijo fuera del juicio— no puede ser utilizada como único fundamento para dictar una sentencia condenatoria. A primera vista, podría pensarse que se trata de una tarifa legal negativa. No obstante, como veremos más adelante, esto responde más a un estándar de suficiencia probatoria que a una exclusión categórica: la prueba de referencia sí se valora, pero no basta por sí sola para condenar. No ocurre lo mismo con las antiguas reglas que directamente prohibían valorar ciertos testimonios.
Por su parte, la tarifa legal positiva opera en sentido inverso: el legislador establece que ciertos hechos solo pueden demostrarse mediante un medio de prueba específico. Si ese medio no se encuentra en el expediente, el hecho no podrá considerarse probado. Históricamente, se exigía por ejemplo el testimonio de al menos tres personas, de manera concordante, para dar por probado un hecho. O se consideraba que el testimonio de un sacerdote hacía plena prueba por su supuesta vocación hacia la verdad. Eran reglas impuestas desde una visión legalista o incluso religiosa del proceso.
En Colombia, esta lógica subsiste bajo la noción de pruebas solemnes, que aunque tienen su origen en el derecho sustancial, generan consecuencias procesales de tarifa legal positiva. Por ejemplo:
- La propiedad sobre bienes inmuebles solo puede probarse con el certificado de libertad y tradición. Si dicho documento no obra en el expediente, el juez no podrá declarar probada la propiedad.
- La compraventa de bienes inmuebles requiere escritura pública. Si no hay escritura en el proceso, no se podrá tener por probado el negocio jurídico, aun cuando existan chats, confesiones o documentos privados que demuestren la intención de las partes.
- El estado civil de una persona, como su calidad de cónyuge o de divorciado, solo puede probarse mediante los certificados expedidos por el Estado. Son condiciones jurídicas que requieren una manifestación formal reconocida por la institucionalidad.
Estos son ejemplos de tarifa legal positiva: la ley exige un medio específico, sin el cual el hecho simplemente no se considera probado.
Ahora bien, existe una distinción interesante —y a veces compleja— entre el hecho institucional y el hecho natural. El primero es el reconocido por el derecho; el segundo, el que ocurre en la realidad, al margen de si ha sido o no reconocido formalmente. Esta diferencia tiene implicaciones prácticas importantes. Por ejemplo, si lo que se quiere probar es que una persona es mayor de edad en el sentido jurídico (con todas las implicaciones de capacidad legal, imputabilidad penal, entre otras), deberá acreditarse con el acta de nacimiento o la cédula, que hacen prueba solemne de esa condición. Pero si lo que se busca es demostrar la edad biológica, porque lo relevante es el desarrollo psicológico del sujeto, entonces puede acudirse a cualquier medio de prueba —testigos, exámenes médicos, fotografías— y esa demostración quedará sometida a la libertad probatoria.
Un ejemplo ilustrativo es el acceso carnal con menor de catorce años. Mi opinión, discutible sin duda, es que lo que importa no es tanto la edad registrada ante el Estado, sino la edad biológica, entendida desde el punto de vista psicológico. La norma penal que establece la invalidez del consentimiento sexual en menores de catorce años se justifica por la falta de madurez emocional y cognitiva del niño o niña, y no tanto por una fecha inscrita en un acta. Si se logra demostrar que, pese a tener 13 años y 9 meses según el registro civil, la persona tenía en realidad una madurez propia de los 16 años, eso podría tener consecuencias relevantes en la valoración penal del consentimiento. Esta postura, aunque controvertida, no es caprichosa: se funda en la función misma de la norma y en su justificación psicológica. Por supuesto, otras posturas podrían insistir en que esa tarifa debe respetarse en términos estrictos, y también serían válidas dentro de la lógica jurídica.
Para terminar este apartado, quiero hacer una advertencia importante: la libertad probatoria y las tarifas legales no son sistemas opuestos, aunque a veces se enseñen como tales. Durante mi formación universitaria, me enseñaron que un sistema opta por uno u otro, como si fueran excluyentes. Pero con el tiempo comprendí que eso no es así. Un sistema 100% tarifado es inviable, porque el legislador no puede prever todos los hechos que se debaten en los juicios y mucho menos anticipar qué prueba debe exigirse para cada uno.
Por eso, en la práctica, todos los sistemas contemporáneos se basan en la libertad probatoria, pero admiten tarifas legales como excepción. Algunos códigos son más tarifados (como el Código Judicial de 1930 o el actual código chileno), mientras otros, como el Código General del Proceso y, sobre todo, el Código de Procedimiento Penal colombiano, se construyen desde una base profundamente marcada por la libertad probatoria. La tarifa legal es la excepción, no la regla.
Reflexión sobre los sistemas de demostración probatoria
Vale la pena detenernos un momento a reflexionar: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la libertad probatoria y de la tarifa legal? En otras palabras, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de cada uno de estos sistemas?
Empecemos con lo mejor que ofrece la tarifa legal. Su mayor fortaleza es, sin duda, la seguridad jurídica. Este sistema permite anticipar con claridad el valor que tendrá determinada prueba en el proceso. Si, por ejemplo, la ley establece que un hecho sólo puede probarse mediante un análisis químico certificado, esto otorga previsibilidad al funcionamiento del derecho: tanto las partes como el juez saben de antemano qué prueba se necesita y cuándo se tiene por acreditado un hecho. La consecuencia es un proceso más previsible, más estable y, en cierta medida, más ordenado.
Sin embargo, esa misma fortaleza se convierte en su principal debilidad. La tarifa legal es una regla rígida, una regla del todo o nada. O se cumple, o no se cumple. Y esa inflexibilidad puede generar resultados injustos. Por ejemplo, si una norma exige que un hecho sólo puede darse por probado cuando es confirmado por al menos tres testigos, ¿qué ocurre si solo hay dos que declaran de forma consistente, creíble y detallada? El juez, aun convencido de la veracidad del hecho, tendría que decir: “Lo lamento, no se cumple la regla”. O al revés: puede ocurrir que sí haya tres testigos, pero todos mientan deliberadamente. En ese caso, el juez estaría obligado a dar por probado el hecho, aun contra toda racionalidad. Así, la tarifa legal, aunque previsible, puede producir falsos positivos o falsos negativos con mayor facilidad.
La libertad probatoria, en cambio, ofrece justamente lo contrario. Su mayor virtud es permitir una valoración racional de la prueba en función de las particularidades del caso. El juez no está atado a reglas inflexibles, sino que puede preguntarse por qué determinada prueba no fue practicada, por qué no hay un documento, por qué solo se cuenta con un testigo. Por ejemplo, puede comprender que un delito ocurrió a puerta cerrada, que fue un hecho íntimo o violento en el que solo la víctima y el agresor estuvieron presentes. En tales escenarios, imponer una tarifa legal sería desproporcionado. La libertad probatoria permite entonces adaptar el estándar de prueba a la realidad procesal y al contexto probatorio específico.
No obstante, la libertad probatoria también tiene su lado débil: introduce un grado mayor de incertidumbre. Por más que estudiemos los principios de la sana crítica, los criterios de valoración y los estándares de prueba, siempre habrá espacio para la discrecionalidad judicial. Lo que para un juez puede ser prueba suficiente, para otro no lo será. Volvamos al ejemplo de la identificación en llamadas interceptadas: si una persona al teléfono se identifica como Ronald Sanabria, proporciona su número de cédula y menciona su tarjeta profesional, ¿es eso suficiente para dar por probado que quien habla es efectivamente Ronald Sanabria? Algunos jueces dirán que sí, porque los datos coinciden y son precisos; otros dirán que no, porque tales datos pueden obtenerse fácilmente en internet y no descartan la posibilidad de suplantación. Este margen de valoración genera incertidumbre y reduce la previsibilidad del proceso.
Frente a estas tensiones, la tendencia actual en los sistemas jurídicos contemporáneos es clara: se prefiere la libertad probatoria, pero complementada con mecanismos de control. En lugar de confiar exclusivamente en reglas tarifadas, se apuesta por fortalecer la valoración probatoria, habilitar recursos procesales (como la apelación, la casación o la acción de tutela), y reservar las tarifas legales como excepciones justificadas por razones de orden público o interés general. Por ejemplo, si el Estado necesita ejercer control sobre el dominio de los bienes —para efectos de recaudo fiscal, control económico o seguridad jurídica— es razonable exigir una prueba solemne como el certificado de libertad y tradición. Allí, la tarifa legal cumple una función estructural que va más allá del proceso judicial.
Ahora bien, ni la tarifa legal ni la libertad probatoria están exentas de riesgos. La primera puede producir decisiones injustas por exceso de rigidez; la segunda, por exceso de laxitud. La solución no está en elegir uno u otro sistema de forma exclusiva, sino en comprender que ambos coexisten, y que nuestro reto es construir un sistema equilibrado que, sin renunciar a la seguridad jurídica, permita valorar racionalmente las pruebas en función de las particularidades del caso. Esa es, en última instancia, la dirección hacia la cual se orienta el derecho probatorio contemporáneo. Y es una dirección que exige madurez, formación y responsabilidad en quienes tienen el deber de administrar justicia.




