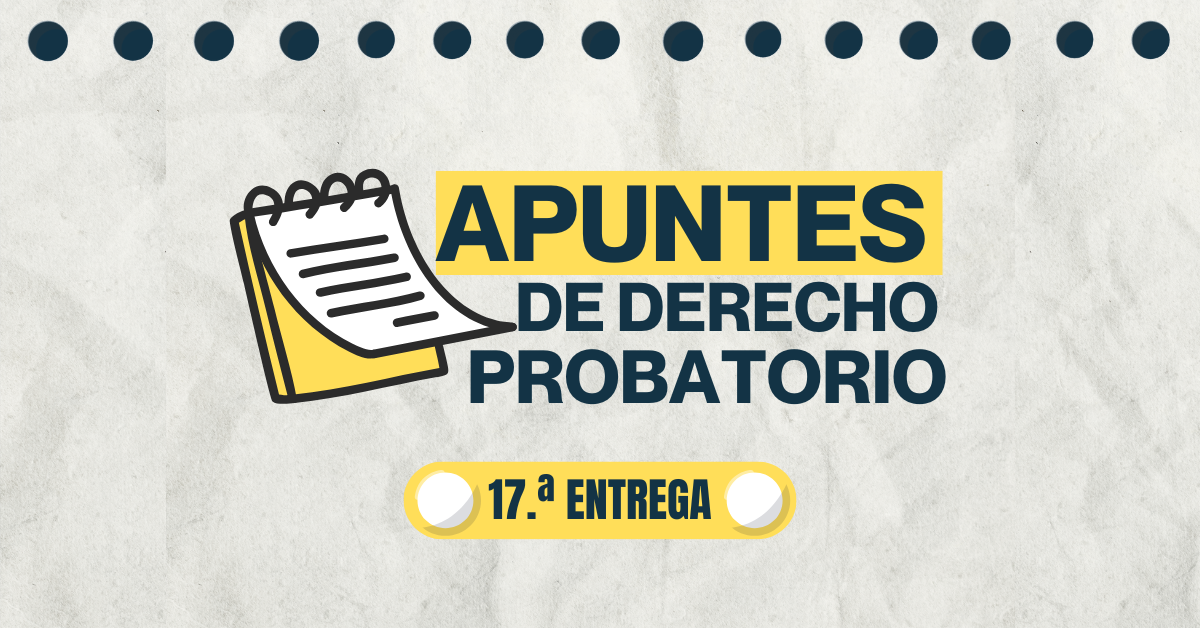
OTROS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE PRUEBA ILÍCITA
D. Obtención de prueba por la víctima.
Analicemos ahora un criterio de exclusión que no se encuentra expresamente en la ley, pero que ha sido desarrollado jurisprudencialmente desde hace varias décadas. Me refiero a la admisibilidad de la prueba obtenida directamente por la víctima, en el marco de sus esfuerzos por acreditar los hechos que denuncia ante las autoridades.
En múltiples ocasiones, la víctima, en su legítimo afán de obtener elementos de conocimiento que respalden su denuncia o querella, realiza actos de investigación por su cuenta. En ese proceso, puede incurrir en conductas que afectan derechos fundamentales del presunto agresor o incluso de terceros. El caso más frecuente es la grabación oculta —ya sea de audio o de video— de conversaciones con el presunto victimario.
Cuando este tipo de grabaciones ocurren en lugares públicos, como una cafetería o una plaza, el debate suele ser menor. Pensemos, por ejemplo, en una persona que está siendo extorsionada y decide grabar de forma subrepticia su conversación con el extorsionador durante una reunión acordada en un sitio público. Allí no hay una expectativa razonable de intimidad, por lo que la admisibilidad de la grabación rara vez se cuestiona.
El conflicto jurídico aparece cuando la grabación se realiza en espacios donde el presunto victimario sí tiene una expectativa legítima de privacidad, como su hogar, su oficina o su vehículo. En estos contextos, la víctima graba sin consentimiento y de forma oculta, generando una afectación directa al derecho a la intimidad. La pregunta entonces es si, a pesar de esa afectación, el elemento de conocimiento puede ser valorado en el proceso y servir de fundamento epistemológico de la decisión.
Las altas cortes colombianas han respondido afirmativamente. La razón central de esta postura se fundamenta en el derecho a la prueba de la víctima y su calidad especial dentro del proceso penal. Desde esta perspectiva, se ha reconocido que las víctimas tienen un derecho fundamental a obtener prueba, y que este derecho incluye la facultad de registrar de forma subrepticia conversaciones con su agresor, incluso si estas ocurren en lugares donde él tiene expectativa de privacidad.
Este criterio, ya consolidado, ha generado nuevas discusiones sobre su alcance. Por ejemplo, en materia disciplinaria, donde generalmente no existe una víctima en sentido estricto—pues el afectado es el interés público o la función pública—se ha planteado si este criterio puede aplicarse. Algunos fallos recientes han sido flexibles, reconociendo la validez de grabaciones ocultas realizadas por compañeros de trabajo, no en calidad de víctimas, sino en defensa de la función pública.

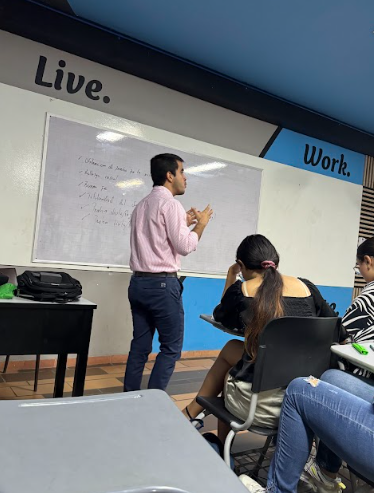

Otro escenario de debate se presenta en el ámbito civil o laboral. Imaginemos un caso en el que alguien presta dinero sin documentar la operación y, al no recibir el pago, decide grabar subrepticiamente a la otra parte para probar la existencia del negocio jurídico. En este tipo de situaciones, no existe una víctima en sentido penal ni se protege un interés público, por lo cual considero que no debe extenderse este criterio de manera automática. La prueba obtenida en esos contextos debería ser analizada con mayor rigurosidad, pues no puede sacrificarse el derecho a la intimidad sin una justificación suficientemente fuerte.
En definitiva, mi postura es clara: esta permisión jurisprudencial debe limitarse a las víctimas y, en algunos casos, extenderse a quienes actúan en defensa de la función pública. No se justifica su aplicación generalizada a conflictos de carácter estrictamente privado.
Una pregunta que me hacen con frecuencia es si este derecho a obtener prueba mediante actos que afecten los derechos del victimario puede ser delegado por la víctima a un tercero, por ejemplo, a un familiar, un investigador o un amigo que, por ejemplo, simule una conversación con el agresor para obtener una grabación. En principio, no conozco providencias en Colombia que hayan autorizado esta práctica, y tiendo a pensar que no debería permitirse de forma general.
Este derecho, desde mi perspectiva, es de carácter personalísimo, reservado a la víctima. Podría pensarse en excepciones muy específicas, como cuando la víctima se encuentra en un contexto de amenaza o violencia que justifica delegar el acto de obtención de prueba a un tercero. Pero, incluso en esos casos, la medida debe evaluarse con enorme cautela, pues entre más permisivos seamos, menos protección ofreceremos al derecho a la intimidad, que también es un derecho fundamental.
Debemos recordar que lo que está en juego aquí es el equilibrio entre dos bienes constitucionales: la verdad y la justicia frente al respeto a los derechos fundamentales, como la intimidad. No debemos perder de vista que cualquier persona, en cualquier momento, puede ocupar el lugar del llamado “victimario-acusado” y verse afectada por prácticas excesivamente invasivas.
Por último, quiero destacar algo importante que, aunque no está claramente definido por la jurisprudencia, tiene gran relevancia práctica: el concepto de víctima no debe restringirse únicamente al sujeto pasivo del delito (es decir, al titular del bien jurídico afectado). Conforme a los desarrollos recientes en nuestra jurisprudencia, se entiende por víctima toda persona que sufra un daño como consecuencia del delito. Así, por ejemplo, en un caso de extorsión, el sujeto pasivo puede ser quien recibe directamente la amenaza, pero también puede considerarse víctima al núcleo familiar que sufre las consecuencias patrimoniales y psicológicas del delito. Bajo esa comprensión, el padre, la pareja o el hijo de una persona extorsionada podrían obtener prueba directamente, no por delegación, sino por su propia condición de víctimas.
Aclaro que, hasta ahora, las providencias judiciales que he estudiado tienden a referirse a la víctima como sujeto pasivo del delito. Son casos que giran en torno a delitos como acoso sexual, extorsión o violencia intrafamiliar. No obstante, coincido con la idea de que es posible y deseable ampliar la interpretación del concepto de víctima. No solo es argumentativamente válido, sino que también lo considero correcto en términos valorativos: el Derecho debería entender a la víctima en sentido amplio, y no restringirla exclusivamente al titular del bien jurídico afectado.
En suma, la figura de la prueba obtenida por la víctima es un criterio jurisprudencial consolidado, pero aún en construcción en cuanto a sus límites y alcances. Debemos estar atentos a su desarrollo y, sobre todo, actuar con responsabilidad cuando se invoque este derecho. La protección de los derechos fundamentales no puede ser entendida como un obstáculo a la justicia, pero tampoco como una carta blanca para vulnerar la intimidad de cualquier persona sin justificación suficiente.
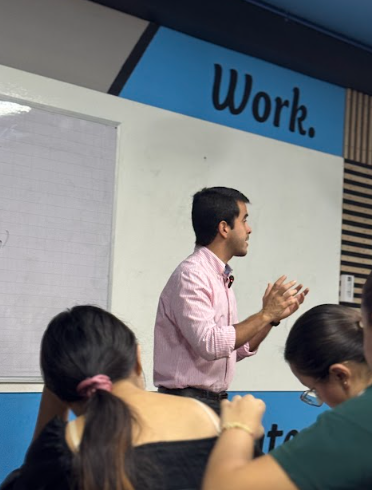


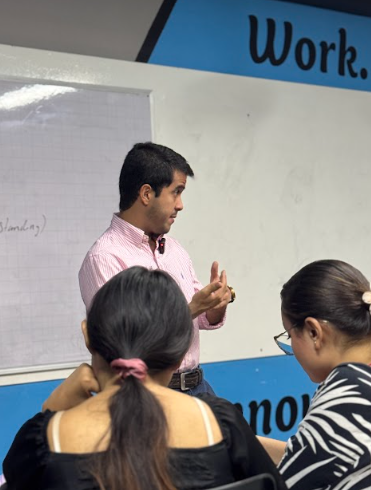

E. Hallazgo casual.
El hallazgo casual es una figura ampliamente desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, y que ha sido acogida en algunas providencias por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Veamos en qué consiste.
Todo acto de investigación se realiza con un objetivo claro y en razón a evidencia previamente obtenida, lo que en nuestra legislación se conoce como motivos fundados. Siempre que un fiscal ordena un acto de investigación —especialmente uno que afecta derechos fundamentales, como un registro y allanamiento o una interceptación de comunicaciones— lo hace en el marco de la investigación de unos hechos en particular, con base en un conjunto de evidencia previamente recolectada y con una finalidad en concreto. Todo esto es lo que justifica y torna razonable realizar el acto de investigación.
Imaginemos, por ejemplo, que un fiscal adelanta una investigación por posibles actos de corrupción en una alcaldía. Tiene evidencia suficiente para sospechar que dos secretarios de despacho y un contratista están involucrados en cohecho y celebración indebida de contratos. Por ello, solicita y obtiene autorización judicial para interceptar sus comunicaciones. El acto de investigación es legal, tiene un motivo fundado y un objeto claro.
Ahora bien, al desarrollarse la interceptación, el fiscal recibe un informe que revela no solo actos de corrupción, sino además conversaciones que aluden a otros delitos como minería ilegal y trata de personas. Es decir, el acto de investigación legalmente autorizado con un propósito determinado termina arrojando información sobre hechos delictivos completamente distintos al objeto inicial.
Frente a este tipo de situaciones, surgió una controversia en el ámbito español, país en donde se dio origen a este criterio: ¿puede utilizarse esa evidencia que excede el propósito original del acto investigativo? Algunos sostenían que debía excluirse por desbordar el objeto autorizado, pero el Tribunal Supremo español adoptó una postura más razonable. Señaló que si el acto de investigación fue legal, entonces lo que se produce es una circunstancia accidental, un descubrimiento no previsto, pero generado por un procedimiento conforme al derecho. A este fenómeno se le denomina hallazgo casual.
Sin embargo, el Tribunal también fue enfático en señalar que, una vez advertido el hallazgo de un delito distinto al originalmente investigado, el fiscal tiene un deber procesal claro: debe abrir una línea de investigación independiente. En términos colombianos, ello equivale a compulsar copias y dar inicio a una nueva actuación formal. No puede actuar como si nada hubiera pasado. Sería inaceptable que, conociendo nuevos hechos delictivos, el fiscal continuara recolectando información al margen de las garantías procesales que entran en tensión con el acto de investigación.
Este criterio ya ha sido acogido por la jurisprudencia colombiana. En varios casos, la Corte Suprema de Justicia ha validado el uso de información obtenida por vía de hallazgo casual, siempre que se cumplan los requisitos señalados. Eso sí: todavía está pendiente que la Corte exija de forma más rigurosa la apertura inmediata de una línea de investigación distinta cuando se detecta un hecho nuevo, por razones tanto de lealtad procesal como de orden institucional en la administración de justicia.
Es fundamental subrayar que para que opere el hallazgo casual, el acto de investigación inicial debe ser completamente legal. Esto lo diferencia de otras discusiones, como aquellas relacionadas con la prueba obtenida por la víctima. En el hallazgo casual, no está en debate la legalidad del acto de origen, sino la utilización de información que excede su objeto. En cambio, cuando hablamos de actos realizados por una víctima o un investigador privado, lo que se discute es si tales actuaciones respetan los derechos fundamentales.
Para mayor claridad: si el acto de investigación del cual surge el hallazgo casual es ilegal o ilícito, entonces todo lo que se derive de él deberá ser excluido. El hallazgo casual solo será admisible cuando el antecedente inmediato que lo genera —el acto de investigación original— haya sido realizado conforme al ordenamiento jurídico.
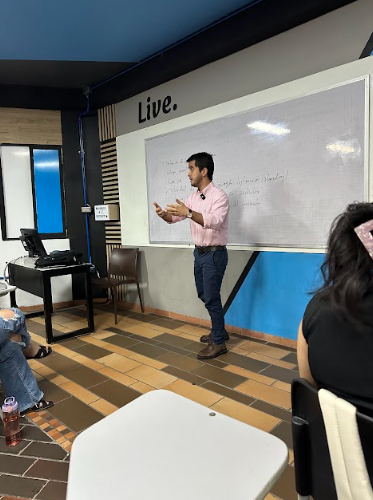
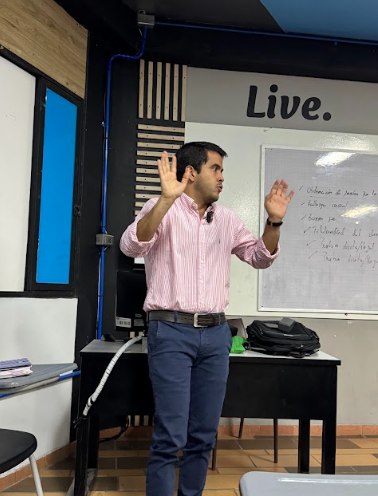

F. Buena fe.
Pasemos ahora a la figura de la buena fe, un criterio originado en el derecho estadounidense en Leon v United States (1984), que plantea una discusión particularmente interesante: ¿debe excluirse una prueba cuando quien vulnera el derecho fundamental lo hace sin dolo ni culpa?
A mi modo de ver, esta figura introduce un régimen subjetivo dentro del análisis de exclusión probatoria, similar a como ocurre en el derecho penal con el dolo y la culpa. Es decir, la buena fe actúa como un filtro que condiciona la aplicación de la regla de exclusión a la intención o estado mental del agente que realiza el acto antijurídico. Bajo esta lógica, la exclusión solo procedería cuando la persona que ocasiona el acto antijurídico actúa con dolo o, al menos, con culpa. Por el contrario, si persona incurre en un error de tipo, un error de prohibición o actúa con base en una convicción errada razonable, no procedería la exclusión por falta de imputabilidad subjetiva.
Para ilustrarlo, veamos un caso que refleja con claridad el conflicto que genera esta figura. Se expidió una orden judicial de registro y allanamiento debidamente fundada, con la identificación de un bien inmueble mediante nomenclatura oficial. El objetivo del registro era buscar armas de fuego, en el marco de una investigación por tráfico de armas.
El bien señalado se ubicaba en la zona rural, donde muchas veces las nomenclaturas no coinciden con la realidad física, debido, entre otras cosas, a que las comunidades modifican los letreros para evitar el pago de servicios públicos. Los agentes de policía, al ejecutar la diligencia, actuaron de buena fe al seguir la dirección indicada en la orden. Ingresaron a una vivienda, aparentemente conforme a la nomenclatura, sin advertir que habían entrado a la propiedad equivocada.
Allí encontraron una familia común y corriente, pero al realizar la inspección se descubrió, en la habitación de uno de los hijos (un joven de aproximadamente 20 años), material pornográfico infantil, consistente en fotografías, revistas y videos. En Colombia, la simple posesión de pornografía infantil constituye un delito. El joven fue capturado en flagrancia y judicializado por ese hecho.
Analicemos el caso: existía una orden judicial legalmente emitida, pero hubo un error en su ejecución, al ingresar a una casa distinta a la que se pretendía allanar. La pregunta es si este error puede atribuirse subjetivamente a los policías. La respuesta parece ser negativa. Ellos actuaron en buena fe, producto de una confusión causada por la alteración de las nomenclaturas, situación que no fue provocada por los agentes del Estado.
Ahora bien, ¿se afectó o no se afectó ilegítimamente el derecho a la intimidad del joven? Desde una perspectiva objetiva, sí hubo una afectación, ya que no existía ninguna orden judicial contra él ni contra su domicilio. Se vulneró su intimidad sin autorización legal.
Aquí entra en tensión la aplicación del criterio de buena fe. Si lo aceptamos, se concluiría que no procede la exclusión de la prueba, ya que los funcionarios actuaron sin dolo ni culpa. Si lo rechazamos, entonces, independientemente de la intención o del error razonable, la afectación objetiva al derecho fundamental basta para excluir la prueba.
En Colombia, las cortes han hecho referencia ocasional a la buena fe como criterio de análisis, pero hasta donde conozco, no hay casos en los que haya sido aplicada efectivamente para evitar la exclusión de una prueba ilícita.
Considero que la buena fe no debería operar como criterio de análisis para la aplicación de la regla de exclusión en el sistema colombiano, donde la exclusión de pruebas relevantes y fiables tiene como finalidad la protección objetiva de los derechos fundamentales, al margen de la intencionalidad del sujeto que ocasionó el acto antijurídico que afectó el derecho fundamental. La exclusión no busca castigar a quien cometió el acto ni disuadir a la sociedad de abstenerse de afectar derechos para obtener prueba, sino evitar que decisiones judiciales se funden en pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Por tanto, introducir un elemento subjetivo como la buena fe desnaturaliza la función protectora y preventiva de la regla de exclusión.
En suma, aunque doctrinalmente interesante, la buena fe como límite a la exclusión probatoria no se ajusta al modelo colombiano, que privilegia un enfoque centrado en el respeto objetivo de los derechos fundamentales por encima de la buena intención de los funcionarios estatales o de cualquier otro sujeto que actúe en la práctica investigativa.
G. Titualidad del derecho afectado: legitimación (standing).
Analicemos ahora un cuarto criterio discutido en la jurisprudencia constitucional y penal: la titularidad del derecho afectado, o lo que en el ámbito procesal se conoce como legitimación —y en el derecho comparado, especialmente en el sistema estadounidense, se denomina standing—.
La pregunta central que plantea este criterio es la siguiente: ¿quién puede beneficiarse de la aplicación de la regla de exclusión? ¿Solamente el titular del derecho fundamental vulnerado por el acto antijurídico? ¿O cualquier persona contra quien se pretenda usar una prueba obtenida de manera ilegítima, sin importar si fue directamente afectada por esa vulneración?
Pongamos un ejemplo para ilustrar la discusión. Imaginemos que se realiza un registro y allanamiento en la vivienda de Andrés Pérez. Durante la diligencia —supuestamente legal— se encuentra abundante evidencia, entre ella, información que incrimina a Andrea Cárdenas, una tercera persona. Posteriormente, se determina que el allanamiento tuvo serios defectos: no existían motivos fundados suficientes, o la autorización judicial estaba limitada exclusivamente a las zonas comunes y a la habitación de Andrés, pero no a las demás habitaciones, en las que se practicó también la diligencia.
La judicatura concluye entonces que se vulneró el derecho a la intimidad de Andrés Pérez y que, en consecuencia, la prueba obtenida debe ser excluida. Sin embargo, el fiscal sostiene que, aunque no puede procesar a Andrés porque sus derechos fueron violados, la evidencia hallada sí puede usarse contra Andrea, ya que ella no fue directamente afectada por el allanamiento.
¿Qué solución ofrecen los distintos sistemas jurídicos ante esta situación?
En Estados Unidos, el criterio predominante es que solo quien ha sufrido la violación de su derecho fundamental puede invocar la exclusión de la prueba. Es decir, solo Andrés Pérez podría beneficiarse de la regla de exclusión, no así Andrea Cárdenas, puesto que a ella no se le vulneró ningún derecho directamente. En este enfoque, la exclusión opera como un derecho individual y su invocación está condicionada a la titularidad del derecho vulnerado.
En cambio, en Colombia la jurisprudencia ha optado por una visión distinta. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, incluso si la violación del derecho fundamental recayó sobre una persona distinta al procesado, la prueba obtenida de manera ilícita debe excluirse. La razón de fondo es que el proceso penal debe fundarse únicamente en pruebas obtenidas conforme a la Constitución. Así, cuando el fiscal pretende utilizar una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales —incluso si el afectado por el acto antijurídico no es el acusado—, se compromete el derecho al debido proceso de la persona procesada.
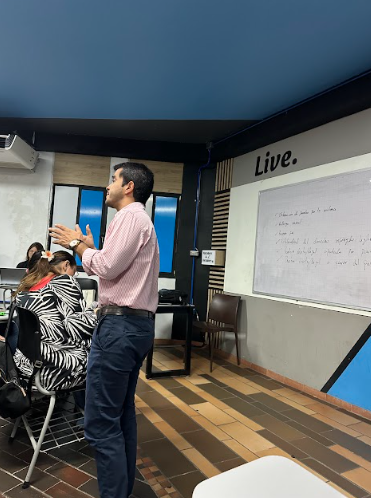


En otras palabras, en Colombia no se exige titularidad del derecho vulnerado para que opere la regla de exclusión. Lo relevante no es quién sufrió la vulneración, sino que la prueba fue obtenida de manera contraria al derecho. El procesado tiene legitimación para pedir la exclusión de un elemento de conocimiento si este se produjo con violación de derechos fundamentales, aunque no haya sido directamente el afectado, pues, en últimas, su derecho al debido proceso se ve afectado.
En definitiva, la exclusión opera de manera objetiva, sin condicionarse a la titularidad del derecho afectado con el acto antijuridico. La regla busca garantizar que todas las decisiones judiciales estén basadas en pruebas obtenidas legal y legítimamente, como parte esencial del debido proceso.
Este criterio reafirma que el proceso penal colombiano no solo protege derechos individuales de forma aislada, sino que establece estándares estructurales de legalidad en la obtención y producción de pruebas. Lo que se busca no es premiar al afectado, sino garantizar que ninguna persona sea juzgada con base en pruebas obtenidas en violación del orden constitucional.
H. Prueba ilícita aportada por particular.
Una pregunta relevante que ha surgido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia es la siguiente: ¿qué sucede cuando un particular, actuando por su cuenta —como una suerte de “justiciero solitario”, un Batman probatorio—, realiza actos propios de la autoridad pública y obtiene prueba mediante la vulneración de derechos fundamentales? Es decir, cuando un ciudadano, sin ser parte de las autoridades judiciales o investigativas, decide por iniciativa propia recolectar un elemento de conocimiento, pero lo hace incurriendo en una afectación ilegítima a derechos fundamentales. En el sistema estadounidense, la regla de exclusión no se aplica en estos casos. ¿Por qué? Porque allá la finalidad de la regla de exclusión es disuasoria: busca impedir que los agentes estatales —principalmente la policía— vulneren derechos fundamentales en futuras actuaciones. La regla fue concebida como un mecanismo de control institucional y no como una garantía procesal estrictamente enfocada en la protección del individuo. Por tanto, si quien obtuvo la prueba fue un particular, y no un agente estatal, no se justifica excluirla desde esa perspectiva. Sin embargo, en Colombia, la Corte Constitucional ya ha abordado este problema y ha tomado una posición distinta. En nuestro sistema, la regla de exclusión tiene un alcance más amplio y una finalidad diferente: no está diseñada únicamente para disuadir a los funcionarios públicos, sino que tiene una función transversal, orientada a proteger efectivamente los derechos fundamentales en el marco del debido proceso. Lo dice con claridad el artículo 29 de la Constitución: es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, sin importar quién haya cometido la afectación. En consecuencia, en Colombia no importa si el acto que vulneró el derecho fundamental fue realizado por un agente estatal o por un particular: si hubo una violación a los derechos fundamentales en la obtención de la prueba, esta debe ser excluida. El foco está en la protección de los derechos, no en la identidad del sujeto que los quebrantó.
I. Prueba ilícita a favor del procesado.
Una de las preguntas más interesantes en el debate sobre la exclusión probatoria, y un poco olvidada, es la siguiente: ¿qué ocurre cuando la prueba ilícita o ilegal favorece al procesado? Es decir, cuando se trata de un elemento de conocimiento que sirve para demostrar la teoría del caso de la defensa o sustenta una hipótesis compatible con su inocencia. En principio, podríamos pensar que esta pregunta no cambia en nada la conclusión general: si la prueba fue obtenida con violación de derechos fundamentales, entonces debe ser excluida, sin importar a quién beneficie. Este razonamiento suele apoyarse en dos argumentos. El primero se relaciona con la igualdad de armas entre las partes: si excluimos la prueba ilícita que presenta la Fiscalía, también deberíamos aplicar la misma regla a la defensa. El segundo es el principio general según el cual nadie puede beneficiarse de su propio dolo o culpa, en caso de que haya sido la defensa quien cometió el acto antijurídico.
Sin embargo, propongo que reflexionemos con más profundidad, especialmente a la luz de lo que la doctrina penal ha denominado la teoría de los errores de la decisión judicial. En el proceso penal, el sistema puede incurrir en dos tipos de error: condenar a un inocente o absolver a un culpable. Ambos errores son graves, sin duda. Pero como sociedad, debemos preguntarnos: ¿cuál de los dos resulta más inaceptable? Creo que existen poderosas razones normativas, políticas y éticas para concluir que el error más grave es la condena de un inocente. Este error representa una negación radical de la dignidad humana y una afrenta directa a los valores sobre los cuales se construye un Estado constitucional de derecho.
Bajo ese entendido, permitir la valoración de una prueba ilícita que favorece al procesado —cuando demuestra o refuerza una hipótesis exculpatoria— podría contribuir a reducir considerablemente el riesgo de condenas erróneas. Mi posición, por tanto, es que sí debería admitirse la prueba ilícita en favor del procesado, siempre y cuando no haya sido obtenida por la propia defensa, ni por el procesado, ni por ninguno de sus delegados o colaboradores (abogados, investigadores privados, terceros contratados, etc.). El fundamento de esta postura no solo es normativo —por el mandato de protección reforzada de la presunción de inocencia—, sino también político y ético, por cuanto apunta a minimizar el riesgo de errores judiciales irreparables y a salvaguardar la libertad y la dignidad del individuo frente al poder punitivo del Estado.
Ahora bien, si es la defensa quien comete la vulneración del derecho fundamental, incluso si la prueba obtenida sirve para favorecer al propio procesado, esta no debe ser admitida en el juicio. Hay aquí un límite infranqueable. Permitirlo sería establecer un incentivo perverso: la defensa podría verse tentada a violar derechos fundamentales con tal de obtener pruebas exculpatorias. Aunque el fin sea noble —probar la inocencia—, no todo medio es aceptable para alcanzarlo. En un Estado de derecho, los fines nobles no justifican medios ilegales o inconstitucionales. Además, el principio general según el cual nadie puede beneficiarse de su propio dolo o culpa debe mantenerse firme en este contexto. Por tanto, si la defensa incurre en dolo o culpa al obtener la prueba, no puede beneficiarse de su incorporación al proceso.
Reconozco, sin embargo, que este es un debate abierto, y en gran medida se trata de una cuestión de preferencia por ciertos valores constitucionales. Cada sociedad, en su contexto histórico y político, debe tomar una decisión sobre este punto. Aquí simplemente expreso mi posición personal, con el deseo de que sea analizada críticamente y puesta en contraste con otras posturas.




