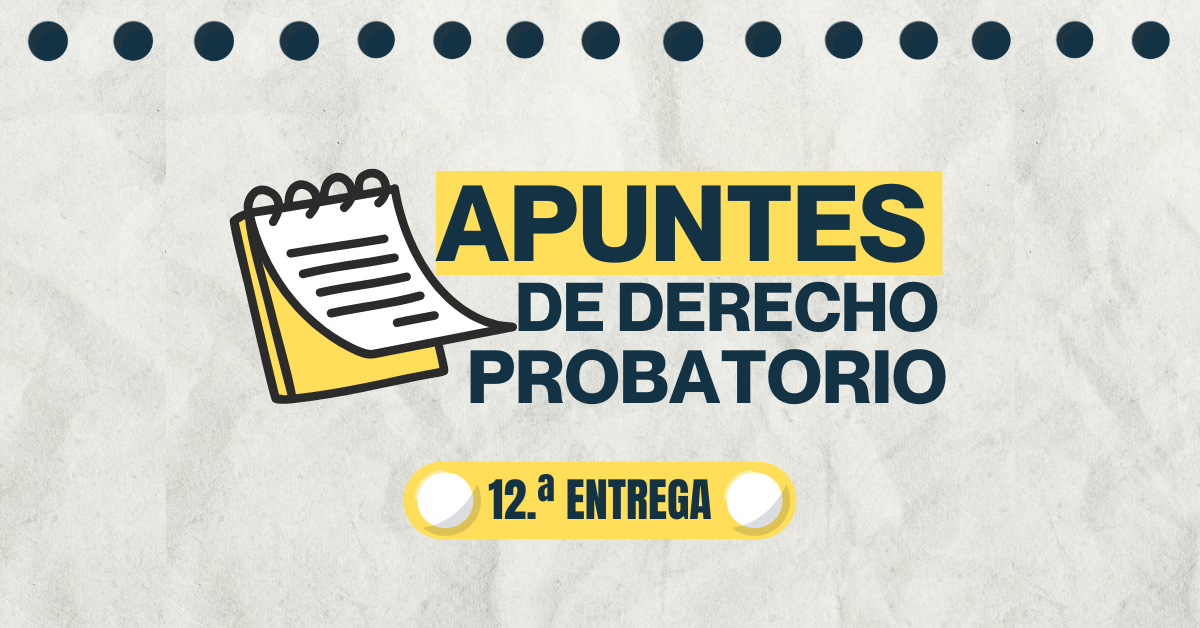
Juicio de admisibilidad probatoria
Pasemos ahora a desarrollar otro aspecto fundamental dentro de nuestra reflexión sobre la prueba: el juicio de admisibilidad probatoria. Como vimos, el decreto de la prueba, también conocido simplemente como auto de pruebas, se presenta en el proceso judicial cuando el juez determina cuáles de las pruebas solicitadas por las partes serán efectivamente admitidas para ser producidas. La trascendencia de este momento procesal justifica que lo estudiemos con detenimiento.
El objetivo principal de esta decisión judicial es delimitar cuáles solicitudes probatorias presentadas por las partes pueden ingresar al proceso, ser practicadas y posteriormente valoradas en la sentencia. Dada la importancia de esta determinación, resulta necesario que el juez cuente con criterios claros y objetivos, que le permitirá decidir fundadamente sobre la admisibilidad de las pruebas solicitadas. La admisión o inadmisión de una prueba no puede depender simplemente del arbitraje subjetivo del juez; por el contrario, debe fundamentarse en reglas claras que garanticen transparencia y previsibilidad.
En este sentido, diversos autores han propuesto metodologías útiles para abordar esta decisión. En Colombia es clásica la visión de Hernando Devis Echandía, quien ofreció detalladas orientaciones sobre la admisión probatoria. En España, autores contemporáneos como Xavier Abel Lluch han desarrollado propuestas interesantes al respecto. Precisamente, mi intención es construir a partir de esas propuestas una lista práctica de criterios objetivos o una especie de “checklist”, que facilite al juez tomar una decisión fundada y objetiva sobre qué pruebas admitidas y cuáles rechazar.
Antes de adentrarnos en los criterios que componen este juicio de admisión, conviene aclarar algunos conceptos esenciales sobre esta decisión. En esencia, el juicio de admisibilidad probatoria implica siempre una decisión de todo o nada: el juez acepta o rechaza la prueba solicitada por las partes. En otras palabras, si la decisión es positiva, la prueba entra al proceso; si es negativo, no se permite su ingreso. Sin embargo, dependiendo del régimen procesal especial en el que nos encontremos, pueden existir términos o categorías más especializadas. Por ejemplo, en el Código General del Proceso colombiano simplemente se habla de decreto o rechazo de pruebas. En cambio, en el proceso penal, tenemos una terminología más precisa y compleja, distinguiendo entre admisión, rechazo y exclusión de pruebas. Pero dado que nuestro objetivo aquí es exponer una teoría general aplicable transversalmente, simplificaremos diciendo que la admisión es siempre un acto positivo y el rechazo un acto negativo.
Cuando un juez decide sobre admisión probatoria, suele adoptar dos posiciones extremas que deben evitarse. Por un lado, está el “juez tacaño”, aquel que es excesivamente riguroso frente a cualquier error formal del abogado, y decide negativamente con facilidad, negando pruebas esenciales por pequeñas imprecisiones o defectos formales en la petición probatoria. Este tipo de juez puede generar situaciones altamente perjudiciales, pues al negar pruebas importantes podría vulnerar el derecho fundamental a la prueba, entendido como el derecho que tiene toda parte procesal a que se admitan, practiquen y valoren las pruebas que resultan decisivas para sustentar sus pretensiones o defensas.
Por otro lado, encontramos al juez demasiado permisivo, que acepta cualquier petición probatoria casi indiscriminadamente, bajo la excusa de resolver todo en la sentencia. Este juez asume la postura de “permitir primero, decidir después”, sin medir cuidadosamente las consecuencias negativas que ello acarrea. Esta actitud conlleva riesgos importantes: por un lado, afecta la economía procesal, alargando innecesariamente la duración de los procesos; por otro lado, puede generar contaminación cognitiva en el juez, es decir, la inclusión de elementos probatorios irrelevantes o indebidos que pueden sesgar o distorsionar su juicio sobre el caso. Esta situación puede dar lugar a prejuicios, estereotipos o valoraciones erróneas que afectan la calidad de la decisión final.


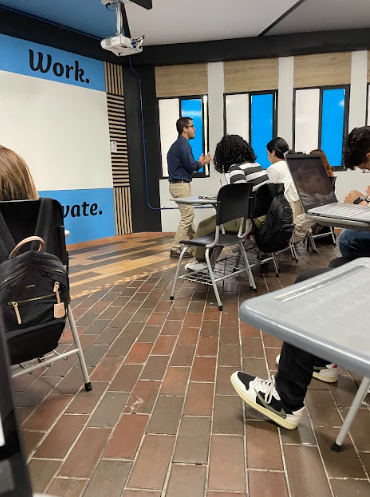
Por todo ello, es necesario encontrar un justo medio entre estas dos posiciones extremas. La solución, en mi criterio, pasa por emplear una metodología clara y ordenada que permita al juez decidir qué pruebas admite y cuáles rechaza. Una propuesta útil para ello es construir una especie de lista de chequeo o “checklist” probatorio, con criterios objetivos que faciliten evaluar cada petición probatoria de manera racional y justificada. Con esta herramienta, el juez evitará vulnerar injustamente el derecho a la prueba de las partes, pero tampoco afectará de manera negativa la economía y la eficacia procesal, contribuyendo así a una justicia más equilibrada y eficiente.
En síntesis, el decreto de pruebas es una etapa crucial del proceso judicial. Decidir acertadamente qué pruebas se permiten y cuáles se excluyen impacta directamente la calidad de la decisión final, la garantía de los derechos fundamentales y la eficiencia del sistema judicial. Por esta razón, resulta indispensable que el juez cuente con criterios claros, razonables y objetivos para adoptar esta decisión, evitando tanto la excesiva rigurosidad formalista como la apertura indiscriminada de pruebas irrelevantes o improcedentes. A continuación, vamos a profundizar en el estudio de dichos criterios, explorando con detalle cómo puede y debe estructurarse una decisión de admisión probatoria razonada y jurídicamente sólida.
La decisión sobre la admisibilidad de las pruebas no puede depender del criterio subjetivo o arbitrario del juez, sino que debe obedecer a un procedimiento racional, transparente y previsible, regido por el principio de seguridad jurídica. Esto significa que la decisión debe basarse en criterios claros y objetivos, de manera que sea posible anticipar con fundamento cuándo una prueba será admitida o rechazada. Así, se evitan decisiones sorpresivas o injustificadas que puedan vulnerar el derecho fundamental de las partes a probar los hechos.
En este contexto adquiere especial importancia el denominado juicio de admisibilidad probatoria, cuya función principal es ofrecer al juez un conjunto sistemático de criterios objetivos que orienten su decisión sobre qué pruebas admitir o rechazar. Esta forma racional de evaluación tiene dos ventajas concretas para el proceso judicial. En primer lugar, brinda a las partes pautas claras para elaborar correctamente sus solicitudes probatorias, facilitando una producción eficiente y efectiva de las pruebas durante el juicio. En segundo lugar, establece un parámetro objetivo que permite evaluar y controlar la corrección jurídica de las decisiones del juez, especialmente útil cuando dichas decisiones son objeto de impugnación. De este modo, el juicio de admisibilidad contribuye directamente a garantizar la transparencia, objetividad y corrección procesal de las decisiones judiciales sobre la prueba.
El juicio racional de admisibilidad se estructura en dos grandes grupos de requisitos o criterios: formales y materiales. Los criterios formales, también conocidos como extrínsecos, se refieren a aspectos procesales generales que condicionan indirectamente la admisión de la prueba, como la oportunidad en la presentación de la solicitud o la competencia del juez que decide. Por otra parte, los criterios materiales o intrínsecos califican directamente la prueba solicitada, evaluando si esta tiene la capacidad real de contribuir al esclarecimiento de los hechos jurídicamente relevantes en discusión dentro del caso.
Adicionalmente, es preciso considerar otro criterio transversal referido a la licitud probatoria, cuyo análisis, debido a su complejidad y relevancia, se realizará de manera independiente.
En síntesis, para que la decisión sobre la admisión o rechazo de pruebas sea sólida y racionalmente fundamentada, el juez deberá verificar primero que la solicitud probatoria cumpla los requisitos formales o extrínsecos relacionados con aspectos procesales generales, y luego evaluar los requisitos materiales o intrínsecos, referidos directamente al mérito epistemológico de la prueba para acreditar los hechos relevantes del caso concreto.
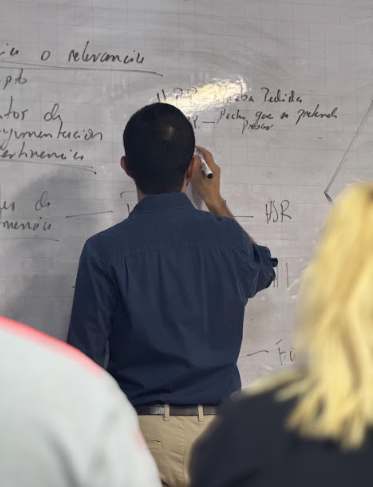
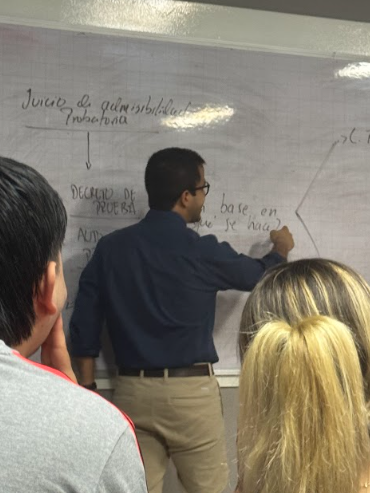
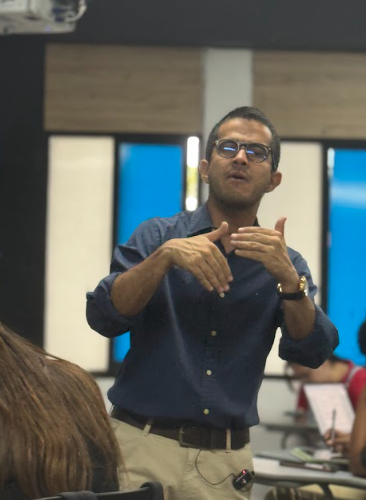
Ahora bien, en las fuentes jurídicas no existe uniformidad respecto a los criterios para realizar el juicio de admisibilidad probatoria. La doctrina suele mantener posturas similares, aunque presenta múltiples esquemas conceptuales, la legislación suele utilizar términos distintos a los propuestos por la doctrina para regular estos criterios, y la jurisprudencia, en ocasiones, aplica estos conceptos sin suficiente precisión o rigor analítico. Esta divergencia se manifiesta en varios niveles: puede haber problemas lingüísticos (ambigüedad en los términos empleados o confusión generada por el uso indistinto de conceptos similares), diferencias en la sistematización o clasificación de los criterios, e incluso discrepancias sustanciales sobre el significado, alcance y límites de los mismos.
Por ello, el propósito central de esta propuesta es ofrecer un modelo de juicio de admisibilidad probatoria alineado con el derecho probatorio moderno, propio de los sistemas racionalistas contemporáneos, que responda a las exigencias derivadas del marco normativo establecido por las constituciones actuales.
A continuación, analizaremos individualmente cada uno de estos criterios, con el fin de proporcionar una comprensión integral y precisa del juicio racional de admisibilidad probatoria.
3.2.1. Criterios formales de admisibilidad de la prueba.
3.2.1.1. Competencia.
El primer criterio formal que debe analizar el juez es la competencia. La pregunta esencial aquí es si el juez ante el que se propone la prueba es efectivamente competente para decidir sobre ella. En principio, esto podría parecer sencillo y evidente, especialmente en sistemas procesales civiles basados en el principio de perpetuatio jurisdictionis, donde un mismo juez acompaña todo el desarrollo del proceso. Sin embargo, existen otros sistemas más complejos, como el proceso penal colombiano, donde distintos jueces asumen diferentes roles en el mismo caso (por ejemplo, el juez de control de garantías, el juez de conocimiento o incluso diferentes autoridades en procedimientos administrativos o disciplinarios). En esos contextos es necesario precisar cuidadosamente cuál juez tiene la competencia específica para admitir o rechazar las solicitudes probatorias planteadas por las partes.
3.2.1.2. Legitimación.
Un segundo criterio formal es el de la legitimación o titularidad del derecho a probar. Este requisito nos lleva a preguntarnos si la persona que está solicitando la prueba está facultada jurídicamente para hacerlo dentro del proceso particular. Recuerden que la legitimación está directamente relacionada con el reconocimiento de derechos subjetivos dentro del proceso. Debemos preguntarnos siempre: ¿la persona que pide la prueba es titular de un derecho subjetivo que le permita solicitarla en ese caso específico? Aunque esta cuestión pueda parecer sencilla, en algunas situaciones no lo es tanto. Por ejemplo, en materia penal, una aseguradora puede estar muy interesada en el resultado de un juicio por homicidio culposo o lesiones personales, dado que eventualmente puede verse obligada a responder en un incidente posterior de reparación integral. No obstante, el sistema penal colombiano claramente establece que este tercero interesado no posee legitimación para solicitar pruebas durante el juicio penal. Por ello, el juez debe analizar cuidadosamente si quien solicita la prueba tiene realmente legitimidad procesal para hacerlo.
3.2.1.3. Oportunidad.
Un tercer requisito formal, fundamentado en el principio de preclusividad de los actos procesales, es el relativo a la oportunidad procesal. Esto es muy sencillo de entender, aunque fundamental en la práctica judicial. Significa que las solicitudes probatorias no pueden hacerse en cualquier momento, sino que deben formularse estrictamente en las etapas procesales previstas por la ley. El legislador determina expresamente cuáles son esos momentos adecuados, y el incumplimiento de estas reglas conduce al rechazo inmediato de la solicitud, aunque la prueba pueda ser relevante y fiable para el caso.
3.2.1.4. Formalidad.
El cuarto criterio formal que debe examinarse es la formalidad en la petición probatoria. En este punto, es útil distinguir entre formalidades genéricas y formalidades específicas. Las formalidades genéricas aplican a cualquier petición probatoria y dependen del régimen procesal: así, por ejemplo, en algunos sistemas se requiere que las peticiones se hagan por escrito, mientras que en otros, como en el proceso penal colombiano, generalmente se hacen oralmente en audiencia. Por otro lado, las formalidades específicas son exigencias adicionales que aplican exclusivamente según el medio de prueba que se esté solicitando. Por ejemplo, para solicitar un testimonio, el código exige señalar claramente los datos de identificación del testigo y su dirección o contacto para ubicarlo; o para una inspección judicial, es obligatorio especificar el lugar exacto donde se realizará dicha inspección.
En resumen, los criterios formales que debe verificar el juez al momento de admitir una prueba son cuatro: la competencia del juez para admitirla, la legitimación de quien propone la prueba, la oportunidad procesal para formular la solicitud y el cumplimiento de las
formalidades exigidas por la ley. Es importante señalar que esta verificación debe realizarse de forma secuencial y sistemática. Es decir, el juez debe empezar por la competencia y, sólo si ésta se cumple, pasa a la legitimación, luego a la oportunidad y finalmente a la formalidad. Si en cualquiera de estos puntos se detecta un incumplimiento, la solicitud probatoria será rechazada automáticamente sin necesidad de seguir evaluando los demás requisitos.
3.2.2. Criterios materiales de admisibilidad probatoria.
Una vez acreditados los requisitos formales de competencia, legitimación, oportunidad y formalidad de la solicitud probatoria, corresponde al juzgador analizar los criterios materiales. Se utiliza la expresión “materiales” para referirse a criterios que cualifican directamente la prueba solicitada, sin que medien aspectos procesales ajenos a la prueba individualmente considerada. Se trata de evaluar si la solicitud de prueba acredita ciertas características relacionadas directamente con la prueba: que sea pertinente, conducente, necesaria y útil.
3.2.2.1. Pertinencia o relevancia.
Desde una perspectiva epistemológica, este criterio es el más importante para determinar la admisibilidad de una solicitud probatoria. Aunque pertinencia puede utilizarse como sinónimo de relevancia, en Colombia es más común emplear el término pertinencia.
Para explicar este criterio adecuadamente, abordaremos primero su concepto, luego los elementos esenciales de un argumento de pertinencia, y finalmente los niveles o grados en que puede analizarse.
A. Concepto de pertinencia. Me parece especialmente adecuada la definición propuesta por Michele Taruffo, maestro italiano en la teoría general de la prueba. Taruffo explica que evaluar la pertinencia consiste en analizar la existencia de una relación lógica de contenido entre la prueba solicitada por el abogado y el tema de prueba del caso, es decir, los hechos jurídicamente relevantes sobre los cuales debe decidirse en el juicio. En palabras textuales de este autor:
La relevancia es un estándar lógico de acuerdo con el cual los únicos medios de
prueba que deben ser admitidos y tomados en consideración por el juzgador son
aquellos que mantienen una conexión lógica con los hechos en litigio, de modo
que pueda sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales hechos. (…). Medios de prueba relevantes son todos aquellos que puedan ofrecer una base cognitiva para establecer la verdad de un hecho en litigio, es decir, una
información sobre tal hecho que sea superior a cero. (…).
El concepto de relevancia se basa en una conexión lógica entre el enunciado que expresa el resultado positivo esperado del medio de prueba y un enunciado acerca de la existencia de un hecho litigioso. (…)
El problema de si un medio de prueba es o no relevante sólo puede resolverse hipotéticamente. El juez debe asumir -como hipótesis de trabajo- que los medios de prueba ofrecidos lograrán el resultado esperado y previsto por la parte que los presenta al definir su objetivo, esto es, el hecho que espera que demuestre cada medio de prueba específico.



Esta definición puede enriquecerse con el aporte de Carmen Vázquez, académica mexicana radicada en España, quien enfatiza que la pertinencia debe evaluarse en términos del impacto epistemológico real que la prueba podría generar en el proceso. En otras palabras, la pertinencia implica preguntarnos si la información que la prueba ofrecerá al juzgador tiene verdadera incidencia en la discusión del caso. Por lo tanto, estamos ante un criterio claramente epistemológico: debemos analizar si resulta justificable invertir tiempo y recursos judiciales en la producción de esa prueba concreta.
B. Elementos de la argumentación de pertinencia. Cuando un abogado realiza una petición probatoria y argumenta sobre su pertinencia debe hacerlo teniendo en cuenta tres elementos fundamentales:
- El primer elemento, evidentemente necesario, es la identificación clara de la prueba pedida (PP). Por ejemplo, “solicito el testimonio del señor Ronald Sanabria”.
- El segundo elemento exige que el abogado precise qué hecho pretende probar con esa prueba (HPP). Aquí es fundamental evitar argumentos vacíos o circulares, como decir simplemente que la prueba es “importante” o “fundamental”. Debe especificarse claramente el hecho concreto que se busca acreditar con la prueba. Siguiendo nuestro ejemplo, el abogado podría indicar: “solicito el testimonio de Ronald Sanabria para probar que Juan Pérez se encontraba en su clase el día miércoles 5 de marzo del año 2025, entre las 6:00 y 8:00 de la mañana”.
- El tercer elemento consiste en explicar cómo ese hecho pretendido se relaciona con el tema de prueba del caso (RTP). Continuando con el ejemplo, el abogado debería argumentar adicionalmente: “esta prueba es pertinente porque acredita la imposibilidad material de que Juan Pérez cometiera el delito, ya que, saliendo a las 8:00 de la mañana de clase, no habría podido llegar al lugar del hurto cometido a las 8:20 a.m.”.
Solo cuando se cumplen claramente estos tres elementos (PP, HPP y RTP), el juez tendrá los fundamentos suficientes para decidir racionalmente sobre la pertinencia de la prueba solicitada.
C. Niveles de pertinencia. Con el fin de evaluar mejor la pertinencia de una prueba, resulta útil analizarla según distintos niveles o grados.
- Pertinencia en primer grado (pertinencia directa): ocurre cuando la prueba solicitada se refiere directamente al hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, el testimonio de una víctima que identifica directamente a su agresor en un caso de violencia sexual, o un vídeo que muestra claramente cómo ocurrió un accidente de tránsito.
- Pertinencia en segundo grado (pertinencia indirecta): se presenta cuando la prueba solicitada no aborda directamente un hecho jurídicamente relevante, sino que acredita un “hecho indicador”, es decir, un hecho cuya demostración hace más probable o menos probable la ocurrencia del hecho jurídicamente relevante.
Aquí, la carga argumentativa del abogado es mayor, pues debe explicar por qué el hecho indicador hace más o menos probable el hecho relevante. Un ejemplo real ocurrió en un famoso caso en Cúcuta, donde se juzgaba si la muerte de una mujer había sido un homicidio cometido por su esposo, o si se trataba de un suicidio. La Fiscalía pidió como prueba testimonial a cinco amigas de la víctima, pretendiendo acreditar actos previos de violencia física y psicológica sufrida por ella. La defensa sostuvo que tales hechos previos no demostraban necesariamente que él hubiese cometido el acto final del homicidio. Sin embargo, finalmente el Tribunal admitió la prueba, aceptando una máxima de experiencia según la cual la violencia doméstica suele escalar progresivamente hasta actos extremos como el homicidio.
Otro ejemplo relevante ocurrió en un reciente proceso penal contra un general colombiano acusado de acoso sexual a una teniente. La Fiscalía solicitó testimonios del esposo y la mejor amiga de la víctima, quienes no habían presenciado directamente los hechos denunciados. El juez aceptó la pertinencia indirecta bajo otra máxima de experiencia: que las personas tienden a contar a sus seres queridos los eventos importantes de su vida, especialmente cuando son víctimas de hechos negativos graves.
- Pertinencia en tercer grado (pertinencia sobre otra prueba):
Se refiere a pruebas destinadas a evaluar la credibilidad o fiabilidad de otra prueba aportada al proceso. Por ejemplo, solicitar una sentencia que condena a un testigo presentado por la contraparte por falso testimonio o fraude, para cuestionar directamente la credibilidad de ese testigo.
En Colombia, el artículo 375 de la Ley 906 de 2004 establece expresamente los criterios para evaluar la pertinencia. Es recomendable consultar dicho artículo para identificar cómo la legislación colombiana recoge estos niveles de pertinencia en su regulación.
En definitiva, la pertinencia es un requisito indispensable en la admisión de pruebas. Si el abogado no argumenta adecuadamente o si la prueba solicitada no cumple con la pertinencia directa, indirecta o sobre otra prueba, el juez está obligado a rechazar su ingreso al proceso. Esta evaluación rigurosa es clave para garantizar una adecuada administración de justicia, evitando que el tiempo y recursos judiciales se inviertan en elementos probatorios que no contribuyen efectivamente a esclarecer la verdad de los hechos debatidos.
Ahora bien, aunque la pertinencia es un requisito indispensable —y como vimos, especialmente importante—, no es suficiente por sí sola para generar la admisión de una prueba. Además de la pertinencia, deben cumplirse otros cuatro requisitos adicionales que serán analizados en adelante: conducencia, necesidad, utilidad y licitud.




