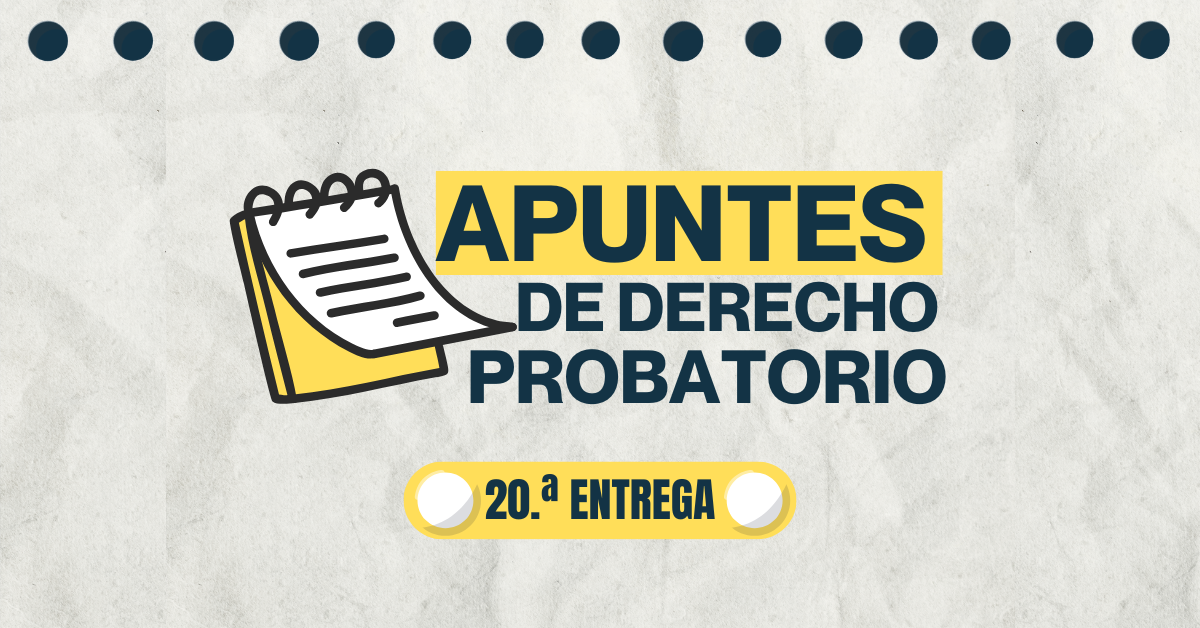
Deberes de aportación de prueba y cargas de la prueba
Figuras relacionadas a las cargas de la prueba.
Un último tema que debemos abordar en relación con la carga de la prueba consiste en distinguirla de otras figuras afines. Esta tarea no es menor, pues las confusiones suelen aparecer con frecuencia, especialmente frente a la prueba de oficio y los deberes de aportación de prueba. Si bien es cierto que podrían existir zonas grises frente a otras figuras —como las presunciones o los hechos notorios—, considero que con estas últimas la distinción es más sencilla. En cambio, la línea divisoria entre las cargas de la prueba, la prueba de oficio y los deberes de aportación resulta más difusa, en especial si se considera que las tres figuras comparten una finalidad común: contribuir al esclarecimiento de los hechos y al logro de equilibrios probatorios. Esta cercanía teleológica, sumada a algunas decisiones jurisprudenciales recientes, ha generado que muchas veces se utilicen estas figuras de manera imprecisa o intercambiable.
En efecto, una de las fuentes principales de confusión proviene de una sentencia de 2017 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que, de forma muy crítica, cuestionó la figura de las cargas dinámicas y propuso en su lugar la teoría de los deberes de aportación como una alternativa más ajustada a los principios del proceso civil colombiano. Por esa razón, este apartado buscará explicar con claridad cada una de estas figuras, destacando sus elementos característicos, su fundamento normativo y sus implicaciones prácticas. Comencemos por la prueba de oficio.
Prueba de oficio.
La prueba de oficio se configura cuando es el propio juez quien, en ejercicio de su iniciativa probatoria, ordena la práctica de una prueba determinada. Esta decisión surge a partir del análisis del desarrollo del proceso y de los hechos en discusión: el juzgador detecta que falta un elemento probatorio clave que aportaría información fiable y relevante para la demostración de los hechos jurídicamente relevantes. Esa doble percepción —la importancia del hecho y la viabilidad de su demostración— activa la necesidad de su iniciativa.
Tomemos un ejemplo: si el proceso versa sobre la titularidad de un bien inmueble y ninguna de las partes ha aportado prueba sobre la propiedad, el juez, consciente de que la titularidad debe probarse mediante documento público, puede ordenar de oficio la remisión del certificado de libertad y tradición. Para ello, simplemente oficia a la Oficina de Instrumentos Públicos y, una vez recibido el documento, lo incorpora al expediente. Esta prueba entra al proceso y, conforme al principio de adquisición procesal, se valorará objetivamente, sin importar quién la haya solicitado o si beneficiará al demandante o al demandado. Como ha señalado el maestro Jairo Parra, cuando el juez decreta una prueba de oficio, no está parcializado con ninguna de las partes; lo está con la verdad. El objetivo de su iniciativa no es favorecer a alguien, sino garantizar que el proceso cuente con los elementos necesarios para adoptar una decisión justa.
Ahora bien, el juez no tiene una carga de la prueba en sentido técnico, ya que él no asume las consecuencias negativas de la falta de prueba. A diferencia de las partes, no arriesga los resultados del proceso en caso de que no se logre acreditar un hecho. Su responsabilidad es otra: procurar que el proceso se desarrolle conforme a los fines del Estado constitucional de derecho, en especial el descubrimiento de la verdad y la realización de la justicia material. En este sentido, la prueba de oficio es una herramienta que, en determinados sistemas procesales, se pone al servicio de ese fin.
Sin embargo, que el juez decrete múltiples pruebas de oficio no garantiza que se elimine toda incertidumbre. Hay hechos que, por su lejanía en el tiempo, por haber ocurrido en contextos cerrados o por su dificultad intrínseca de reconstrucción, pueden seguir siendo oscuros incluso con abundante prueba. En estos casos, si el juzgador concluye que no se ha probado un hecho relevante, deberá aplicar la regla de juicio de la carga de la prueba, sea esta estática o dinámica, tal como lo explicamos anteriormente. Por tanto, la prueba de oficio no desplaza ni sustituye ni torna innecesaria la regla de juicio de la carga probatoria.
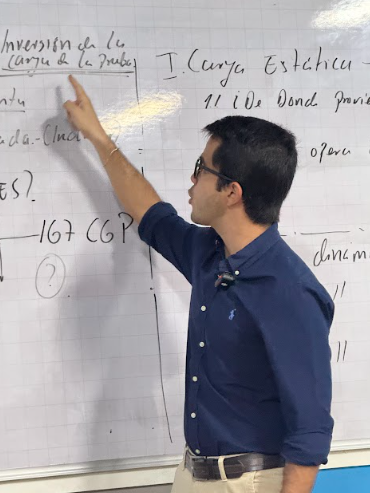
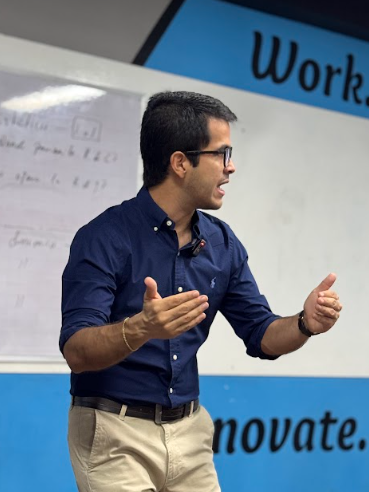

Deberes de aportación de prueba.
Pasemos ahora a los deberes de aportación de prueba, una figura que, quizás más que ninguna otra, puede generar confusión con la noción de carga de la prueba. La raíz conceptual de esta figura se encuentra en el deber constitucional de solidaridad que recae sobre todas las personas que habitan el territorio nacional. Este deber impone una obligación general de colaboración con el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, entendiendo que éste no solo interesa a las partes en contienda, sino a la sociedad en su conjunto, en tanto es una de las bases esenciales para la paz social.
Desde esta perspectiva, la pregunta que se plantea es si es posible exigirle a una parte que aporte una prueba, incluso cuando esa prueba pueda perjudicar sus intereses. Y la respuesta, desde el modelo procesal del Estado social de derecho, es afirmativa: sí, puede exigírsele, si así lo establece el sistema jurídico. Aunque resulte contrario a la lógica estratégica del litigio –que naturalmente impulsa a las partes a evitar el dolor y perseguir el beneficio–, el deber de colaboración con la justicia obliga a cumplir con ciertas deberes procesales impuestos por ley.
Los deberes de aportación de prueba, en realidad, ya existían en el anterior Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el Código General del Proceso amplió las situaciones en las que pueden activarse y, sobre todo, endureció las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Veamos, entonces, cómo funciona esta figura.
En términos generales, el deber de aportación de prueba se materializa cuando el juez, o incluso la propia norma jurídica, le exige a una parte que realice un acto probatorio específico: aportar un documento, responder una pregunta, permitir una inspección judicial o facilitar la práctica de una prueba pericial. Si la parte se niega injustificadamente, el sistema jurídico contempla consecuencias probatorias adversas, que van desde la presunción de veracidad de los hechos que se pretendían probar hasta la configuración de indicios en su contra.
Por ejemplo, si en un proceso laboral el demandante solicita que la empresa aporte los registros de entrada y salida del trabajador, y la empresa se niega sin causa justificada, el juez podrá tener por demostrado que el demandante sí cumplía una jornada laboral superior a ocho horas diarias, como lo alegaba. La prueba no aparece, pero la consecuencia del incumplimiento del deber permite al juzgador considerarlo demostrado.
Las consecuencias del incumplimiento, vale aclararlo, deben estar previstas en la ley. El juez no se las puede inventar. Y pueden tomar diversas formas: la presunción relativa de ciertos hechos, la configuración de indicios graves, o incluso –aunque es muy excepcional– la pérdida automática del caso cuando el incumplimiento del deber de colaboración se considera especialmente grave. Esto dependerá de cada ordenamiento jurídico.
Ahora bien, la gran diferencia entre los deberes de aportación de prueba y las cargas probatorias está en la naturaleza del mandato y el grado de precisión de la conducta exigida. En los deberes de aportación, el mandato es puntual, específico y concreto: “entregue tal documento”, “permita el ingreso del perito”, “responda esta pregunta”. No se trata de una carga abstracta sobre la demostración de un hecho, sino de un acto concreto cuya omisión activa consecuencias normativamente predeterminadas.



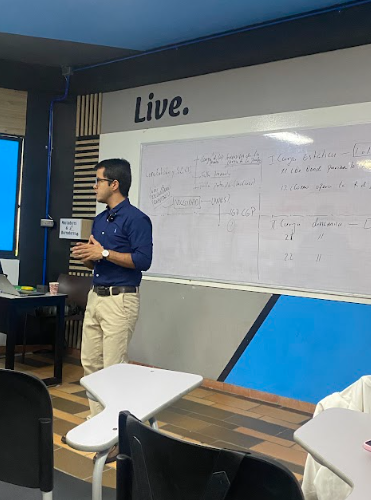
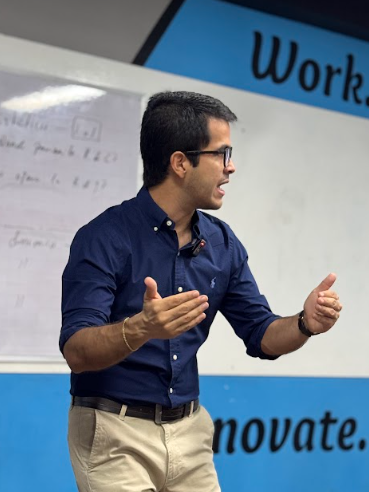
Además, esta figura permite a la parte saber con claridad qué se le exige y qué consecuencias enfrentará en caso de incumplir. Y aunque aquí nos centramos exclusivamente en las consecuencias probatorias, también pueden existir otras consecuencias jurídicas, como sanciones disciplinarias, multas procesales, e incluso en ciertos casos podría configurarse un delito, como fraude a resolución judicial.
Veamos ahora algunos ejemplos regulados expresamente en el Código General del Proceso que ilustran cómo operan los deberes de aportación de prueba. Uno de los más comunes es la exhibición de documentos, que ocurre cuando una parte solicita al juez que ordene a la contraparte entregar ciertos documentos que se presume están bajo su poder. Si la parte requerida se niega injustificadamente a cumplir con dicha orden, el juez podrá presumir como ciertos los hechos que se pretendían acreditar con esos documentos (art. 267).
También es relevante la figura de la confesión ficta o presunta. Esta se activa cuando una parte, sin justificación válida, no asiste a la audiencia en la que debe rendir interrogatorio de parte, no responde las preguntas formuladas o responde de manera evasiva. En estos casos, el juez puede tener por confesados los hechos objeto del interrogatorio, siempre que las preguntas hayan sido claras, formuladas en términos afirmativos y recaigan sobre hechos pertinentes y relevantes jurídicamente (art. 205 CGP).
Otro ejemplo importante se presenta cuando una parte obstruye u obstaculiza la práctica de una inspección judicial. Si la parte impide el ingreso del juez o de la contraparte al lugar objeto de inspección, retrasa sin justificación la diligencia o crea condiciones que imposibiliten su realización, el juzgador podrá extraer consecuencias probatorias negativas. Esto puede traducirse en la configuración de indicios graves o incluso en la presunción relativa de los hechos que se pretendían establecer mediante la inspección (art. 236 CGP).
Finalmente, se encuentra la situación en la que una parte no colabora con la práctica de una prueba pericial. Pensemos, por ejemplo, en un caso en el que el perito necesita examinar un equipo médico que se encuentra dentro de las instalaciones de una clínica, propiedad privada de esta. Si el juez ha ordenado que se permita el ingreso del perito y, aun así, la clínica niega o dificulta el acceso, se considerará que ha incumplido su deber de aportación de prueba. En consecuencia, el juez podrá adoptar medidas probatorias adversas contra dicha parte (art. 233 CGP).
Como puede observarse, los deberes de aportación de prueba constituyen una herramienta procesal especialmente poderosa para garantizar el acceso a la verdad material. Son compatibles con el modelo adversarial, pero exigen una comprensión madura del proceso como escenario de cooperación reglada, más que de simple enfrentamiento estratégico. En síntesis, esta figura no debe confundirse con la carga probatoria. Aquí no se trata de quién asume las consecuencias por la ausencia de prueba, sino de quién debe ejecutar un acto puntual, requerido por el juez o por la norma, para que el proceso pueda continuar conforme al principio de lealtad y colaboración procesal.
¿Cargas de la prueba o deberes de aportación de prueba?
Luego de analizar los deberes de aportación de prueba, es necesario detenernos en una pregunta clave: ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre estos deberes y las cargas de la prueba? Si bien podrían plantearse muchas distinciones, hay dos que, por su utilidad práctica, resultan especialmente esclarecedoras.
La primera diferencia radica en la naturaleza de la orden que se emite. El deber de aportación de prueba consiste en una instrucción concreta: tráigame el documento, responda esta pregunta, permita el ingreso para realizar la inspección, autorice al perito a examinar un objeto. Es decir, se trata de órdenes específicas dirigidas a una parte del proceso. En cambio, las cargas de la prueba no implican este tipo de mandatos puntuales. En su lugar, lo que hacen es establecer una responsabilidad procesal acompañada de una advertencia: quien tiene la carga de probar un hecho debe hacerlo, so pena de que, si al finalizar el proceso no se ha producido prueba suficiente sobre ese hecho, se asuman consecuencias negativas en su contra.


Este diseño tiene implicaciones relevantes. La parte que recibe la carga probatoria conserva libertad para construir su estrategia: puede decidir qué medios utilizar, a quién llamar como testigo, qué documentos allegar o si, incluso, guarda silencio estratégico. El juez no interviene en esa planificación. No hay, pues, una injerencia del juzgador en la forma en que la parte decide cumplir —o no— con su carga. En definitiva, mientras que el deber de aportación ordena de manera directa la realización de un acto concreto bajo a premio de sanciones, la carga de la prueba solo impone una responsabilidad general: acreditar un hecho relevante para la decisión, dejando en libertad a la parte sobre cómo proceder para cumplirla.
La segunda gran diferencia tiene que ver con el momento procesal en que se producen las consecuencias ante su incumplimiento. En los deberes de aportación, la sanción opera de forma inmediata: si la parte no responde a un interrogatorio, si se niega a entregar un documento o impide la inspección judicial sin justificación válida, el sistema reacciona de inmediato, generando presunciones de hecho o indicios adversos. La consecuencia es directa y se activa en el momento mismo del incumplimiento.
En contraste, la carga de la prueba no produce efectos automáticos. Como ya se explicó, para que la regla de juicio opere, es necesario que el proceso haya avanzado hasta la etapa de decisión y que el juez, tras valorar todo el material probatorio, concluya que no hay prueba suficiente sobre uno o varios hechos jurídicamente relevantes. Solo en ese momento se activa la regla de juicio, y se determina quién debe asumir las consecuencias negativas por la falta de prueba.
Además, es perfectamente posible que una parte que tenía la carga probatoria —ya sea estática o dinámica— no realice ninguna o insuficiente actividad probatoria para cumplirla, y aun así no pierda el caso. ¿Cómo puede suceder esto? Gracias al principio de adquisición procesal. Si, por ejemplo, el demandado ha aportado pruebas, o si el juez ha decretado pruebas de oficio, que acrediten los hechos jurídicamente relevantes de la demanda, se estimará la pretensión en la sentencia –siempre que se cumpla la calificación normativa–, y no precisamente en razón al cumplimiento de la regla de conducta de la carga de la prueba que tenía del demandante.
En resumen, las diferencias prácticas más importantes entre los deberes de aportación de prueba y las cargas de la prueba son dos: por un lado, el tipo de conducta que se exige —una orden concreta versus una responsabilidad general— y, por otro, el momento en que se producen las consecuencias —inmediatas en el primer caso, diferidas y condicionadas en el segundo. Entender estas distinciones es clave para interpretar correctamente el rol de cada una de estas figuras en la actividad probatoria.
Naturaleza de la carga de la prueba: ¿carga, deber u obligación?
Un último asunto que vale la pena desarrollar, y que se relaciona con las distinciones entre la prueba de oficio, los deberes de aportación y las cargas probatorias, es la llamada naturaleza jurídica de la carga de la prueba. Cuando me refiero a “naturaleza jurídica”, invito a reflexionar sobre la categoría conceptual a la que pertenece esta figura dentro del sistema procesal. Es decir, ¿las cargas de la prueba deben ser entendidas como un tipo de carga procesal, como un deber procesal o como una obligación procesal?
Durante el siglo XX, este tema generó amplios debates. Fue objeto de importantes discusiones doctrinales y de muchas páginas escritas por juristas que se dedicaron a intentar precisar su ubicación conceptual. Hoy en día, sin embargo, la controversia ha perdido intensidad. Existe un consenso razonablemente consolidado en el sentido de que las cargas de la prueba son una especie de carga procesal. Pero más allá de adoptar una postura teórica, lo que interesa aquí es comprender qué está en juego cuando catalogamos las cargas de esta o de otra manera, qué consecuencias se derivan de cada clasificación y por qué la distinción no es simplemente un asunto terminológico.
Veamos entonces las tres posibles categorías: obligación, deber y carga procesal. Comencemos por descartar la primera. La obligación procesal, en sentido estricto, remite a aquellas situaciones que generan consecuencias patrimoniales exigibles, usualmente a través de un proceso ejecutivo. Pensemos, por ejemplo, en las costas procesales impuestas en una sentencia o en una multa decretada por el juez en ejercicio de sus poderes sancionatorios. Esas decisiones producen un título ejecutivo que puede ser cobrado mediante un proceso judicial posterior. Pues bien, las cargas de la prueba no tienen ese carácter. No dan lugar a una obligación dineraria, no generan título ejecutivo ni permiten iniciar una acción ejecutiva. Por tanto, queda claro que no son obligaciones procesales en sentido técnico.
La discusión más interesante se da entre las otras dos categorías: ¿son las cargas de la prueba un deber procesal o una carga procesal? La diferencia puede parecer sutil, pero en realidad tiene implicaciones importantes. Un deber, en el lenguaje jurídico, implica una obligación de cumplimiento ineludible. Quien está sometido a un deber no tiene opción: debe cumplirlo, y si no lo hace, enfrenta consecuencias negativas automáticas. No se trata de una recomendación, ni de una expectativa, ni de un margen para decidir. Es una imposición con consecuencias sancionatorias. Pensemos, por ejemplo, en el deber de alimentos: no se le pregunta al padre si quiere o no quiere cumplirlo; debe hacerlo. Y si no lo hace, hay sanciones: penales, civiles y patrimoniales. El deber, entonces, restringe la libertad: impone un mandato categórico.
En cambio, la lógica de la carga procesal —y dentro de ella, la carga probatoria— es distinta. Como bien lo expresó el profesor Jairo Parra Quijano, se trata de un ejercicio de autorresponsabilidad. Nadie obliga a la parte a probar un hecho; simplemente se le advierte: si quiere que su pretensión sea estimada o que su excepción prospere, debe acreditarse determinados hechos; y si no quedan acreditados, las consecuencias del fracaso probatorio recaerán sobre quien recibiría los beneficios ante su demostración (carga estática), o sobre quien tenía mejores condiciones para hacerlo (carga dinámica). Pero el sistema le deja libertad: puede intentar probar o no hacerlo; puede elegir cómo hacerlo, con qué medios, en qué momento, en qué intensidad. No hay un mandato externo que lo conmine a actuar. Hay, más bien, una advertencia lógica: si no se prueba, corre el riesgo de perder.



Esa es, precisamente, la esencia de la carga probatoria: no se trata de un deber, porque no hay sanción por su incumplimiento. No hay multas, ni pérdida automática del caso, ni consecuencias punitivas. Lo que ocurre, en el peor de los escenarios, es que la pretensión no prospera o la excepción no es estimada. En otras palabras, no hay una sanción, sino la simple consecuencia lógica de que no se otorgue lo que se pidió. Y aún en ese punto, puede suceder que una parte no haga nada por cumplir su carga probatoria y, sin embargo, gane el proceso. ¿Cómo es eso posible? Gracias al principio de adquisición procesal, que permite que los hechos queden probados con las pruebas aportadas por la contraparte, por el juez o incluso por terceros –las últimas dos posibilidades, dependerá de que el régimen probatorio particular lo permita–. De modo que el incumplimiento de la carga probatoria no genera automáticamente una consecuencia negativa. Y eso refuerza la idea de que no se trata de un deber.
En síntesis, las cargas probatorias no son obligaciones porque no generan consecuencias exigibles. Tampoco son deberes procesales, porque su incumplimiento no produce sanciones automáticas ni reacciones coactivas del sistema. Son, en cambio, cargas procesales: expresiones del principio de autorresponsabilidad, manifestaciones de una lógica interna del proceso en la que se asignan responsabilidades con libertad para decidir cómo actuar. El sistema no castiga el incumplimiento de una carga probatoria: simplemente niega la pretensión o excepción no acreditada.
Con esto cerramos el estudio integral de las cargas de la prueba. En el siguiente capítulo abordaremos una nueva cuestión fundamental: ¿con qué se prueba? Es decir, exploraremos los sistemas de demostración de los hechos en el proceso, lo cual nos llevará al estudio detallado de los medios de prueba.




