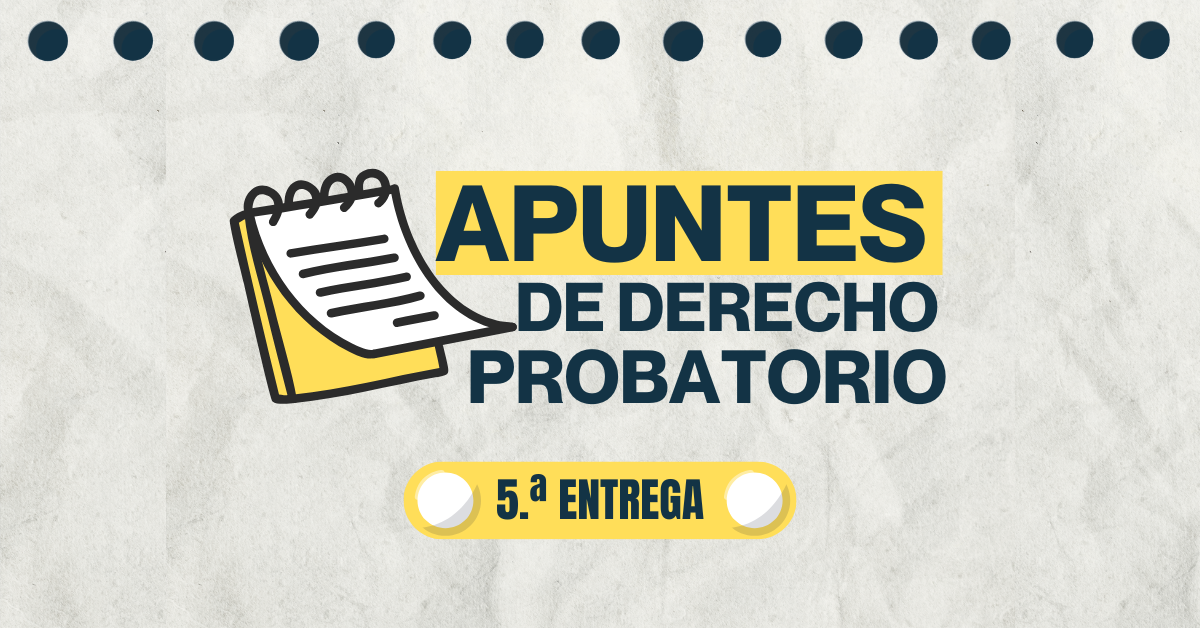
¿Qué se prueba? Objeto y Tema de la Prueba
Tengo la impresión de que todo el derecho probatorio se estructura sobre tres pilares fundamentales: hecho, prueba y verdad. La comprensión de cada uno de estos conceptos, así como de sus interrelaciones, es clave para el éxito en el estudio de esta materia. En el capítulo anterior nos ocupamos de la prueba; ahora, el foco de nuestra atención será el hecho.
¿Qué prueba la prueba? La intuición y el sentido común nos llevan a responder de manera rápida e inequívoca: los hechos. ¿Qué más podría ser? Sin embargo, hay quienes sostienen que, en realidad, lo que la prueba acredita son las afirmaciones que las partes formulan en el proceso.
Ante estas dos posturas, aparentemente antagónicas, mi profesor de pregrado, ya hace varios años, con su estilo pragmático y directo, resolvió la cuestión de manera tajante: “Para complacer a todos, en esta clase diremos que lo que se prueban son hechos afirmados”. Con esa frase, zanjó el supuesto debate de un solo tajo y pasamos a otro tema. En ese momento, llegué a pensar que se trataba de una cuestión menor.
Pero la vida da segundas oportunidades. Hoy, luego de diez años como docente de esta asignatura, estoy convencido de que el tema que abordaremos en este capítulo es uno de los más importantes de la asignatura. Por eso, les pido toda su atención.
Diferencia entre objeto y tema de prueba.
Para abordar este asunto, es fundamental diferenciar dos planos de discusión: el teórico y el práctico.
Cuando hablamos del objeto de la prueba, nos situamos en un plano teórico y abstracto. Aquí intentamos definir sobre qué recae la prueba, cuál es su objeto o, como mencioné antes, ¿qué prueba la prueba? Esta es una pregunta de naturaleza filosófica, cuya respuesta nos obliga a recurrir a disciplinas como la epistemología, la lógica y, en tiempos recientes, la neurociencia. Desde la perspectiva del procesalismo clásico, se han planteado tres respuestas tradicionales: lo que se prueba son los hechos, las afirmaciones o los hechos afirmados.
En cambio, el tema de prueba es un concepto de naturaleza práctica. Aquí la discusión se traslada a un problema concreto y específico. Por un lado, porque se refiere a un caso en particular: el proceso radicado en el Juzgado Y, en el que hay partes en disputa y un conflicto determinado. Por otro, porque el foco de análisis ya no es definir qué prueba la prueba, sino delimitar qué es lo que, en realidad, debe probarse en un caso específico.
Ambos enfoques son fundamentales, pero me parece conveniente abordarlos por separado. Comencemos con el aspecto teórico.
El concepto de hecho como objeto de prueba.
¿A qué nos referimos los juristas cuando utilizamos la palabra “hecho”? Probablemente esta sea una de las expresiones más utilizadas en la práctica jurídica. Sin embargo, pese a su uso constante y su importancia para el funcionamiento de la administración de justicia, su significado no siempre es claro.
A continuación, vamos a intentar construir un significado que nos resulte útil para comprender el Derecho Probatorio.
Al igual que ocurre con la palabra prueba, la polisemia también es un problema en el término hecho, solo que aquí la situación es más compleja. Los juristas utilizamos la palabra hecho para referirnos a distintas realidades, y eso, en mi opinión, genera un grave problema al momento de comunicarnos.
Para enfrentar este inconveniente lingüístico, algunas clasificaciones pueden resultar muy útiles, así como ciertas reflexiones sobre el lenguaje y los contextos en donde se utiliza la palabra hecho. Estas herramientas no solo nos ayudan a aclarar su significado, sino que también contribuyen a comprender mejor el funcionamiento del Derecho Probatorio.
Según su concreción espacio-temporal: hechos individuales o concretos y hechos abstractos o genéricos.
Los hechos individuales o concretos se refieren a una realidad determinada. Por eso, su estructura está condicionada por circunstancias modales, temporales y espaciales, ya que esas variables afectan nuestra comprensión de la realidad. Por ejemplo, cuando decimos: “Juan Sanguino fue alcalde del municipio de Cúcuta en el periodo 2018-2022”, estamos hablando de una realidad concreta; intentamos describir algo que en algún momento ocurrió.
En cambio, el hecho abstracto o genérico no tiene como función describir una realidad, sino crear un concepto o construir una prescripción. Así, por ejemplo, “arma de fuego” es un concepto que, si le asignamos características claras, nos servirá después para identificar y clasificar un objeto determinado. Otro ejemplo: cuando decimos “El que matare a otro”, no estamos describiendo ninguna realidad concreta, sino estableciendo una prescripción, o como solemos decir los abogados, construyendo un supuesto de hecho.
¿Qué prueba la prueba? No lo duden ni un segundo: la prueba prueba hechos individuales o concretos. Los hechos abstractos cumplen otra función, que veremos más adelante. Por ahora, digamos que sirven como variables para valorar los hechos individuales.
Según sus condiciones de existencia: hechos brutos o naturales y hechos institucionales.
La ocurrencia de algunos hechos no requiere el cumplimiento de reglas o convenciones sociales. Su existencia escapa de lo social, ya que pertenece a la naturaleza ingobernable. Cuando esto ocurre, hablamos de hechos naturales. Por ejemplo, el nacimiento o la muerte de una persona, o la ocurrencia de un desastre natural.
En cambio, cuando decimos en el fútbol “está en fuera de juego” o en el ajedrez “es una jugada de enroque”, no solo estamos describiendo un movimiento corporal o el desplazamiento de un objeto, sino también el cumplimiento de una regla creada por los seres humanos. Sin esas reglas, no podríamos hablar propiamente de fuera de juego o enroque; simplemente sería un movimiento de cuerpos y objetos. Aquí nos referimos a hechos institucionales, porque su existencia depende del cumplimiento de reglas sociales.
¿Por qué es importante esta clasificación? Porque nos invita a reflexionar qué se prueba realmente: ¿hechos institucionales o hechos naturales?
Las normas jurídicas se estructuran sobre la base de ambos tipos de hechos. Por ejemplo, el nacimiento o la muerte son relevantes para varias normas del Código Civil y del Código Penal. Por otro lado, conceptos como el contrato, la propiedad, las armas de fuego o el estado civil de cónyuges son el supuesto de hecho de muchas normas jurídicas. Entonces, podríamos pensar que se prueban tanto hechos naturales como institucionales.
Sin embargo, a todo hecho institucional le precede la ocurrencia de un hecho natural. Por lo tanto, el objeto inicial de la prueba son hechos naturales. Lo que ocurre es que, cuando el supuesto de hecho a probar es de naturaleza institucional, no basta con probar el hecho natural: también se deben acreditar las condiciones normativas que lo convierten en un hecho institucional.
Aquí es donde se entremezclan dos fenómenos clave: el de la prueba del hecho y el de la calificación normativa del hecho. Como veremos más adelante, esta distinción es fundamental para entender el verdadero objeto de la prueba y cómo debe abordarse en el proceso judicial.
Según el objeto al que se refieren: diversidad de los hechos en el proceso.
Hasta ahora hemos hablado de dos clasificaciones de la palabra hecho, pero aún no hemos explorado su diversidad. No todos los hechos que se discuten en un proceso judicial son iguales, y esta diversidad no es un detalle menor. Comprenderla es clave por dos razones: primero, nos permite ser conscientes de la complejidad del objeto de prueba, y segundo, nos ayuda a desarrollar un pensamiento estratégico en el litigio. Como veremos, la estrategia para demostrar un hecho puede variar según el objeto al que se refiere.
Daniel González Lagier propone una clasificación de los hechos en tres grandes bloques: hechos externos, hechos internos y relaciones de causalidad. Trabajemos con esta clasificación y pensemos en la siguiente pregunta: ¿el Derecho necesita probar aspectos psicológicos como la voluntad, la intención o las creencias? La respuesta es sí. Esos elementos, que algunos autores llaman hechos psicológicos, están presentes en múltiples áreas del Derecho. Pensemos, por ejemplo, en el dolo, la culpa o los elementos subjetivos especiales del tipo penal. Claramente, son hechos que pertenecen al ámbito interno de una persona.
Pero, ¿cómo se prueban estos hechos si no son directamente observables? Esa es la gran pregunta. Lo veremos más adelante cuando hablemos de estrategias probatorias, pero les confieso algo: la mejor respuesta que he escuchado sobre este tema no proviene de un gran jurista ni de una conferencia académica, sino de mi bisabuela. Ella suele repetir una frase sencilla pero poderosa: “Mijo, el amor se nota. El que está enamorado se le nota. Y el que no está enamorado, se le nota aún más”.
Lo que me está diciendo es que el amor, siendo algo interno y subjetivo, se refleja en lo externo. Solo podemos saber si una persona está enamorada observando lo que hace y lo que deja de hacer. Inferimos sus sentimientos a partir de su comportamiento.
Esa misma lógica aplica al Derecho Probatorio. Así es como se prueba el dolo, la culpa o cualquier otro elemento subjetivo. Analizamos los hechos externos y, a partir de ellos, inferimos la voluntad, el conocimiento o la intención de la persona. El Derecho no puede entrar en la mente del acusado o del demandado, pero sí puede analizar sus actos y sus omisiones para determinar su estado mental.
Ahora bien, el Derecho no solo trabaja con hechos internos o psicológicos. También utiliza hechos externos, que son aquellos que pueden ser percibidos directamente por los sentidos. Algunos de estos hechos externos están relacionados con la voluntad de una persona, como un contrato firmado, una declaración verbal o la huida de un sospechoso. Otros, en cambio, no dependen de la voluntad de nadie, sino que simplemente describen un estado de cosas.
Un ejemplo claro es el delito de abandono de persona (art. 127 del Código Penal). La ley establece que, si el abandono se produce en un lugar solitario o despoblado, la pena es más grave. La existencia de ese lugar solitario es un estado de cosas, no un hecho que dependa de la voluntad de alguien. Lo mismo ocurre en el ámbito civil con la posesión de buena fe (art. 768 del Código Civil); si el demandante alega que, cuando tomó posesión de un bien, no había nadie en el lugar y que este estaba desocupado, está describiendo un estado de cosas que debe probarse en el juicio. Otro ejemplo sería el aluvión (arts. 719 y 720 del Código Civil), es decir, el aumento de la ribera de un río o lago por retiro lento de las aguas. El aluvión es una forma válida de adquirir el dominio de un terreno por medio de la accesión.
Ahora bien, en muchas ocasiones, el verdadero objeto de prueba en un proceso judicial no es solo el hecho en sí mismo, sino su relación con otro hecho: las relaciones de causalidad. ¿Cómo demostrar que una determinada conducta provocó un resultado? ¿Cómo probar, por ejemplo, que un acto negligente del médico causó la muerte del paciente? O en materia penal, ¿cómo establecer que un disparo efectuado por el acusado fue la causa directa del fallecimiento de la víctima? Las discusiones sobre causalidad suelen ser intensas en los estrados judiciales, porque la vinculación entre una acción u omisión y su consecuencia no siempre es evidente.
Para profundizar en esta diversidad de hechos en el proceso judicial, veamos la clasificación que propone el maestro Jairo Parra Quijano, basada en el pensamiento de Hernando Devis Echandía. Según Parra Quijano, los hechos que pueden ser objeto de prueba en el proceso judicial pueden clasificarse en cinco categorías:
- Hechos relacionados con la conducta humana, es decir, sucesos, acontecimientos, hechos o actos voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, perceptibles por los sentidos. Esto incluye incluso las palabras pronunciadas y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.
- Hechos de la naturaleza, aquellos en los que no interviene la acción humana.
- Cosas y objetos materiales, sean o no producto del hombre, incluyendo documentos.
- La existencia y características de la persona humana, su estado de salud, edad, etc.
- Estados psíquicos o internos, como el conocimiento, la intención, la voluntad o el consentimiento tácito.
A través de esta clasificación podemos notar con claridad la enorme diversidad de hechos que se discuten en el proceso judicial. Además, hay un punto interesante que plantea Parra Quijano y que no siempre es tenido en cuenta: el hecho no siempre pertenece al pasado. Solemos asociar los hechos con algo pretérito, con sucesos ya ocurridos. Sin embargo, el Derecho también puede ocuparse de hechos presentes, es decir, situaciones que están ocurriendo en el momento del proceso.
Pero esto nos lleva a otra pregunta aún más provocadora: ¿el proceso judicial puede ocuparse de hechos futuros? A primera vista, esto parece un contrasentido, porque lo futuro no es un hecho, sino una predicción. Sin embargo, en algunos casos, el Derecho sí discute sobre hechos futuros, especialmente en materia de responsabilidad civil.
Pensemos en la indemnización por lucro cesante. Si una persona sufre un accidente y queda incapacitada para trabajar, puede reclamar una compensación por los ingresos que habría percibido en el futuro de no haber ocurrido el daño. La cuestión se vuelve más compleja cuando ese cálculo se basa en expectativas, usualmente denominado el lucro cesante fututo o la perdida de oportunidad. Por ejemplo, si un profesor universitario sufre un accidente y alega que su salario futuro iba a aumentar porque estaba próximo a obtener un doctorado, ¿es válido calcular la indemnización sobre lo que ganaba en el momento del daño o sobre lo que podría haber ganado con su ascenso académico? Aquí el proceso debe ocuparse de un hecho futuro que aún no ha sucedido, pero que se proyecta como una consecuencia probable del daño causado.
Todo esto nos muestra que el objeto de prueba en el Derecho es más amplio y diverso de lo que podría parecer en un primer momento. No solo se prueban hechos externos y perceptibles, sino también estados psicológicos, relaciones de causalidad e incluso proyecciones sobre el futuro. Y, como hemos visto, cada tipo de hecho requiere una estrategia probatoria con matices diferentes, algo que exploraremos en profundidad en los siguientes capítulos.
Según el escenario en donde se utilice: por fuera del derecho y el proceso, en la norma jurídica, al momento de presentar una pretensión/excepción y en la decisión judicial.
Otra forma de aproximarnos al concepto de hecho en el sistema jurídico es analizando los escenarios en los que los juristas solemos referirnos a él. Me parece que los principales escenarios son los siguientes:
a) Fuera del derecho y del proceso, en una conversación entre colegas o con un cliente, quizás mientras tomamos un café.
b) En las normas jurídicas, cuando nos referimos al supuesto de hecho.
c) En los actos procesales, en particular, al presentar una pretensión o excepción.
d) En la decisión judicial, especialmente en la sentencia.
En cada uno de estos escenarios, la palabra hecho tiene un significado diferente. Por eso, para evitar confusiones al momento de comunicarnos, creo que es clave conocer sus distintos significados en función del contexto. Hagamos algunas reflexiones sobre cada uno de ellos.
a) Fuera del derecho y del proceso. Cuando nos referimos a los hechos fuera del ámbito jurídico, podemos analizar esta referencia desde dos perspectivas: el conocimiento filosófico especializado y el lenguaje coloquial.
Sobre el conocimiento filosófico, no es mi intención profundizar aquí. Soy consciente de que la filosofía debate con intensidad sobre el concepto de hecho y verdad, pero tengo serias dudas sobre la relevancia de ese debate para nuestro propósito práctico. De todos modos, volveremos a tocar este tema cuando estudiemos la valoración de la prueba.
En el lenguaje coloquial, tengo la impresión de que la palabra hecho se asocia con verdad. He escuchado muchas veces expresiones como: “Esto no es una opinión, es un hecho”, o “Es un hecho lo que está pasando”. En este contexto, la palabra hecho se usa para asegurar que algo es verdadero e incuestionable.
Sin embargo, en el proceso judicial, esta asociación entre hecho y verdad no nos resulta muy útil. Como veremos, hecho, prueba y verdad son conceptos diferentes. Por eso, el uso coloquial de la palabra hecho suele generar más confusión que claridad en el mundo jurídico.
b) En las normas jurídicas. Cuando estamos frente a una ley, un acto administrativo, un contrato o incluso un precedente judicial, la palabra hecho suele asociarse con supuesto de hecho, o, siguiendo lo que vimos anteriormente, con un hecho abstracto.
En una norma jurídica, como las contenidas en el Código Penal, el Código Civil o el Código Laboral, lo máximo que encontraremos son hechos abstractos o supuestos de hecho.
La función del supuesto de hecho en la norma jurídica es servir de antecedente en su estructura lógica. Recordemos que, por regla general, las normas jurídicas tienen una estructura condicional e hipotética: ante la acreditación de un antecedente, debe aplicarse una consecuencia jurídica.
El antecedente es precisamente ese supuesto de hecho o hecho abstracto. Por ejemplo, expresiones como “el que mate a otro” o “arma de fuego” no describen un hecho concreto ocurrido en la realidad; son conceptos genéricos que la norma utiliza para construir su parte antecedente.
Para evitar confusiones, creo que deberíamos dejar de utilizar la palabra hecho en este contexto o, al menos, resaltar siempre su condición de supuesto o abstracto. Esto permitiría distinguirlo de los hechos concretos o individuales que pueden ser objeto de prueba en el proceso.
Vale la pena recordar la pregunta que hicimos unas líneas atrás: ¿se prueba el supuesto de hecho? ¡Pilas con esto!
c) En el acto procesal en donde se presenta la pretensión o excepción. En el acto procesal, cuando formulamos una pretensión o una excepción, la palabra hecho cambia considerablemente de significado respecto a su uso en las normas jurídicas. Aquí no nos referimos a un hecho abstracto o genérico, sino a un hecho individual o concreto, a una descripción de la realidad.
Hablamos de hechos individuales o concretos en actos procesales como en la demanda, la contestación de la demanda, el pronunciamiento sobre las excepciones de mérito, la imputación, la acusación, el traslado del escrito de acusación, o el pliego de cargos.
En cada uno de estos actos, contamos una historia sobre la realidad, una versión de los hechos tal como ocurrieron (o al menos, tal como afirmamos que ocurrieron). Esto lo hacemos porque buscamos conectar nuestra descripción de los hechos con los supuestos de hecho de las normas que sustentan nuestra pretensión o excepción.
En definitiva, cuando formulamos una pretensión o una excepción, la palabra hecho se asocia a un hecho individual o concreto, a la descripción de algo que supuestamente sucedió de un modo, en un tiempo y lugar determinados. Estos hechos, además de ser el objeto de la prueba, serán tema central de la actividad probatoria en el proceso.
d) En la decisión judicial, particularmente en la sentencia. Cuando ya estamos en la decisión judicial, la palabra hecho adquiere un nuevo sentido. Aquí, el término se vincula a la conclusión del juez: a lo que considera un hecho probado.
En las sentencias, los jueces suelen decir cosas como: “Los hechos del caso son los siguientes…” o “Los hechos sobre los que voy a decidir son los siguientes…”. Usualmente, lo que están haciendo es presentar los hechos que ellos consideran probados. En este contexto, la palabra hecho se asocia mucho a la prueba como resultado, tal como vimos cuando estudiamos las diferentes acepciones del término prueba.
Para evitar confusiones entre prueba y hecho, considero que aquí deberíamos hablar de enunciados probatorios en lugar de hechos. Si algo nos han enseñado los filósofos del derecho de corte analítico, es que la precisión del lenguaje es clave para evitar seudo-problemas y ahorrarnos muchos dolores de cabeza.
Más adelante estudiaremos en detalle la relación entre los enunciados probatorios, los hechos y las pruebas. Por ahora, vamos paso a paso, que cada día trae su propio afán.
Por si queda alguna duda, les dejo este cuadro que intenta resumir lo que vimos en este capítulo.
¿Qué entendemos por hecho los juristas?DEPENDE DEL CONTEXTO | |||
A. Fuera del derecho y del proceso | B. Al interpretar normas jurídicas | C. Al presentar un caso ante un juzgador | D. En las decisiones judiciales |
VERDAD(lenguaje cotidiano) DIFERENTES COSAS (filosofía) | ABSTRACCIONES(hechos genéricos o abstractos) En lógica (reglas de estructura condicional hipotética), es el ANTECEDENTE (supuesto de hecho) del consecuente (consecuencia jurídica). | Historia, narraciones o hipótesis (hechos individuales o concretos) Formulación de los hechos ENUNCIADOS FÁCTICOS | “Hay prueba del hecho”: hay prueba para tener como demostrado el hecho (hechos individual o concreto) La prueba de los hechos ENUNCIADOS PROBATORIOS |
Hechos y lenguaje.
Un último tema que quisiera tratar antes de construir una definición de hecho que nos resulte útil para estudiar los diferentes aspectos del Derecho Probatorio es la relación entre hecho y lenguaje.
El acceso a la realidad por parte de los seres humanos está condicionado por el lenguaje. Por eso, el lenguaje es, al mismo tiempo, libertad y cárcel. Nos permite conocer el mundo, es cierto, pero también limita nuestro acceso a él, ya que el alcance de nuestra comprensión de la realidad depende, en gran medida, de nuestra riqueza lingüística.
Cuanto más amplio sea nuestro lenguaje, mayor será nuestra capacidad de comprender la realidad, tanto en su faceta natural como en su dimensión social.
El hecho, cualquier cosa que consideremos que “es” o “sucedió”, está condicionado por el lenguaje. Ya sea que lo manifieste una parte para su reconocimiento o que el juez lo valore de oficio, el hecho siempre termina siendo lenguaje, oral o escrito. Necesitamos palabras para señalar y describir la realidad que consideramos relevante.
¿Por qué menciono todo esto? Porque muchos autores, especialmente desde la filosofía, la lógica y la epistemología, han planteado que el hecho se asocia a una proposición lingüística: una frase u oración mediante la cual intentamos describir la realidad.
Hay una distinción importante –típica de la filosofía del lenguaje– que quiero que conozcan: la diferencia entre proposición y enunciado.
- Enunciado: es una frase concreta que transmite un mensaje.
- Proposición: es el mensaje en sí mismo.
Es posible que diferentes enunciados transmitan la misma proposición. Veamos un ejemplo romántico:
Puedo decir “te amo” o, como dijo Neruda, “Si cada día sientes que me buscas, si tu amor florece como un impulso inevitable, entonces, amor mío, mi fuego nunca se apagará. Mi amor vivirá en ti, siempre, inseparable de tus brazos”.
Los enunciados son diferentes, pero la proposición-mensaje es la misma: una declaración de amor.
Insisto en esto: enunciado es la oración concreta, mientras que proposición es el mensaje.
Volviendo a nuestra materia, pareciera que, cuando hablamos de hechos, especialmente los hechos individuales, es más apropiado referirse a la proposición. ¿Por qué? Porque no importa tanto las palabras exactas que el demandante o el fiscal utilicen para contar la historia, sino el mensaje o la proposición que quieren transmitir al juez. Lo relevante es el contenido esencial del hecho, no la forma específica en que es formulado.
En definitiva, ¿qué son los hechos para los juristas? Enunciados fácticos.
Es momento de dejar de aproximarnos al concepto de hecho y plantear una definición clara y útil que nos acompañe durante todo este capítulo y a lo largo del libro. ¿Qué vamos a entender por hecho, y por tanto, por objeto de prueba en el Derecho Probatorio? La respuesta es sencilla, aunque con importantes implicaciones: los hechos son enunciados fácticos.
Decir que el objeto de prueba son proposiciones fácticas no es un simple juego de palabras. Esta definición implica reconocer tres grandes características de esos enunciados.
a. Enunciados. Lo primero, y tal vez lo más obvio, es que los hechos en el ámbito jurídico son lenguaje: actos del habla. Siempre están mediados por palabras, ya sea en forma oral o escrita. Sea que el sistema exija que las partes formulen expresamente los hechos, como ocurre en materia penal, o que el juez pueda reconocerlos, aunque no hayan sido expresados de manera explícita, como en algunos casos de derecho de familia, lo cierto es que siempre terminan siendo enunciados o proposiciones lingüísticas. En última instancia, el objeto del pronunciamiento del juez no es la realidad misma, sino el enunciado lingüístico que describe esa realidad. Dicho de otro modo, el juez no juzga directamente la realidad; su tarea es pronunciarse sobre la prueba de los enunciados fácticos que se presentan en el proceso.
b. Descriptivos. La segunda gran característica de los enunciados fácticos es que son descriptivos, no prescriptivos. ¿Qué significa esto? Que su función es intentar describir la realidad, contar lo que ocurrió, pero sin emitir juicios de valor o imponer reglas. Cuando formulamos enunciados fácticos, lo hacemos con la expectativa de que sean aceptados como verdaderos. Hay una clara pretensión de verdad. Quien presenta un enunciado fáctico espera que los demás lo reconozcan como lo que realmente ocurrió. En el ámbito judicial, el objetivo principal es que el juez acepte esa descripción como la versión correcta de los hechos. Esta característica descriptiva también nos recuerda que estamos hablando de hechos individuales o concretos, no de abstracciones o conceptos genéricos, sino de eventos específicos ocurridos de un modo, en un tiempo y lugar determinados.
c. Hipotéticos. La última gran característica de los enunciados fácticos tiene que ver con su estatus epistemológico. Es importante ser conscientes de que, cuando estamos frente a un enunciado fáctico en el proceso, estamos ante una mera hipótesis. En el momento en que el fiscal formula la imputación o el demandante presenta su versión de los hechos en la demanda, lo que están haciendo es contar una historia que aún no ha sido verificada. Es solo una narración preliminar, una hipótesis que deberá ser probada más adelante en el proceso. Nadie ha demostrado todavía si esa versión es cierta o no. En esta fase, todo es potencialmente demostrable, pero nada está comprobado.
En resumen, el objeto de la prueba en el Derecho Probatorio son enunciados fácticos. Estos enunciados son lenguaje, son descriptivos y, en su fase inicial, son meras hipótesis que necesitan ser verificadas. Estos enunciados aparecen, sobre todo, en los actos de postulación de la pretensión o la excepción. Dependiendo del tipo de proceso, los encontraremos en diferentes momentos. En materia civil, están presentes principalmente en la demanda y en la contestación; en materia penal, se formulan en la imputación y en la acusación.
En definitiva, los hechos para los juristas no son la realidad pura ni las cosas tal como sucedieron. Son relatos preliminares, versiones estructuradas a través del lenguaje, que buscan ser reconocidas como verdaderas en el proceso. El desafío, entonces, no está solo en formular bien esos hechos, sino en lograr demostrar que efectivamente ocurrieron. Pero eso es algo que analizaremos en profundidad más adelante.
_________________________________________________
También disponible en formato podcast.
Ingresa a En clase con el profe Clase para disfrutar de la clase.




