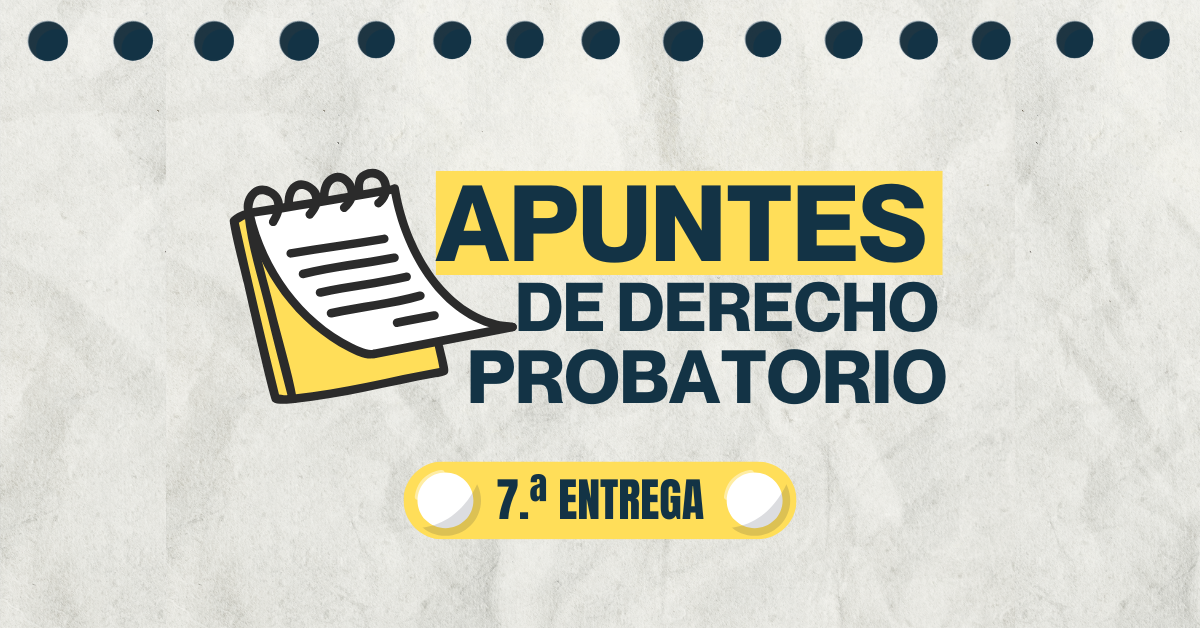
Identificación del tema de prueba
Ya tenemos claro qué es el objeto de la prueba, pero, en la práctica, no basta con saber que la prueba tiene por objeto demostrar enunciados fácticos. Mientras que el objeto de la prueba es una categoría abstracta y teórica, el tema de prueba borda un problema concreto y práctico. En otras palabras, lo que intentamos responder con el tema de prueba no es la pregunta filosófica sobre qué prueba la prueba, sino qué se debe probar en un caso determinado, en un proceso específico, con partes en contienda y un radicado que individualiza la situación jurídica.
Más allá de la definición teórica, lo realmente importante es aprender a identificar el tema de prueba en un caso particular. Aquí es donde suelen presentarse dificultades. En general, el concepto es sencillo, pero el ejercicio de identificación es donde se generan fallas.



Identificación del tema de prueba.
Para determinar el tema de prueba, el primer punto de referencia debe ser la pretensión o la excepción, dependiendo de la posición que se asuma en el litigio. Si se trata de un juez, deberá analizar ambas, pues estas marcan el marco de discusión del proceso. Como hemos visto, la pretensión o la excepción representan el anhelo insatisfecho de una parte, aquello que busca obtener a través de la decisión judicial. Una condena penal, la restitución de un inmueble, la declaratoria de responsabilidad civil o la reparación por un daño son ejemplos de pretensiones que pueden plantearse en distintos tipos de procesos.
Pero ninguna pretensión o excepción se postula sin razones. Siempre deben estar fundamentadas en normas jurídicas, y las normas jurídicas estás compuestas, entre otras cosas, de supuestos de hechos, hechos abstractos que nos servirán de puntos de referencias para identificar el tema de prueba. En consecuencia, para identificar el tema de prueba es necesario partir de la pretensión o la excepción y su fundamento normativo, poniendo especial atención en los supuestos de hecho que exige la norma.
Una vez contemos con los supuestos de hechos, tenemos que identificar qué hechos individuales tienen la capacidad de adecuarse o configurarlos. Cuando hagamos esto, habremos encontrado el tema de prueba.
Hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y hechos relacionados con la actuación procesal.
Desde hace algunos años, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha construido un marco conceptual en torno a los hechos que fundamentan la pretensión punitiva de la Fiscalía. Este marco, más allá del derecho penal, resulta útil para identificar el tema de prueba en cualquier proceso y diferenciarlo de otros tipos de hechos que, aunque cumplen funciones relevantes, no forman parte de él. Inspirado en este desarrollo jurisprudencial, propongo estudiar tres categorías clave: hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y hechos relacionados con la actuación procesal.
Aclaro que esta clasificación no es exclusiva del derecho penal colombiano. De hecho, en la cultura clásica procesal del siglo XIX y XX, principalmente desde el derecho civil, ya se encontraban conceptos equivalentes. No obstante, la precisión conceptual que ofrece este enfoque, sumada a sus implicaciones en las garantías procesales, lo convierte en una herramienta útil para nuestros propósitos: aprender a identificar el tema de prueba en un caso concreto.
Pensemos en un caso penal en el que la Fiscalía busca obtener una condena por homicidio agravado por motivo abyecto. La pretensión es clara: la condena del acusado. También lo es su base normativa: los artículos 103 y 104, numeral 4, del Código Penal, junto con las disposiciones sobre autoría y agravantes. Sin embargo, para construir la estrategia probatoria es necesario formular tres preguntas clave: ¿cuáles son los hechos del caso?, ¿qué se debe probar?, ¿cómo se debe probar?
El hecho jurídicamente relevante es aquel enunciado fáctico que tiene la capacidad potencial y razonable de adecuarse al supuesto de hecho de la norma jurídica que fundamenta la pretensión o la excepción. En otras palabras, es el hecho que, de ser probado, permite aplicar la norma correspondiente. En la cultura clásica procesal, su equivalente sería el hecho principal o la causa petendi de la pretensión.
Por ejemplo, supongamos que el 1 de enero de 2024, a las 12:50 a. m., en el barrio Caobos de la ciudad de Cúcuta, Juan Rodríguez disparó cuatro veces contra José Pérez, causándole la muerte de manera inmediata. Según la Fiscalía, el motivo de los disparos fue un ataque de celos: José Pérez había enviado una cerveza a la mujer con la que estaba Juan Rodríguez, lo que desató su furia y lo llevó a dispararle. Estos hechos son jurídicamente relevantes porque pueden adecuarse al supuesto de hecho de los artículos 103 y 104, numeral 4, del Código Penal.
Ahora bien, en un proceso no solo se presentan hechos jurídicamente relevantes. También encontramos hechos indicadores, conocidos también como indicios. Estos no se subsumen directamente en el supuesto de hecho de la norma, pero cumplen una función probatoria fundamental. Un hecho indicador es un enunciado fáctico que, de ser cierto, hace más o menos probable la ocurrencia de un hecho jurídicamente relevante mediante una inferencia probatoria basada en una generalización, que puede derivarse de una máxima de la experiencia o una regla de la ciencia. Su importancia no radica en que configuren el supuesto de hecho de una norma aplicable, sino en que ayudan a demostrar un hecho que sí lo hace.
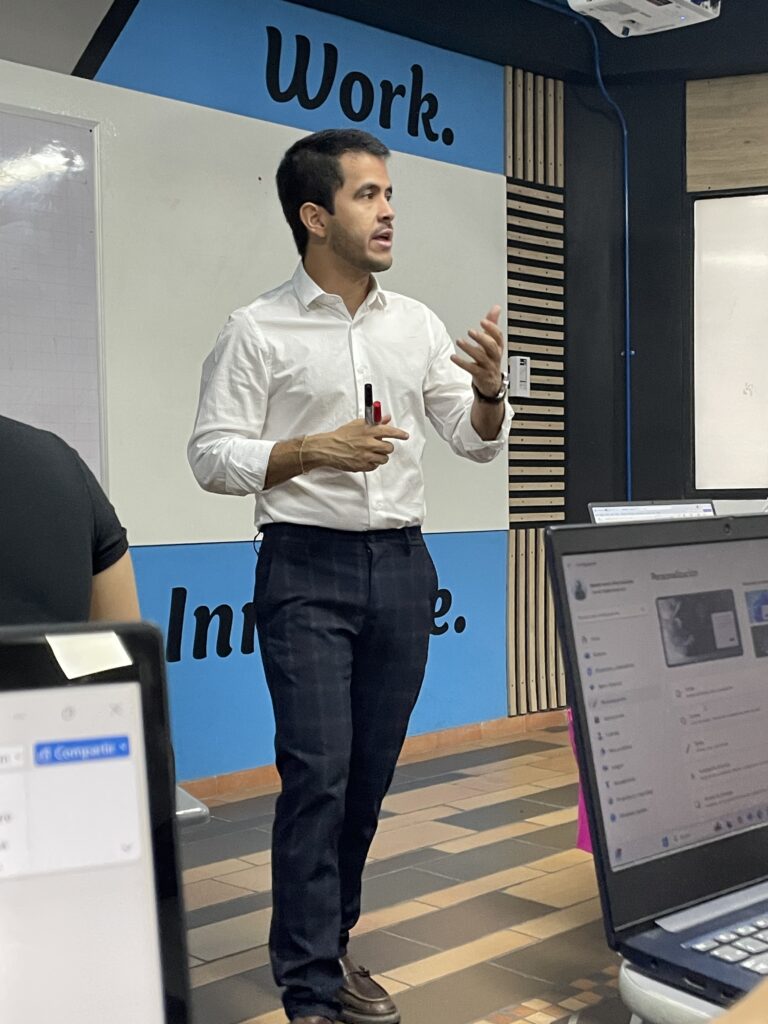

Por ejemplo, imaginemos que, tres días antes del crimen, el acusado envió un mensaje de WhatsApp a la víctima advirtiéndole: “Si no me paga, lo mato”. ¿Este mensaje es un hecho jurídicamente relevante o un hecho indicador? Para responder, debemos preguntarnos si se adecúa directamente al tipo penal de homicidio. Recordemos que la Fiscalía acusa al imputado de homicidio, cuyo tipo penal establece que incurre en el delito “quien mate a otro” (art. 103 del Código Penal). ¿La amenaza en sí misma encaja en esta definición? La respuesta es no. El hecho de amenazar no equivale al hecho de matar.
Sin embargo, esto no significa que la amenaza carezca de valor probatorio. La amenaza cumple una función indiciaria, ya que permite inferir la existencia de un posible móvil del crimen y hace más probable que el acusado haya cometido el homicidio. En este caso, la amenaza es un hecho indicador que refuerza la hipótesis de la Fiscalía sin ser, por sí misma, un hecho jurídicamente relevante. Este ejemplo nos muestra que un hecho puede ser clave en la argumentación sin constituir, en sí mismo, el objeto de la prueba principal.
Finalmente, encontramos los hechos relacionados con la actuación procesal. A diferencia de los anteriores, estos no están vinculados al fondo del litigio, sino a cuestiones procesales que garantizan el cumplimiento de requisitos y el respeto de las garantías procesales.
Pensemos en un proceso civil donde se exige conciliación previa. Si el demandante afirma que la conciliación se realizó, pero la contraparte lo niega, surge un debate probatorio sobre si el trámite fue llevado a cabo. Lo mismo ocurre con las notificaciones: ¿se notificó correctamente a la contraparte?, ¿el destinatario recibió y abrió el correo electrónico? Son preguntas que, aunque no afectan directamente el objeto del litigio, deben ser acreditadas probatoriamente para garantizar la validez del proceso.
¿Qué constituye el tema de prueba en el proceso? De estas tres categorías, los hechos jurídicamente relevantes son el tema de prueba, ya que constituyen la meta de la actividad probatoria y requieren un pronunciamiento expreso en la decisión judicial, especialmente en la sentencia.
Esto no significa que los hechos indicadores o los hechos relacionados con la actuación procesal sean irrelevantes. Cada uno tiene un rol importante. Los hechos indicadores fortalecen o debilitan la probabilidad de que un hecho jurídicamente relevante haya ocurrido. Los hechos relacionados con la actuación procesal garantizan el desarrollo adecuado del proceso y el respeto de las garantías procesales.
Distinguir entre estas categorías es clave para evaluar la relevancia de cada enunciado fáctico en el proceso y para desarrollar estrategias probatorias efectivas. Comprender esta diferenciación es la base para un litigio exitoso.
El principio de necesidad de la prueba y sus excepciones: hechos exentos de prueba.
El tema que abordaremos en este capítulo serán los llamados hechos exentos de prueba, un tema interesante y complejo. Antes de adentrarnos en esta cuestión, conviene recordar un punto fundamental que hemos trabajado en el capítulo anterior: ¿cómo identificar el tema de prueba en un caso concreto?
Hemos dicho que el tema de prueba se compone de los hechos jurídicamente relevantes, es decir, aquellos enunciados fácticos que tienen la capacidad de adecuarse al supuesto de hecho de la norma que fundamenta la pretensión o la excepción. Identificarlos requiere un proceso lógico y estructurado:
- Examinar la pretensión o la excepción, pues reflejan el anhelo insatisfecho de la parte que acude a la justicia.
- Analizar las normas jurídicas que las fundamentan, ya que toda norma jurídica contiene un supuesto de hecho que servirá como marco de referencia.
- Determinar cuáles hechos individuales pueden subsumirse en ese supuesto de hecho, pues estos constituirán el tema de prueba en el caso.
Sin embargo, existe una categoría especial de hechos que, aun cuando podrían formar parte del debate probatorio, no requieren ser probados. Estos son los hechos exentos de prueba.
Para comprender esta figura, primero debemos recordar un principio fundamental del Derecho Probatorio: el principio de necesidad de la prueba, también denominado, en su formulación negativa, el principio de prohibición del conocimiento privado del juez.
Este principio establece una regla sencilla: para que un juez pueda considerar un hecho como probado, es necesario que obre en el expediente una prueba formalmente incorporada que permita inferir su demostración.
La otra cara de esta misma moneda es la prohibición del conocimiento privado del juez, que impide que el juzgador base su decisión en información que no haya ingresado al proceso por los cauces probatorios establecidos. En términos procesales, el conocimiento del juez debe fundarse únicamente en los elementos probatorios aportados dentro del proceso.
Ahora bien, si esta es la regla general, surge la siguiente pregunta: ¿existen enunciados fácticos que, aun siendo tema de prueba, no necesiten ser demostrados?
A primera vista, la respuesta parecería ser negativa, pues el principio de necesidad de la prueba exige que todo hecho en discusión deba ser probado. Sin embargo, desde hace décadas, tanto en la teoría como en la normativa, se han reconocido ciertas excepciones a este principio: los llamados hechos exentos de prueba.
Conviene enfatizar desde ya que esta categoría opera como una excepción y no como la regla general. Mientras que la regla general exige la prueba de los hechos, los hechos exentos de prueba son casos especiales en los que el ordenamiento jurídico permite prescindir de su demostración probatoria.
Los cinco hechos exentos de prueba. A lo largo de los siguientes entregas, analizaremos cada uno de estos cinco hechos exentos de prueba y exploraremos cómo operan en la práctica judicial. Comenzaremos con el primero y el más sencillo de explicar: las normas jurídicas.




